La Argentina no es el único país en que, para consternación tanto de la clase gobernante local como de los resueltos a demolerla, lo sociopolítico sigue alejándose de lo económico sin que nadie haya encontrado la forma de acercarlos nuevamente. Algo muy parecido está sucediendo en el resto del planeta donde el populismo está poniéndose de moda.
Que ello esté ocurriendo justo ahora es paradójico. Lo que más quieren Mauricio Macri y sus simpatizantes es que la cultura política nacional se asemeje más a la de Europa occidental o América del Norte, razón por la que están librando una batalla contra el mal populista, pero en las sociedades que le sirven de modelo están proliferando los tentados a tomar un camino muy similar a aquel que llevó la Argentina a su lugar actual.
Merced al rincón que Juan Domingo Perón y Evita aún ocupan en la memoria colectiva, en Estados Unidos, España y otros países muchos suponen que el populismo es una enfermedad típicamente argentina que nunca padecerían pueblos menos frívolos. Puede que algunos sigan creyendo que sus compatriotas son inmunes. Se engañan. Si la experiencia argentina nos enseña algo, es que el populismo –la miopía principista–, no discrimina entre gente crédula y escépticos natos, analfabetos y eruditos. Tampoco discrimina entre sajones y latinos.
Todo depende de las circunstancias. Ni siquiera es necesario que una sociedad se vea frente a una crisis gravísima. Aquí, el populismo se consolidó a mediados del siglo pasado porque muchos creían que, por ser la Argentina un país rico en que no había problemas económicos angustiantes como los que atribulaban a los europeos y japoneses, el Gobierno podría concentrarse en distribuir mejor lo que ya era disponible.
En los países más desarrollados, el populismo está propagándose de manera vigorosa por motivos que son muy distintos; lo impulsa la convicción nada arbitraria de que los partidos moderados que se habían acostumbrado a dominar el escenario político los metieron en un callejón sin salida del que hay que escapar por los medios que fueran, aun cuando “la solución” propuesta por los contrarios al statu quo sea un salto al vacío.
La frustración que tantos políticos europeos sienten se debe en buena medida a la conciencia de que los esquemas benefactores que se construyeron luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la realidad demográfica era llamativamente diferente de lo que pronto sería, se han vuelto demasiado costosos y por lo tanto es necesario empezar a desmantelarlos. Pero, como sabemos muy bien, no es fácil privar a la gente de derechos que creen definitivamente adquiridos, sobre todo cuando tecnologías nuevas están eliminando puestos de trabajo. Así y todo, a pesar de la resistencia feroz de los sindicatos, muchos gobiernos están procurando flexibilizar las leyes laborales e incluso reducir las jubilaciones.
Para hacer aún más sombrío el panorama frente a los europeos y norteamericanos, una consecuencia de la globalización es que los trabajadores de países ricos se ven obligados a competir con asiáticos y latinoamericanos que a menudo son más talentosos y más aplicados que ellos pero que están acostumbrados a ganar mucho menos. Tal competencia les parece terriblemente injusta.
Aún más preocupante que los desafíos planteados por la incorporación al mercado laboral mundial de miles de millones de personas de países todavía subdesarrollados, es el supuesto por las deficiencias intrínsecas del modelo democrático en que los dirigentes dependen de los votos no sólo de los conformes con su destino sino también de quienes se creen postergados. Los hay que se sienten tan asustados por los estragos que podría provocar lo que toman por una rebelión de los resentidos, como las que a su juicio dieron pie a los triunfos de Donald Trump, del Brexit y, últimamente, de una alianza de nacionalistas y anarquistas en Italia, que creen que la democracia tal y como la conocemos tiene los días contados. A su entender, si el modelo autoritario chino sigue produciendo buenos resultados, valdría la pena adoptar una variante.
Hasta hace muy poco, casi todos creían que, gracias a una combinación bien administrada de progreso tecnológico y educación, las sociedades avanzadas seguirían haciéndose más ricas, lo que les permitiría ser más igualitarias ya que contarían con los fondos necesarios para garantizar que todos se doten de un diploma universitario. Se equivocaban. Lejos de achicarse, la brecha entre los más adinerados y los demás sigue ampliándose.
En buena parte de Europa y en Estados Unidos, el fracaso de los esfuerzos por revertir esta tendencia perversa está detrás del auge de movimientos habitualmente calificados de “derechistas” por los defensores de la ortodoxia socialdemócrata antes hegemónica, que están tomando el lugar de los viejos partidos de la centro-izquierda. Lo mismo que aquellos peronistas que se proponen rebobinar el ajuste energético para que todo quede como era a comienzos del año pasado, quieren regresar a épocas ya idas.
Trump, los partidarios del Brexit, los nacionalistas de La Liga del nuevo hombre fuerte italiano Matteo Salvini y sus socios antisistema del Cinco Estrellas fundado por el comediante Beppe Grillo, además de muchos dirigentes de los países ex comunistas de Europa central y oriental, sienten nostalgia por tiempos en que, imaginan, todo era mucho más sencillo. Sueñan con la reindustrialización para que haya empleos bien remunerados para los obreros fabriles que se han visto marginados por la evolución de las economías avanzadas y protestan contra la llegada de millones de inmigrantes, en especial los musulmanes que no tienen interés en dejarse asimilar, cuyos valores les parecen irremediablemente ajenos.
Los dilemas que enfrenta Macri se asemejan mucho a los que obsesionan a docenas de otros mandatarios. Si privilegian las expectativas a primera vista razonables del grueso de la ciudadanía, la economía podría desplomarse, pero si las subordinan a los odiosos números, no tardarían en ser repudiados por los votantes. Por fuerza de las circunstancias, los europeos son gradualistas a pesar suyo; entienden que hasta las reformas más modestas pueden depararles sorpresas muy ingratas. En un intento por cuadrar el círculo, la mayoría se siente sin más opción que la de prometer que, dentro de poco, el período ya largo de austeridad alcanzará su fin porque los ajustes que se han puesto en marcha ya no serán necesarios.
Los más lúcidos saben que se trata de una mentira, que es muy poco probable que el futuro del país que están procurando gobernar resulte ser más equitativo que el presente, pero están convencidos de que no les convendría en absoluto hablar con franqueza. Para justificar tal actitud, advierten que los populistas aprovecharían cualquier oportunidad para desacreditar a los comprometidos con el orden establecido que, por deficiente que fuera, es en su opinión mejor que las alternativas planteadas por reaccionarios xenófobos irresponsables que no entienden nada de economía como Trump, la francesa Marine Le Pen, Salvini, Grillo y compañía.
Aunque quienes piensan así tienen buenos motivos para despreciar a los insurgentes que están liderando la rebelión contra “las elites” políticas y, sobre todo, culturales de Europa y Estados Unidos, esto no quiere decir que ellos mismos sepan cómo resolver los problemas que están agitando a una proporción cada vez mayor de los habitantes del mundo desarrollado.
Por el contrario, están tan desconcertados como el que más. Hasta mediados de la década pasada, pareció que las recetas reivindicadas por los progresistas funcionaban muy bien, pero la crisis financiera de 2008 puso fin a la ilusión de que, andando el tiempo, todos disfrutarían de los beneficios del crecimiento económico, de ahí el naufragio de muchos partidos socialdemócratas europeos y la derrota sufrida por Hillary Clinton a manos de Trump. En un lapso muy breve, las certezas que durante medio siglo habían compartido conservadores y progresistas en Europa, o republicanos y demócratas en América del Norte, perdieron su vigencia.
Si bien es comprensible que en los países relativamente ricos haya muchos que se sienten perjudicados por los cambios económicos, demográficos y culturales recientes y que por lo tanto apoyan a movimientos cuyo atractivo se basa en la voluntad declarada de sus líderes de volver atrás el reloj, no existen motivos para creerlos capaces de hacerlo. Es factible que las medidas proteccionistas que está tomando Trump beneficien a algunos integrantes de la clase obrera de su país, pero lo harían a costa de la mayoría que tendría que pagar más por los bienes y servicios que consume.
Asimismo, si bien el nuevo gobierno italiano da prioridad a los problemas planteados por medio millón de inmigrantes ilegales, la crisis existencial que enfrenta su país no se debe a la presencia indeseada de una multitud de personas procedentes mayoritariamente del mundo musulmán sino a sus propias distorsiones estructurales. Entre estas, la más importante es la demográfica; como España, Grecia y Alemania, Italia está envejeciendo con tanta rapidez que corre peligro de convertirse en un gigantesco instituto geriátrico antes de terminar el siglo actual.



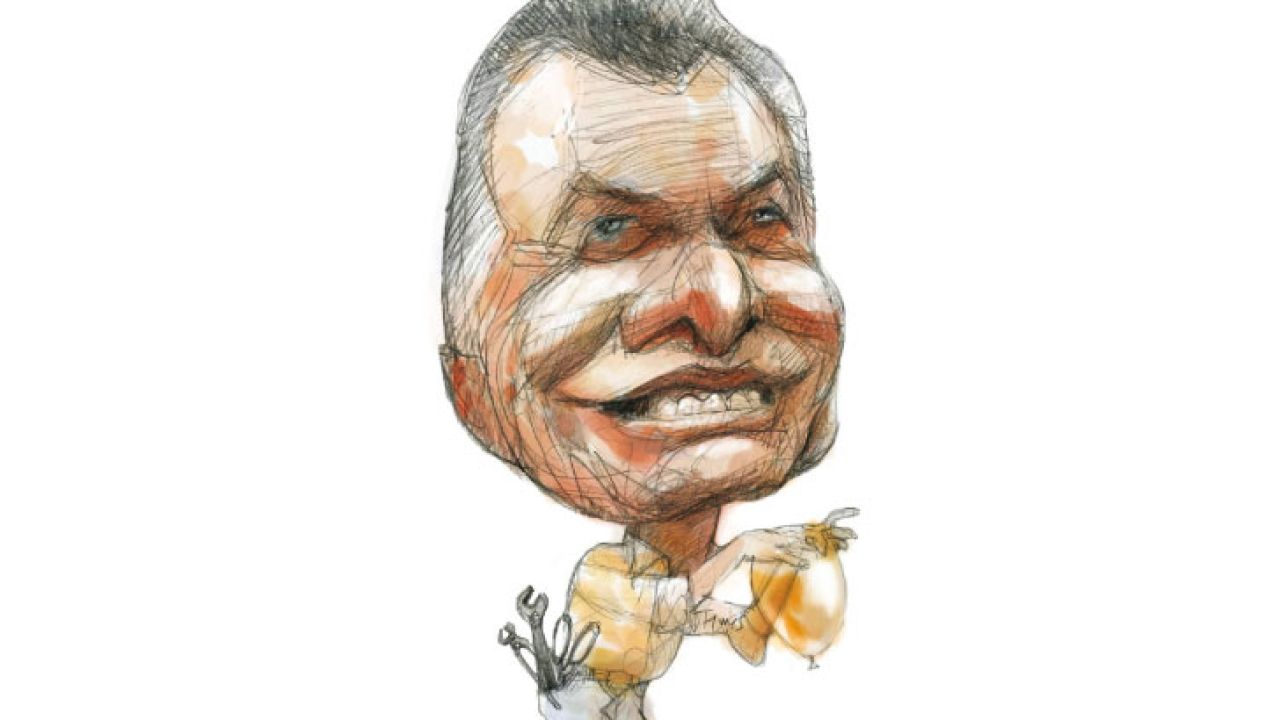
















Comentarios