Alas ocho de la mañana del 14 de septiembre de 1976 un Rastrojero color celeste que había avanzado con lentitud por la calle Paraná, de Olivos, frenó al lado de un kiosco de diarios, a 30 metros de la avenida Maipú. Sus dos ocupantes no se movieron de la cabina.
El que iba al volante, un hombre casi cuarentón, con bigote tupido, pelo ondulado y mejillas rellenas, no sacaba los ojos del espejo retrovisor. El otro, un muchacho de rasgos afilados, consumía un Parisiennes con pitadas rápidas y profundas. Cada tanto miraba su reloj.
Ambos portaban pistolas Browning; además, en la caja de la camioneta, bajo unas mantas, había una ametralladora Halcón y un FAL.
Eran militantes de la organización Montoneros.
Y aquel lugar era el punto de encuentro fijado para una acción armada. Su blanco: un ejecutivo norteamericano de la multinacional Sudamtex; el tipo proveía listas de obreros díscolos a las patotas de la dictadura.
Al minuto emergió por atrás un Peugeot 504 color verde que redujo la velocidad a la altura del Rastrojero, antes de detenerse en la esquina, sobre la vereda opuesta. Sus tripulantes, los dos muy jóvenes, tampoco se movieron de la cabina. Debía llegar alguien más.
La calle estaba desierta. Demasiado desierta. Y el silencio enrarecía tal quietud. Así transcurrieron otros dos o tres minutos.
Hasta que, de pronto, se desató el infierno: desde las esquinas, desde los árboles, desde los autos estacionados, incontables siluetas empezaron a gatillar al unísono. Los cuatro murieron atravesados por los primeros disparos.
Aquella cita estaba cantada.
La sinfonía de balazos llegó con nitidez a sus oídos. Ella se encontraba escondida en el jardín de una casa, detrás de un ligustro, a una cuadra y media del sitio de la matanza. Era la persona que faltaba. Y temblaba como una hoja.
Había bajado de un colectivo en la avenida Maipú poco antes de la hora establecida. Vestía el uniforme de un colegio privado.
Pero la suya no era allí la única presencia disfrazada. Enseguida reparó en un verdulero junto a su carrito de ventas en la ochava con la calle Moreno; ese sujeto tenía el cabello cortado al ras y un bulto en el sobaco. También le llamó la atención un Renault R4 de la compañía Segba con tres operarios no menos ilusorios. Por último advirtió un Chevrolet 400 con otros tres agentes; estos, en cambio, no hacían ningún esfuerzo por disimular su profesión.
El que estaba sentado atrás se sacó los lentes espejados para observarla mejor. Ella, sin darse por aludida, no alteró el ritmo de su andar. Pero en cada paso su pánico aumentaba. Era un pánico que podía estallar como una bomba.
Así llegó a la esquina de Paraná. En aquel instante, de golpe, echó a correr. Sus piernas nunca fueron tan veloces. Esa desaforada carrera la llevó en segundos al cruce con la calle Tucumán. Finalmente saltó la cerca del primer chalet de la cuadra para zambullirse en el pasto.
Al rato, a lo lejos, sonaron los disparos.
Ella crispó los párpados. Y el temblor se apoderó de su cuerpo. Luego oyó sirenas y voces de mando.
Su permanencia en ese refugio se prolongó por una hora.
Recién a las 9:45 llegó a la cita de control en un bowling aledaño a la avenida Panamericana.
De las doce pistas del local solo una estaba ocupada. Ahí fingían jugar dos parejas. Pero no pasaban desapercibidas. Especialmente uno de los hombres, cuyo pelo rubio lucía impregnado de brillantina.
Era el responsable militar de la Columna Norte, la estructura montonera a cargo de la fallida operación. Su nombre: Rodolfo Galimberti.
Al ver el rostro desencajado de la recién llegada, dejó la bola que estaba por lanzar para ir con premura a su encuentro. Ella rompió en llanto.
La situación —por motivos de seguridad— era algo embarazosa. Los otros tres presuntos jugadores miraban como él la sacudía por los hombros.
Con frases entrecortadas e incompletas afloró lo sucedido: el dispositivo de la emboscada, su huida y los tiros. El remate fue: «No pude avisar a los compañeros. ¡Era imposible! ¡Lo juro!».
Repitió una y otra vez las dos últimas palabras, como anticipándose a un posible reproche. Galimberti la observaba en silencio.
Recién entonces «Cali» dejó de llorar. Así le decían en la «Orga» a Patricia Bullrich.
Con Galimberti. Seguidamente, doña Julieta Estela Luro Pueyrredón presentó a sus hijas: Julieta y Patricia Bullrich.
Entonces Galimberti se inclinó ligeramente ante ellas para incurrir en el aristocrático rito del besamanos. Parecía una escena de otro siglo.
Luego, con suma discreción, las estudió de soslayo.
Una tenía casi 18 años; la otra ya había cumplido 16. La mayor exhibía una belleza excepcional. Y el atractivo de la menor —una adolescente retacona y enrulada— estaba depositada en su simpatía.
«Julie» —tal como la llamaban en familia— tomó asiento en un brazo del sillón situado frente al de Galimberti, y se cruzó de piernas.
Patus —aún le decían así— había pasado a un segundo plano.
El ilustre invitado solo tenía ojos para la primera. Y recibía a cambio gestos sutiles e insinuantes.
Aquella conexión entre ellos fue tan explícita que doña Julieta Estela se aproximó a la oreja de Galimberti para soplarle, muy bajito, cuatro palabras:
—Ni se te ocurra.
Una advertencia infructuosa: el flechazo ya había dado en el blanco. Su efecto fue inmediato y absoluto. Un impacto imposible de revertir.
por R. N.









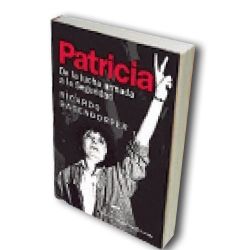














Comentarios