El carnaval de Río siempre fue política, aunque Brasil insistiera en venderlo como fiesta. Este año, sin embargo, la metáfora dejó de ser sutil. Luiz Inácio Lula da Silva no fue apenas un invitado de honor: fue, literalmente, una figura de 22 metros de altura desfilando por el Sambódromo. Una escultura metálica más alta que la Esfinge de Giza encabezó el homenaje que la escuela de samba Acadêmicos de Niterói preparó para abrir el carnaval 2026. Lula, el presidente en funciones, convertido en “faraón” en plena antesala electoral. Difícil imaginar una postal más explícita del cruce entre cultura popular que entronizó y estrategia de campaña.
La puesta en escena recorrió su biografía como si fuera un guion épico: la infancia en el nordeste pobre, el hambre, el oficio de lustrabotas, la fábrica en el cinturón industrial paulista, la construcción sindical y las tres presidencias. Hubo bailarines con birretes universitarios celebrando la ampliación del acceso a la educación superior; víctimas de la dictadura y sus descendientes simbolizando la defensa de la democracia frente al intento golpista de 2022; ministros, aliados y hasta la primera dama Janja Silva, subidos a una carroza blanca. El mensaje fue nítido: Lula no era solo un presidente, era una narrativa.

En contraste, las comparsas introdujeron una escena de burla explícita hacia Jair Bolsonaro, caracterizado como un payaso, con tobillera electrónica y detrás de rejas móviles que recorrieron la pasarela. Mientras Lula era exaltado en clave épica, su adversario apareció reducido a caricatura judicial. La metáfora fue transparente: de un lado, el líder consagrado por la historia; del otro, el exmandatario asociado a causas judiciales y al intento de ruptura institucional de 2022. El carnaval, lejos de la neutralidad festiva, tomó partido en clave simbólica.
El oficialismo negó que se tratara de propaganda. Los organizadores insistieron en que celebraban a una figura histórica. Pero el calendario político no concedía ingenuidades. En octubre, Brasil votaba. Lula, que ya había anunciado su candidatura para un cuarto mandato —el séptimo intento presidencial desde 1989—, llegó a los comicios con 80 años y, de ganar, dejaría el poder en 2030 con 85.

El carnaval no fue un acto partidario formal, pero funcionó como la mayor plataforma simbólica del país. Y en política, la simbología importó tanto como los votos. La jugada fue doble. Por un lado, Lula reforzó su identidad histórica en un momento en que la derecha intentaba instalar la idea de desgaste y edad avanzada, trazando paralelos con el retiro forzado de Joe Biden en Estados Unidos.
Por otro, se apropió del principal ritual cultural brasileño para consolidar un relato de continuidad democrática y popular frente al bolsonarismo. No fue casual que la narrativa del desfile incluyera referencias explícitas al intento de ruptura institucional de 2022. La campaña también se libró en el terreno emocional.

El carnaval de Río no fue una fiesta menor. Fue un espectáculo transmitido a millones de espectadores dentro y fuera de Brasil, con un impacto económico que superó los mil millones de dólares entre turismo, publicidad y consumo interno. Convertir ese escenario en tribuna fue una decisión estratégica. La escuela de samba movilizó a más de 3.000 artistas y figurantes, una masa humana que convirtió el desfile en acto colectivo de legitimación simbólica. En la política contemporánea, donde la imagen compitió con el algoritmo, la épica visual fue capital.
Hubo, sin embargo, un riesgo. Cuando el poder se confundió demasiado con la celebración personal —como sucedió en el kirchnerismo con la figura de Cristina Fernández de Kirchner—, la crítica encontró terreno fértil. Sectores de la oposición cuestionaron que el homenaje pudiera constituir una forma encubierta de proselitismo financiado indirectamente con recursos públicos. El debate no fue jurídico sino cultural: ¿podía un presidente en ejercicio ser glorificado en la mayor fiesta nacional sin influir en la competencia electoral? Difícil sostenerlo.

Lula apostó a ensalzar su figura. Confió en que su biografía siguiera siendo su principal activo. En un país atravesado por desigualdades persistentes, su relato de ascenso social mantuvo fuerza. Pero también enfrentó una paradoja: la falta de sucesión clara dentro del Partido de los Trabajadores. La presidencia de Dilma Rousseff siguió siendo un recuerdo incómodo. Nombres como Fernando Haddad o Guilherme Boulos circularon, pero ninguno concentró el capital simbólico del fundador.
El carnaval funcionó como puente. No solo exaltó el pasado: intentó proyectar futuro. Fue una puesta en escena que conjugó nostalgia y continuidad. En tiempos de polarización, el desfile operó como síntesis de un mensaje central: Lula representó estabilidad y celebración frente a la incertidumbre y la sátira judicial de su adversario.

Los antecedentes fueron numerosos. La política latinoamericana siempre entendió el valor del espectáculo. Hugo Chávez lo convirtió en cadena televisiva permanente; Cristina Kirchner en relato emocional; Nayib Bukele en producción digital. Lula lo hizo a la brasileña: samba, carrozas y un muñeco gigante que lo inmortalizó en metal. La diferencia fue que no lo hizo desde la marginalidad del poder, sino desde el Palacio del Planalto.
Los 22 metros no fueron casuales. En campaña, la estatura simbólica importó. Y Lula supo que, más allá de las encuestas, la disputa se libró en el imaginario colectivo. Quedó por verse si aquella consagración carnavalesca como “el mayor brasileño de todos los tiempos” alcanzó para traducirse en votos.











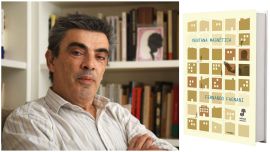








Comentarios