Viktor Orbán volvió a lograr lo que mejor hace: que Hungría —un país pequeño en términos de PBI y población— funcione como gran escenario simbólico de la derecha global. A semanas de las elecciones del 12 de abril, su partido difundió un video de campaña con apoyos de figuras que, juntas, dibujan un mapa de época: Giorgia Meloni y Matteo Salvini (Italia), Marine Le Pen (Francia), Alice Weidel (AfD, Alemania), Herbert Kickl (Austria), Andrej Babiš (República Checa), Aleksandar Vučić (Serbia), Benjamin Netanyahu (Israel) y Javier Milei (Argentina), entre otros.

No es un gesto decorativo. Es un mensaje político: si cae Orbán, se resiente el relato. Un analista en Budapest lo sintetizó con crudeza: para este “campo ideológico”, el derrumbe del “régimen Orbán” sería significativo sobre todo en términos simbólicos, porque Hungría opera como “prototipo y modelo temprano” de la ola “iliberal-populista” y punto de referencia por su “estabilidad” percibida. Es decir: Orbán no es un dirigente más; es una pieza iniciática. Un origen, un manual, un laboratorio.
Por eso el spot importa cuando las encuestas muestran al espacio de Orban por detrás de un rival inesperado: Péter Magyar, ex hombre del propio sistema, ahora al frente de una oposición que promete anticorrupción y destrabar fondos europeos congelados. El oficialismo, en respuesta, decide salir del barro doméstico y elevar la discusión: exhibe conexiones internacionales como “activo” en un mundo “volátil y turbulento”, algo que el oponente “como recién llegado” no tiene.

Pero el subtexto verdadero es otro: Orbán es el eslabón fundador de una narrativa que se volvió transnacional. Antes de que “soberanía”, “valores tradicionales”, “guerra cultural”, “medios enemigos”, “ONGs sospechosas” y “Bruselas” fueran lugares comunes, él ya estaba ahí. No como teoría, sino como práctica. Por eso Le Pen, en el video, no sólo lo felicita: lo ubica como motor de una familia política que se expande, el “campamento” de “patriotas” y “defensores de las naciones y pueblos soberanos”. Weidel lo presenta como una necesidad para Europa: “Europa necesita a Viktor Orbán”. Meloni, con tono institucional, marca el núcleo identitario: “una Europa que respete la soberanía nacional” y se enorgullezca de sus “raíces culturales y religiosas”.
¿Y por qué esa coreografía global incluye a Trump o Milei, aun cuando Washington no aparece formalmente en el video? Porque Orbán fue durante años, el puente europeo entre la ultraderecha estadounidense y el ecosistema continental. Hay un discurso que, con variaciones locales, se repite desde Roma hasta Buenos Aires. Orbán funciona como validación: “si él lo hizo antes y duró, se puede”.

Esa es la parte menos confesada del fenómeno: la derecha global no se limita a compartir eslóganes; comparte método. Lo que en Europa se describió como la era de los “ingenieros del caos” —estrategas digitales, polarización algorítmica, segmentación emocional, anti-élite performática— encontró en Hungría un caso temprano de consolidación: un liderazgo que combina nacionalismo, control narrativo, construcción de enemigos internos y una idea de democracia reducida a victoria electoral permanente. La exportación posterior a otros países no fue copia calcada, pero sí transmisión de ADN.
En ese marco, la presencia de Milei no es anecdótica: es la confirmación de que el “orbánismo” dejó de ser un producto europeo y pasó a ser un idioma político. Y la escena se completa con Netanyahu aportando el argumento de seguridad (“la seguridad no se da por sentada, hay que ganarla”) que suele operar como blindaje moral para agendas de endurecimiento institucional.

El mensaje además, toca otro nervio del momento: Ucrania. Orbán —el líder de la UE más cercano a Putin— es mostrado como “luchando por la paz”, y Salvini remata: “si querés paz, votá a Fidesz”. En tiempos donde “paz” puede significar “ceder” o “congelar” y donde la ambigüedad es rentable, Orbán vuelve a ofrecer lo que la derecha global demanda: un líder que desafía consensos liberales y convierte fricción geopolítica en capital electoral.
Por eso el apoyo internacional no es sólo una caricia: es una operación de salvataje simbólico. Si Orbán pierde, no cae únicamente un primer ministro; se cuestiona un “caso de éxito” que justificó a muchos. Y si gana, aunque sea ajustado, se reafirma el mensaje de que el ciclo sigue: que la democracia puede convivir con la erosión lenta de contrapesos, y que el populismo de derechas puede presentarse —otra vez— como estabilidad.
El 12 de abril, entonces, Hungría no vota sólo un gobierno. Vota, en versión concentrada, si el laboratorio que inspiró a medio mundo sigue siendo referencia o se transforma en advertencia para el recambio. Un proceso en el cual América Latina todavía no entró (los giros a la derecha se advierten en las elecciones del 2025), aunque el péndulo oscila cada vez en ciclos más cortos.








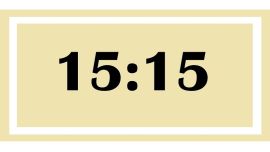











Comentarios