Parecería que la costumbre nacional de celebrar elecciones importantes en octubre o noviembre hace que las campañas duren ocho meses o más, lo que no sería el caso si el “año electoral” terminara en abril. En tal caso, se trataría de intervalos hiperpolitizados relativamente breves, como los que suelen darse en Europa, no de etapas larguísimas en que distintas facciones presionan cada vez más para conseguir ventajas sin preocuparse demasiado por las consecuencias para el país en su conjunto.
Como pudo preverse, el torneo político arrancó con puntualidad el primer día de marzo. No bien llegaron a su fin las vacaciones de verano, los sindicatos docentes pusieron en marcha su rutinario plan de lucha y otros decidieron que les convendría iniciar los suyos, asegurando así que la temporada se iniciara con un estallido de protestas que amenazan con continuar hasta el 22 de octubre, lo que es una pésima noticia para el gobierno de Mauricio Macri.
Además de sentirse tentado a reaccionar todos los días ante las críticas e insultos dirigidos contra su persona, lo que entrañaría el riesgo de que provocara conflictos aún más graves que los ya anunciados porque una palabra urticante de su parte brindaría a sus adversarios una excusa para organizar manifestaciones de repudio, sabe que ver a la Capital Federal convertida en un hervidero lleno de piqueteros, vecinos legítimamente enojados por alguno que otro atropello, sindicalistas, camporistas pendencieros e izquierdistas violentos podría asustar a los inversores en potencia que quisiera seducir.
No es que falten motivos para protestar. La Argentina es un país más pobre de lo que muchos suponen en que sectores muy amplios se sienten injustamente postergados. Uno es el conformado por los docentes. Hace medio siglo, el escritor francés Pierre Kalfon se mofó de la maestra, aquel “personaje inefable de la lumpen burguesía argentina”, que por un “salario irrisorio” intentaba educar a los chicos en las escuelas públicas. Los estereotipos nos dicen mucho: en la imaginación popular alemana, el maestro típico es, o era, un clasicista severo; aquí su equivalente es una mujer “abnegada”.
Virtualmente nada ha cambiado desde que Kalfon escribió su libro sobre la Argentina. A pesar del presunto consenso de que la educación es fundamental para el futuro del país, a juzgar por los resultados las reformas esporádicas que se ensayan suelen ser contraproducentes. Combinan para frustrarlas la triste realidad económica, ya que nunca hay plata suficiente, los sindicatos docentes que, como los de otras latitudes, son contrarios a cualquier medida ideada para discriminar a favor de los maestros más capaces y en contra de quienes no lo son, ingenieros sociales obsesionados por la igualdad que quieren librar una guerra santa contra el capitalismo y, últimamente, la fe de tantos políticos en atajos tecnológicos; apuestan a que computadoras llenas de jueguitos sirvan para transformar analfabetos reacios a aprender en buenos ciudadanos.
A esta altura, tanto sindicalistas como Roberto Baradel, como los muchos maestros que participaron de la imponente manifestación callejera del lunes pasado entenderán muy bien que sería un auténtico milagro que su militancia les trajera beneficios concretos. A lo sumo, habrá contribuido a apurar la migración desde la escuela pública a instituciones privadas. También serán magras las eventuales ventajas conseguidas por los afiliados merced a la marcha multitudinaria de la CGT peronista que, presionada por matones kirchneristas e izquierdistas, ya está planeando los próximos paros nacionales. Si para complacerlos Macri prohibiera los despidos y optara por el proteccionismo autárquico, emulando a Cristina que no quería que entrara un solo clavo foráneo, los jefes sindicales no tardarían en encontrar nuevos pretextos para reanudar los ataques.
Tendrían que hacerlo; lo mismo que los compañeros docentes, entienden que su propia figuración depende de su voluntad de sacar provecho del malestar que sienten los atrapados en una economía nada competitiva, lo que, creen, los obliga a organizar marchas y paros. Lo lógico sería que todos los sindicalistas se concentraran en preparar a los afiliados para afrontar los desafíos enormes que les esperan en un mundo que está cambiando a una velocidad desconcertante pero, claro está, les es mucho más sencillo fingir creer que las viejas formas de lucha, por las que sienten nostalgia, serían tan eficaces como a veces eran en el pasado.
Desgraciadamente para los macristas, parecería que el país ha regresado a su versión particular de la normalidad que se caracteriza por la negativa a abandonar el modelo corporativista que fue consolidado por Juan Domingo Perón. Dicho modelo tiene raíces muy profundas; se remontan a los días del imperio español. Asimismo, si bien no le gustan para nada los resultados, lo defiende la Iglesia Católica. Esperaban Macri y sus colaboradores que una mayoría sustancial, alarmada por lo hecho por los kirchneristas y, más aún, por la catástrofe a un tiempo grotesca y trágica que está sufriendo Venezuela, coincidiría en que ha llegado la hora de reemplazarlo por otro un tanto menos arcaico, pero subestimaban la tenacidad de los comprometidos con el orden ya tradicional.
Para los miembros del elenco político estable, los jefes sindicales vitalicios y empresarios que siempre requieren algunos años más de proteccionismo para hacerse competitivos, el que según las pautas internacionales la Argentina haya protagonizado uno de los fracasos colectivos más asombrosos de la historia dista de ser un desastre. Su propio nivel de vida no es llamativamente inferior a aquel de sus homólogos de Estados Unidos, Europa o el Japón. Es por lo tanto natural que sientan cierto escepticismo cuando oyen hablar a los oficialistas de las reformas ambiciosas que tienen en mente y que les impresionen mucho más los costos inmediatos de los cambios propuestos por los voceros gubernamentales que los beneficios eventuales.
Los líderes de Cambiemos rezan para que tales beneficios empiecen a hacerse sentir muy pronto. Temen que, caso contrario, se difunda la sensación de que, una vez más, un proyecto modernizador a primera vista promisoria ha resultado ser estéril, lo que les impediría anotarse el triunfo electoral vaticinado por el Presidente y sus adláteres. Aunque conforme a muchos economistas, entre ellos los integrantes más conspicuos del equipo que acompañó a Daniel Scioli en la carrera presidencial de 2015, los brotes verdes están apareciendo y, luego de cuatro años de letargo, la economía está creciendo nuevamente, la realidad estadística es una cosa y la percibida por la mayoría es otra. Por lo demás, es habitual que las voces de los quejosos sean mucho más altas que las de quienes se suponen satisfechos, lo que significa que la recuperación que algunos han detectado, si es auténtica, tendría que ser bastante fuerte para que tuviera un impacto positivo en el estado de ánimo popular.
Con la excepción de los kirchneristas y ciertas sectas izquierdistas de mentalidad decimonónica, las agrupaciones opositoras no plantean alternativas genuinas al proyecto macrista. Algunos detalles aparte, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y otros pesos pesados del peronismo presentable son partidarios del rumbo elegido por entender que sería peor que inútil seguir por el reivindicado por generaciones de populistas. Con todo, puesto que ser oficialista ya no les supondrá ganancias, critican al Gobierno por la torpeza que le atribuyen, por todos aquellos “errores no forzados” que a su juicio comete a diario por no comprender muy bien cómo funcionan las cosas en el país. Aunque la estrategia que han elegido a menudo parece mezquina o, como dice Macri, “oportunista”, andando el tiempo podría brindarles los resultados esperados.
Mal que bien, en democracia la política es así. Un gobierno cuyo poder no se basa en su adhesión a una ideología determinada sino en su hipotética capacidad para llevar a cabo un programa consensuado, no puede permitirse brindar una impresión, por arbitraria que fuera, de ineptitud serial.
Los más resueltos a socavar al Gobierno son, cuando no, los kirchneristas. Es poco probable que aún estén sinceramente convencidos de los méritos de los esquemas que improvisaban en el transcurso de la década más dos años que ganaron. Todos salvo los más fantasiosos entenderán que el poder que supieron acumular se debió al carisma, para muchos incomprensible, de Cristina. A pesar de todo lo ocurrido a partir de su salida malhumorada de la Casa Rosada, de la evidencia abrumadora de que ella y sus cómplices saquearon sistemáticamente al país, la señora ha conservado el apoyo de millones en el conurbano bonaerense y otros lugares depauperados por el populismo clientelar. En la Argentina y otros países de cultura política similar, lo de que “es la economía, estúpido”, sólo puede aplicarse a los estratos superiores de la clase media, ya que para los pobres de verdad, los mitos que se forman en torno de ciertos personajes importan más que el dinero. No lo entenderán muchos macristas, pero dar algunos mendrugos a la clientela puede ser más que suficiente como para asegurarse la lealtad de los que dependen de la supuesta benevolencia de quienes logran vincularse emotivamente con ellos.
por James Neilson





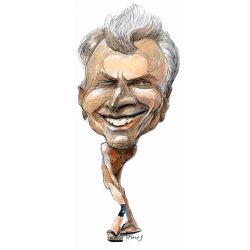












Comentarios