Hasta hace muy poco, los jefes de la Iglesia Católica, una institución que desde sus orígenes se ha especializado en criticar con gran severidad la conducta sexual de los demás, no parecían sentirse preocupados por el hecho notorio de que, en sus propias filas, se hallaban muchas personas que se habían habituado a violar las reglas que proclamaban urbi et orbi. Al fin y al cabo, siempre había sido así, ya que, como reza la Biblia, “el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”. Por lo tanto, se decían, los pecadores clericales merecen nuestra solidaridad. ¿Y las víctimas? Sería mejor pedirles pensar en los perjuicios que podrían ocasionar a la Santa Madre Iglesia.
Tal actitud ya pertenece a la historia. Luego de siglos de fingir creer que sólo fue cuestión de los deslices de una minoría minúscula de ovejas descarriadas, los líderes católicos se dieron cuenta de que tendrían que disciplinar a sus propias huestes ya que de lo contrario la Iglesia perdería lo que aún le quedaba de influencia en los asuntos mundiales. Fracasaron las campañas en contra de los preservativos, el divorcio vincular y, en algunos lugares clave como Irlanda, el aborto. Jorge Bergoglio fue elegido Papa y optó por llamarse Francisco porque los cardenales creían que, a pesar de la apostasía de Europa, la Iglesia Romana podría continuar desempeñando un papel protagónico en América latina, África y, quizás China y otros países asiáticos.
(Leer también: Papa Francisco intervino organización eclesiástica acusada de pedofilia)
Desgraciadamente para Bergoglio, le tocó liderar la Iglesia Católica justo cuando perdía terreno frente a los evangélicos en su país natal, además de Brasil y el resto de la región, y el islam militante amenazaba con eliminar los últimos vestigios del cristianismo en las tierras del Oriente Medio que hace dos mil años lo vieron nacer. Como si tales desafíos no fueran más que suficientes, también tiene que enfrentar “la plaga” de la pedofilia clerical que tanto le ha costado al catolicismo en Europa y América del Norte.
Si el Papa Francisco esperaba que la “cumbre contra la pederastia” que acaba de celebrarse en el Vaticano serviría para convencer al mundo de que la Iglesia Católica que encabeza está por dejar atrás milenios de abusos sexuales cometidos por sacerdotes presuntamente castos, ya compartirá la decepción que dicen sentir las víctimas por lo que a su entender fue nada más que una operación de relaciones públicas. No bien terminó el encuentro, los voceros de las agrupaciones que se han organizado para reclamar justicia manifestaron su repudio a lo que tomaron por un intento de asegurarles que las autoridades eclesiásticas ya estaban dispuestas a prestarles atención y que por lo tanto no les convendría seguir haciendo lío.
Como pudo preverse, impresionaron mucho más las denuncias que se formularon que la presunta voluntad del Santo Padre de castigar debidamente a los clérigos culpables de abusar de menores de edad. ¿Por qué –se preguntan los escépticos–, tardó tanto tiempo en tomar en serio lo que ahora califica de una “monstruosidad”, una “abominación” parecida a “los sacrificios de humanos con fines religiosos”, puesto que se trata de algo que es de dominio público desde hace muchísimo tiempo?
(Leer también: “No nos corran con lo de los curas pedófilos”, desafía el enemigo del Papa)
Por cierto, nadie puede creer que, hasta hace muy poco, el Papa y los cardenales que lo respaldan desconocían las dimensiones del problema que juran estar resueltos a solucionar, o que les motivaron sorpresa los detalles escabrosos que se difundieron en las sesiones iniciales de la reunión cuando “los sobrevivientes” relataron sus experiencias. La verdad es que sabían muy bien lo que sucedía en miles de distritos pero estaban más interesados en mantener impoluta la imagen de la Iglesia Católica que en poner fin a prácticas reñidas con sus propias doctrinas y, de más está decirlo, con las leyes de todos los países civilizados. Sólo ahora están desistiendo de defender los por lo común tenues, pero en algunos lugares útiles, fueros eclesiásticos para que los acusados puedan ser procesados, lo que ha sido una muy mala noticia para, entre otros, el cardenal australiano George Pell, un miembro de la Curia que estaba a cargo de las finanzas del Vaticano; por abuso de monaguillos en los años 90, uno de los purpurados más eminentes podría pasar los años próximos entre rejas.
La decisión de Bergoglio y sus aliados de hacer frente a la pedofilia de tantos curas, obispos y hasta arzobispos y cardenales –todos “instrumentos de Satanás”, según la retórica papal–, se debe mucho más al deseo de mejorar la reputación institucional de la Iglesia que al asco que es de suponer sienten al leer los informes que les llegan. No será cuestión de una tardía toma de conciencia moral, sino del reconocimiento de que, a menos que actúen con vigor, el catolicismo seguirá perdiendo fieles.
El mundo ha cambiado de manera radical en los años últimos y a la Iglesia Católica le ha resultado sumamente difícil adaptarse. Durante mucho tiempo, los abusados sexualmente por sacerdotes colaboraban con sus abusadores al guardar silencio acerca de lo que les había sucedido cuando eran niños o adolescentes. Lo hacían no por miedo sino por su propia autoestima; no querían ser vistos como víctimas débiles de personas más poderosas. Pero entonces, la versión de la “cultura del honor” que se daba en los países occidentales y que les aconsejaba minimizar la importancia de episodios humillantes cedió ante otra modalidad según la cual no era motivo de vergüenza figurar como víctima del maltrato ajeno. En un lapso muy breve, quienes hasta entonces no querían hablar de los traumas que habían sufrido a manos de clérigos asumieron posturas menos pasivas, un cambio que pronto tendría consecuencias devastadoras para el catolicismo al multiplicarse las denuncias de casos de pedofilia en Estados Unidos, Irlanda y otros países. Algunas diócesis se vieron obligadas a pagar multas multimillonarias que casi les quebraron. Asimismo, Irlanda dejó de ser uno de los países más clericalistas del mundo al transformarse, con rapidez asombrosa, en uno mayormente laico.
Si bien, al entender que no le sería dado seguir encubriendo los abusos, el Vaticano acaba de llegar a la conclusión de que la pedofilia es un asunto urgente, no se trata de un fenómeno nuevo. Aunque es factible que se haya agravado últimamente debido a la proliferación en todas partes de imágenes eróticas que ponían a prueba la capacidad de resistencia de los sacerdotes más abnegados porque, mal que bien, son seres humanos con los instintos e inclinaciones que son propias de la especie a que pertenecen, lo más probable es que una proporción tal vez notable siempre se haya comportado de la misma manera, de ahí las alusiones frecuentes a la lascivia de los religiosos en las novelas picarescas españolas y sus equivalentes de otros pueblos. Con todo, mientras que en el pasado la mayoría miraba con cierta indiferencia los pecados sexuales cometidos por curas, monjes, monjas, abates, obispos y hasta papas porque valoraba lo representado por la Iglesia, en la actualidad hay menos creyentes dispuestos a tolerarlos.
Algunos atribuyen la epidemia –mejor dicho, endemia, ya que está presente desde los comienzos del cristianismo–, de pedofilia eclesiástica al celibato sacerdotal; entienden que si los curas católicos, como sus homólogos protestantes y griego-ortodoxos, pudieran casarse, la vocación clerical sería más atractiva para jóvenes talentosos “normales”, lo que ayudaría a la Iglesia a superar el déficit llamativo de aspirantes que la aflige. A veces parecería que Bergoglio simpatiza con la idea: dice que el celibato sacerdotal “no es un dogma de fe, es una regla de vida, que yo aprecio mucho y creo que es un regalo para la Iglesia. No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo”.
Sea como fuere, son muchos los convencidos de que el celibato es un anacronismo que refleja la hostilidad de la rama católica del cristianismo hacia todo lo vinculado con el sexo y que, para más señas, incide de forma muy negativa en su relación con las mujeres. Puede que haya exagerado un poco la respetada teóloga alemana Uta Ranke-Heinemann al opinar que Jesús “fue el primer y último amigo de la mujer en la Iglesia cristiana”, pero no cabe duda de que para generaciones de religiosos la mujer era intrínsecamente peligrosa, una vampiresa tentadora que procuraba desviar al hombre del camino correcto haciendo del sexo un arma potente. El culto rendido a la virginidad de María, la “inmaculada” o “purísima”, es elocuente en tal sentido.
Además de querer ver abolido el celibato sacerdotal, los reformistas más avanzados piden que, como ya ha sucedido en el anglicanismo, la Iglesia católica permita la ordenación de mujeres como sacerdotisas; para sorpresa de nadie, a Bergoglio no le gusta para nada la idea. Para él, las mujeres deberían conformarse con sus roles tradicionales como esposas y madres puesto que, advierte, “todo feminismo acaba siendo como un machismo con faldas”. Es que tanto el Papa como buena parte de la jerarquía temen que si hacen demasiadas concesiones con el propósito de “modernizar” el catolicismo según las normas que están de moda, la bimilenaria Iglesia Católica Apostólica Romana se convertiría en una ONG con pretensiones espirituales.





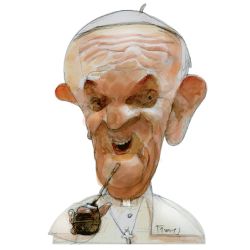














Comentarios