En la Argentina, buena parte de los problemas regulatorios no se explican por la falta de normas, sino por una confusión más profunda: la tendencia del Estado a administrar mercados cuando su función debería ser regularlos.
Regular no es dirigir. No es decidir quién entra, cómo se compite ni qué riesgos se pueden asumir. Regular es fijar reglas claras, objetivas y estables, supervisar su cumplimiento y actuar cuando los riesgos sistémicos lo justifican. Administrar, en cambio, implica intervenir en las decisiones propias del mercado, muchas veces sin información suficiente y casi siempre con efectos no previstos.
El sector asegurador ofrece un ejemplo elocuente de esta confusión. A lo largo de décadas se construyó un esquema donde la autoridad no se limita a supervisar solvencia y conducta, sino que termina condicionando la oferta, los canales de comercialización y, de manera indirecta, los precios. El resultado es un sistema altamente normado, pero paradójicamente poco protector.
Las consecuencias están a la vista: baja penetración del seguro, primas elevadas, rigidez contractual, escasa innovación y una judicialización estructural que se convirtió en parte del funcionamiento normal del sistema. En lugar de prevenir riesgos y generar previsibilidad, la regulación reacciona tarde y delega en los tribunales la corrección de los desajustes que no resolvió a tiempo.
Este fenómeno no es exclusivo del seguro. Se repite, con matices, en otros sectores regulados. Cuando el Estado asume un rol administrador, desplaza al mercado de su función principal —asignar recursos y gestionar riesgos— y termina reemplazando reglas por discrecionalidad. En ese contexto, la inversión se retrae, la competencia se debilita y los conflictos se multiplican.
Uno de los síntomas más claros de este modelo es la judicialización crónica. Un sistema que descansa en el conflicto judicial como principal mecanismo de protección no es un sistema más garantista, sino uno que falló en su diseño regulatorio. El juicio se transforma en sustituto de la mala regulación: corrige ex post lo que no se ordenó ex ante, a un costo económico y social elevado.
La experiencia comparada muestra un camino distinto. Los sistemas regulatorios más robustos no son los más intervencionistas, sino los que combinan reglas simples, supervisión técnica y mecanismos tempranos de corrección. En el caso del seguro, esto se traduce en un enfoque basado en solvencia real, gestión de riesgos, información transparente y disciplina de mercado, en lugar de controles formales y autorizaciones discrecionales.
La diferencia es conceptual. Un regulador moderno no dirige el negocio: supervisa riesgos. No decide quién gana o pierde, sino quién cumple las condiciones para operar. No administra el mercado, sino que garantiza que funcione bajo reglas previsibles y competitivas.
Persistir en la lógica de la administración estatal de los mercados no es prudencia. Es resistencia al cambio. En un contexto de riesgos cada vez más dinámicos —económicos, tecnológicos, ambientales—, aferrarse a esquemas rígidos y burocráticos no reduce la incertidumbre: la encarece.
Reformar leyes es necesario, pero no suficiente. Sin un cambio en el modelo mental del Estado, cualquier reforma normativa corre el riesgo de reproducir los mismos incentivos y resultados. El desafío no es sumar regulación, sino redefinir su propósito.
Pasar de un Estado que administra mercados a uno que los supervisa con criterios técnicos y reglas claras no implica menos protección. Implica protección más eficaz, menor conflictividad y mayor desarrollo. Esa es la discusión de fondo. Y es una discusión que excede largamente al seguro.
*Contador público, consultor especialista en seguros y transporte. Ex subsecretario nacional de Transporte y funcionario en SSN.
por José Manuel Urdiroz



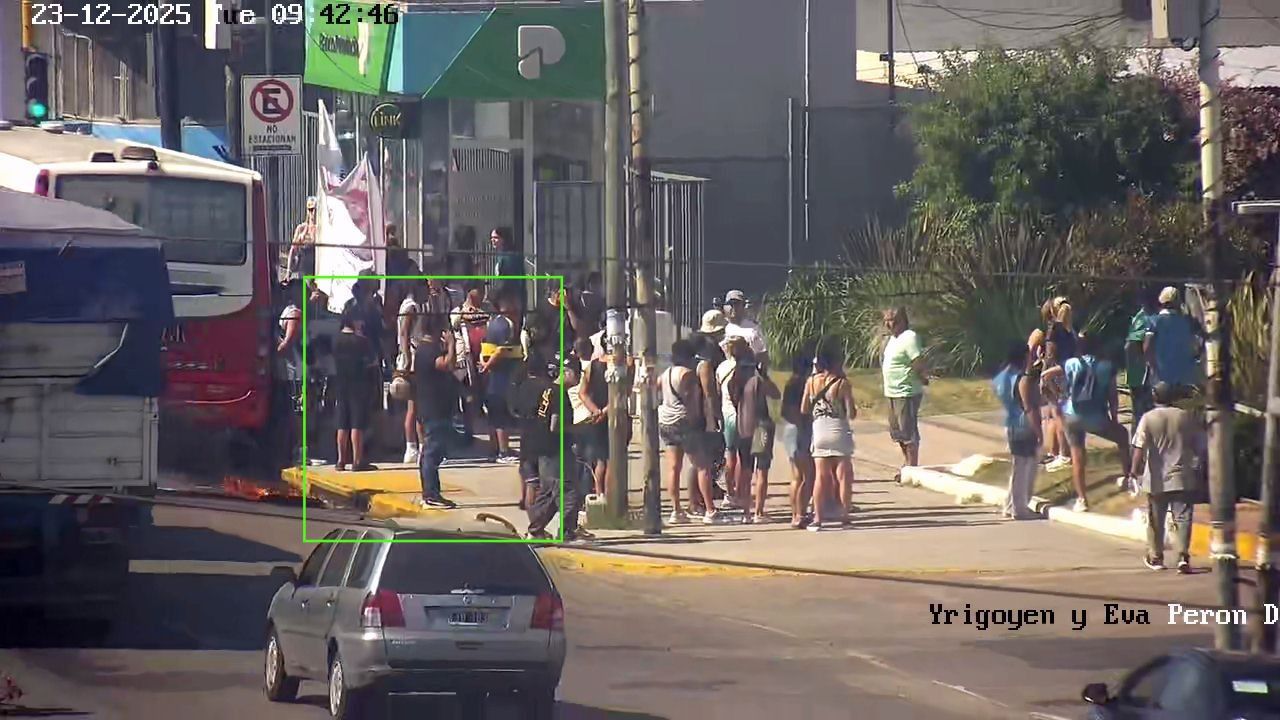
















Comentarios