El 14 de julio 2022 murió la escritora Sylvia Molloy. Como consuelo de esta triste noticia –esos consuelos que sirven de muy poco– pensé que, fiel a su amor por Francia, había muerto en el día patrio de ese país, un día también fundamental para el resto del mundo ya que revolucionó estructuras sociales que se consideraban inamovibles. Fue el primer país extranjero en el que vivió, a partir de 1958. Estudió Literatura en La Sorbona y se graduó con un doctorado. Luego, enseñó en Yale, Princeton y New York University (NYU).
Hubo un tiempo en que Sylvia y yo vivíamos las dos en el North Fork de Long Island, ella en Southhold y yo en Greenport, la siguiente parada después de la suya. Nos encontrábamos a menudo en el ómnibus que nos llevaba a Manhattan, y aún más veces en el que nos traía de vuelta a nuestras casas.
Si había lugar nos sentábamos juntas para charlar un poco, y después las dos preferíamos viajar sin nadie al lado, así que la última en llegar se levantaba y se iba a otros dos asientos vacíos. Cuando el ómnibus estaba lleno –las dos evitábamos esos horarios así que ocurrió una sola vez –viajamos juntas todo el trayecto.
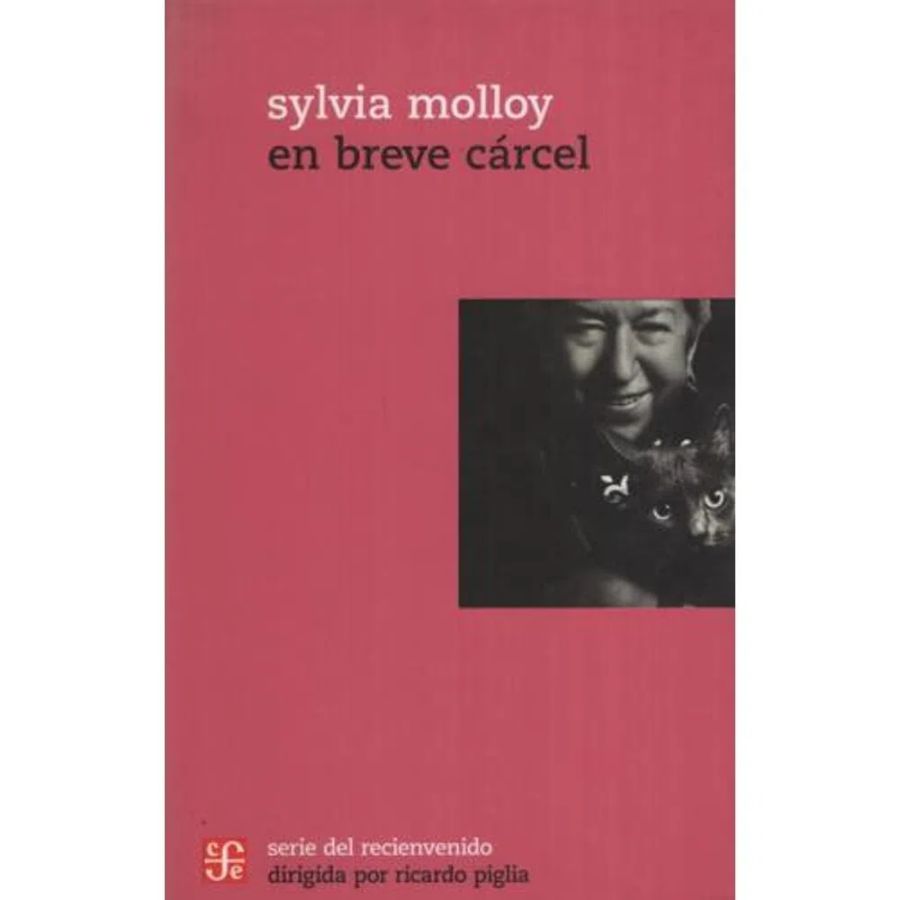
Después de ese viaje (de aproximadamente dos horas y media) escribí en mi libreta de la época la conversación que habíamos tenido. Molloy estaba pensando en empezar un programa de escritura en castellano, una maestría, en la Universidad de Nueva York. En ese entonces yo daba clases en un programa similar, pero en inglés y en The New School, y le conté mi experiencia. Me había dado cuenta de que los escritores renombrados –los famosos, para llamarlos de algún modo–, en general no eran los profesores que los estudiantes necesitaban, sobre todo en los talleres de escritura. Un buen ejemplo era Lucy Grealy, una excepcional escritora de no ficción que –ella ironizaba a menudo sobre eso– hasta fue invitada al programa de televisión de Oprah para hablar de su libro “Autobiography of a face”. Era demasiado exitosa como para soportar sin resentirse (y sobre todo tener paciencia) una escritura que a su juicio era de mala calidad y no valía la pena mejorar. Se lo hacía sentir a sus alumnos hablando de sus novios y de los problemas de plomería en su departamento. “¿En serio?”, preguntaba Molloy, de una manera en la que mezclaba incredulidad, sorpresa y un poco de disgusto. Comentó que, en cambio para ella, la relación con sus estudiantes había sido fundamental, con ese ir y venir tan provechoso de discusiones que incitaban a pensar mejor, y les estaba a todos agradecida. Pienso que tantos deben estar tristes ahora, por lo que ella también significó en sus vidas.
Conocí a Sylvia Molloy en julio de 1995. Mi madre, la escritora Elvira Orphée, había alquilado una casa en Shelter Island, y Sylvia fue a visitarla con una amiga de Elvira: María Luisa Bastos, pareja de Sylvia durante mucho tiempo. En un momento dado, porque las dos quisieron ver cómo era la casa, se las mostré completa. Un cuarto daba a un curso de agua. Quisieron saber el nombre, yo no tenía la menor idea. Molloy dijo: “Me pregunto cómo se puede mirar todos los días un 'sound' sin tener la curiosidad de saber cómo se llama”. No me pareció un comentario agresivo, al contrario, me resultó un aviso, un casi gentil llamado de atención, y nunca más estuve frente a un curso de agua, grande o pequeño, sin saber cómo se llamaba.
En las anotaciones de mi libreta después de ese viaje sentadas juntas en un ómnibus, leo que hablamos de una variedad de temas, pero no registré mi participación. Así que no hay enlace entre los temas. Me interesó únicamente lo que decía Sylvia, pero no sé de qué hablábamos cuando ella dijo que relacionar nacionalidades y homosexualidades no era recomendable. Una frase que encontré con el mismo significado, pero con otras palabras en uno de sus textos. Probablemente fue por un comentario que hice sobre el libro de Reinaldo Arenas “Adiós a mamá”. Quizás cada país tenía su homosexualidad acorde, quizás no fuera la misma la cubana que la argentina, pero le repelía plantear las cosas así.
Molloy alentaba la conversación, me sorprendía cada vez lo cómodo que era hablar con ella, la facilidad con la cual la conversación fluía.
Habló sobre la escritura autobiográfica, sobre la resistencia que a ella le había causado durante mucho tiempo como una posibilidad de escritura. En cambio, como buena académica, había escrito un libro sobre el tema: “Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica”, pero escribir sobre autobiografía no era una forma de autobiografía. Lo había hecho impulsada básicamente por una curiosidad crítica.
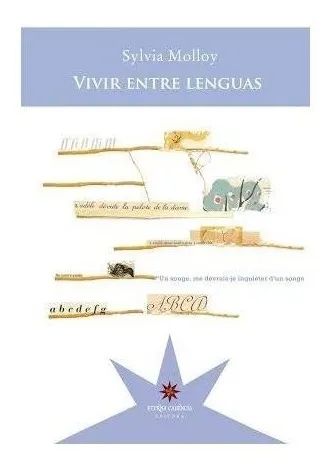
En ese momento yo estaba escribiendo un libro sobre Victoria Ocampo y sus amigos escritores. Explicándole la intención del libro a Molloy comenté al pasar, por la costumbre de no enaltecer a Victoria: “Es terrible decirlo, pero a veces sus autobiografías me dan vergüenza ajena: esa pasión desmedida que tenía por ella misma. Un sobrino suyo decía que el libro 'Cartas a Angélica' (su hermana) habría debido llamarse: 'Cartas de yo a yo'”. Sylvia puso un tono algo exasperado, remarcando que al menos había que reconocerle, admirarle casi, el coraje, el tesón. Sí, es verdad, enaltecía a los hombres escritores y a la cultura europea, pero era lógicamente un producto de su época. Siguió diciendo que, si Sartre escribía en “Las palabras” que él de chico copiaba a su abuelo materno escritor fingiendo leer el mismo libro cuando no sabía leer, a todo el mundo le parecía una revelación genial. Pero si Victoria escribía: “Llevo un libro que me leían y hago como si leyera”, a la mayoría le resultaba una prueba de su frivolidad.
Molloy habló del tercer volumen de las autobiografías: “La rama de Salzburgo”, que relata el amor de Victoria por el primo de su marido, y sobre todo la fuerza, la desesperación del amor prohibido que debe ser mantenido en secreto. Hablaba como se habla de los temas que nos afectan personalmente. La imaginé adolescente, descubriendo su sexualidad en la Argentina, teniendo muy en claro que su preferencia no era la que se esperaba de ella. Por supuesto ahora no parece un desgarrador conflicto existencial, pero en la década de 1950 en la Argentina lo era. Olvidamos tan pronto, o al menos yo, lo difíciles que fueron tantas cosas.
Molloy escribió varios ensayos con rigor académico, lo que no significa, como asumen muchos, que por eso son aburridos. Entre otros, el ya mencionado sobre las autobiografías, o “Las letras de Borges y otros ensayos” (1979), o un ensayo en “Hispanisms and Homosexualities” (1998) o “Poses de fin de siglo, desbordes del género en la modernidad”, libro dedicado a sus estudiantes que recopila ensayos escritos entre 1990 y 2001. En uno de ellos, y sobre Oscar Wilde, Molloy escribe:
JUGAR AL FANTASMA
En dos ocasiones, al hablar de un ‘raro’, recurre Darío a un precepto de la cábala citado por Villiers de l’Isle Adam en “La Eva futura”: “Prends garde! En jouant au fantôme, on le devient”. En el ensayo de “Los raros” dedicado a Lautréamont, escribe en efecto Darío: “No sería prudente a los espíritus jóvenes conversar mucho con ese hombre espectral, siquiera fuese por bizarría literaria o gusto de un manjar nuevo”. Hay un juicioso consejo de la Kábala: No hay que jugar al espectro, porque se llega a serlo. Y en “Purificaciones de la piedad”, artículo publicado a los pocos días de la muerte de Oscar Wilde, observa Darío, como ya he mencionado, que “desdeñando el consejo de la cábala, ese triste Wilde jugó al fantasma y llegó a serlo”. En ambos casos la frase se usa de manera admonitoria, para señalar los excesos de dos escritores y las trampas de una simulación que tuvo consecuencias funestas. Pero el giro interpretativo que da Darío a la frase es curioso. Jugar al fantasma y llegar a serlo supondría un afantasmamiento, una desrealización, un volverse no-tangible o no-visible. En cambio, la frase de Darío parece indicar lo contrario: un exceso de visibilidad, de presencia”.
Mis ensayos preferidos, además del que habla de los significados de la pose en Wilde, son los ensayos sobre la poeta uruguaya Delmira Agustini y su fingida “nenidad” (presentarse siempre como la “nena”), incluso en sus cartas a Rubén Darío. También el ensayo sobre Teresa de la Parra, y su falta evidente de datos biográficos que interesaran al compilador de los libros de la Biblioteca Ayacucho. “La desigual cronología tripartita de Ayacucho parecería decirnos que, mientras en Venezuela, en América latina y en el ‘mundo exterior’ sucedían muchas cosas, Teresa de la Parra apenas vivía”. Siempre atenta al tema de la autobiografía, Molloy escribe: “Para Parra, la autobiografía directa inhibe; la autobiografía oblicua, en cambio, libera, permite la impertinencia”. Y más adelante: “Si la homosexualidad en la literatura latinoamericana resulta incómoda, el lesbianismo en particular causa serios problemas a los críticos. El lesbianismo de Gabriela Mistral, por ejemplo, ha sido durante años secreto a voces, es decir, secreto cuya función, para citar a David Miller, ‘no es esconder algo sino esconder que se está al tanto de ese algo’”.
Veinte años después de escribir “En breve cárcel” (1981) Molloy volvió a permitirse la ficción autobiográfica (para describirla de algún modo). Lo que caracteriza la escritura autobiográfica, como decía Molloy, es la proclamación de “yo soy el tema de mi libro”, y para las personas no cegadas por su egolatría eso representa un molesto obstáculo: una necesidad de contarse, pero también la vergüenza de hacerlo.
En nuestro trayecto compartido en el ómnibus le comenté que todos los meses de septiembre me ocurría lo que ella relataba en “Varia imaginación” (2003): ese desplazamiento del cuerpo y sobre todo de la mente cuando en el hemisferio sur empieza la primavera y en el norte el otoño y quedamos confundidas, esperando el principio de las dos estaciones simultáneamente. En realidad, acordamos las dos, lo mismo nos hubiera podido pasar en marzo, pero no, en marzo no nos ocurría.
“Desarticulaciones” (2010) es un libro, como dicen en inglés “close to the bone” (cerca del hueso). No hay piel, no hay músculo, no hay nada que amortigüe el hundirse en el alzhéimer de una persona amada: aquella María Luisa Bastos inteligente, irónica, rigurosa, buena escritora, aunque poco reconocida, que frecuentó a mis padres en París y Nueva York.
María Luisa me ayudó con mi currículo cuando tuve que presentarlo por primera vez para enseñar en una universidad de los Estados Unidos. Fue muy severa: en un momento dado me dijo, irritada: “Acá no es como en la Argentina, acá no se inventa lo que uno no hizo”. A Molloy le hizo gracia mi modo de imitarla y nos reímos las dos, con la risa que se rebela contra la absurdidad de los finales tristes.
“[Escribir] París” (2012,) que leí en su primera edición de Brutas Editoras, un proyecto editorial muy particular, un breve sueño de la escritora Lina Meruane: eran libros de un tamaño perfecto para poner en el bolsillo. Se convocaba a escritores para que escribieran sobre alguna ciudad del mundo. A Molloy y a Vila Matas los inspiró París. Ahora casi me sorprende haberlos escuchado leyendo sus textos en una librería de Nueva York.
El París de Molloy tiene ese halo de las películas francesas de los años sesenta del siglo pasado, con el cine Champollion en el Barrio Latino, ese lugar sagrado –aún hoy– para los amantes del cine, que ofreció a tantos un necesario amparo contra la soledad y un bienvenido entretenimiento. No el entretenimiento de pasar un buen rato, más bien el otro, el de sufrir con la revelación de algo nuevo y sorprendente. En el caso de Molloy, un cortometraje de Dreyer para alertar a los daneses sobre los peligros de conducir rápido, y que quedó en su memoria como un film siniestro.
Como si fuera una caminata por las orillas del pasado, y del futuro para ella, próxima estudiante de la Sorbona, Molloy alude a la situación de Argelia, al sentimiento de cercanía con la Segunda Guerra Mundial (aún 13 años después de su final), y al pasar menciona la ropa de ese juvenil diseñador que acaba de iniciarse en la moda: Yves Saint Laurent.
Del pasado también porque Francia estaba en el corazón de sus padres, sus abuelos maternos, su tía. Con pocas palabras Molloy se remonta a un tiempo ido que recorre.
Aprendí (siempre se aprende algo con la lectura) que cuando alguien nos dice que nuestra ropa es linda o nos queda bien no hay que decir “gracias”: hay que decir en el modo francés –una cultura que no tiene el agradecimiento ni el aprecio fáciles–: “¿Te parece?”.

Manuel Puig vivía como ella en el Pabellón Argentino de la Ciudad Universitaria de París, pero nunca se cruzaron. Pensar que podría haber sido de esas amistades de juventud para el resto de la vida. A veces el destino desperdicia oportunidades.
En “Vivir entre lenguas” (2016) Molloy escribe sobre la extraña multiplicidad que significa hablar tres lenguas. Es un tema sobre el que también hablamos. Recuerdo uno de nuestros viajes en ómnibus: yo volvía de dar una clase en español de nivel avanzado, en la que leíamos cuentos de escritores latinoamericanos. Una particularidad de los estudiantes era que siempre decían hablar varios idiomas. Yo, que hablo algunos, no por mérito propio sino porque las circunstancias de mi vida me pusieron en distintos países, me daba cuenta de que en realidad más que hablarlos era sobre todo la ilusión de hablar varios idiomas. Le decía a Molloy en ese viaje que me bastaba que alguien pusiera el tema de la confusión de los idiomas en la vida diaria para que me malhumorara. Mérito, para mí, es el que tiene el limpiador de alfombras de Washington DC que habla veinte idiomas que aprendió solo, y por el interés de escuchar a otros hablar de maneras distintas, pero esa cosita psicológica de las pocas lenguas diferentes que colaboran con el enajenamiento de la vida me impacienta.
En el libro de Molloy no hay mandarse la parte, hay una infancia que se recupera en la lengua que hablan otros, o que dejan de hablar, como le ocurrió a su madre con el francés.
Y después está esa costumbre tan peligrosa –porque a veces suena a senilidad, a palabra que no se recuerda y se remplaza– que es la mezcla de idiomas. A Molloy le resultaba muy particular la naturalidad de esa mezcla; fue su modo de hablar con su hermana como un lenguaje secreto, con partes que se pueden entender y otras inentendibles.
Creo que el riesgo de hablar varios idiomas es hablarlos todos mal, lo que no era en absoluto el caso de Molloy, y tampoco significa que hablar uno solo sea hablarlo bien.
También Molloy nota esa interesante confusión de leer un cartel en otro idioma de aquel en que está escrito, y encontrarle sin embargo significados en otra lengua. En “Vivir entre lenguas”, su sentido del humor asoma de sobra: cómo les habla a sus perros, a sus gallinas. Se preguntaba en qué lengua iba a morir. Nunca lo sabremos, ella no está para contarnos.
En julio del año pasado la llamé por teléfono porque quería escribir un artículo sobre ella. No contestó y le dejé un mensaje. Volví a llamarla. Cuando contestó noté enseguida el cansancio de su voz, esas voces exhaustas de energía mermada que son tan a menudo dominio de la enfermedad. Me explicó rápidamente que su cáncer había vuelto y que había empezado un tratamiento. Quizás iba a distraerla responder a mis preguntas, pero quizás, lo más probable, era que la agotara. Seguí mandándole mensajes, diciéndole que estaba leyendo sus libros y que lógicamente pensaba mucho en ella, en el recorrido de su vida. Después me enteré de que había pocas esperanzas esta vez; había tenido anteriormente y más de una vez un cáncer de pecho y, como todos sabemos, a cada vez que esta enfermedad vuelve, es con una nueva venganza.
No volví a llamarla. Así pasa: siempre hay un llamado importante que no hicimos.
El 14 de julio al atardecer pensé en ella. No sé qué me la evocó, pero fue una evocación duradera, un poco como si conversáramos. Cuando me enteré de que había muerto tuve ese tipo de pensamiento absurdo al que se recurre para mitigar la pena. Tal vez cuando nos morimos tenemos un momento en que visitamos a aquellos con quienes tuvimos conversaciones muy amenas, y nos despedimos inventándoles una última conversación. En su caso debieron ser visitas a miles de personas. Después de todo, es tan improbable que ocurra como que no ocurra.
-Flaminia Ocampo es escritora, investigadora y docente universitaria. Escribió “Cobayos criollos”, “Un asesino entre nosotros”, “Victoria y sus amigos” y “La locura de los otros”, entre otros libros. Vive en Nueva York.
También te puede interesar
por Flaminia Ocampo


























Comentarios