La abogada especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional y Psicopatologías y Neurociencias, Dra. Cynthia Castro, analiza por qué hay que votar con conciencia para defender la humanidad.
La historia humana demuestra que cada vez que los pueblos olvidan pensar, otros piensan por ellos. Y cuando el miedo domina la mente colectiva, los autoritarismos florecen.
Hoy, la Argentina atraviesa un tiempo donde la manipulación emocional se ha convertido en política de Estado, y el discurso de odio se disfraza de libertad.
Desde las neurociencias sabemos que los líderes que agitan el resentimiento, la bronca o la frustración activan en la sociedad las regiones cerebrales más primitivas: la amígdala y el sistema límbico, encargados del miedo y la reacción. En ese estado, el pensamiento racional y la empatía —funciones de la corteza prefrontal— se apagan.
Cuando eso sucede, el pueblo deja de razonar y comienza a obedecer.
El actual gobierno se alimenta de ese mecanismo. Promete libertad mientras recorta derechos, dice combatir la corrupción mientras normaliza los privilegios, y habla de moral mientras desmantela toda ética pública. A través del insulto constante, la humillación pública y la banalización del sufrimiento ajeno, se ha construido un modelo político basado en la sobreexcitación emocional. Se provoca al pueblo hasta el agotamiento, se lo divide hasta el hartazgo y se lo confunde hasta que ya no distingue entre libertad y desamparo.
El presidente que dice combatir la corrupción promocionó la moneda “Libra”, un proyecto de especulación global impulsado por corporaciones financieras, y hoy se rodea de intereses que representan exactamente aquello que prometió destruir y, peor aún, ha quedado expuesto el narcoliberalismo desde su propio bloque político. La doble vara se profundizó cuando debia haber apartado a su propia hermana Karina ante la mínima sospecha de corrupción, en su famoso 3% en concepto de coima sobre fondos destinados a personas con discapacidad.
La vicepresidenta es el rostro más peligroso de la indiferencia de este gobierno, porque utiliza la fe como pantalla. Se declara católica aunque niega al prójimo y, usando el nombre de Dios como escudo, sostiene un discurso que expulsa a los que más necesitan consuelo. Hablar de valores sin practicar la equidad, la verdad o la compasión implica vaciar esos valores de contenido.
La contradicción no es solo política: es moral y neuronal.
Estas contradicciones no son simples incoherencias discursivas: son fracturas morales. En términos neurocientíficos, revelan un proceso de atrofia empática, donde el poder político se desliga de toda emoción prosocial. La psicopatología política describe este fenómeno como una disociación cognitiva: se racionaliza la crueldad hasta convertirla en política pública. Y cuando eso sucede, los derechos humanos —que fueron el resultado más elevado de la evolución ética del cerebro humano— se transforman en un obstáculo para el poder.
Las neuronas espejo —esas que nos permiten sentir el dolor ajeno— se apagan por sobreexposición al desprecio. La violencia simbólica se vuelve paisaje, y el sufrimiento del otro deja de conmover. Esa es la antesala de la deshumanización.
Los Derechos Humanos no nacieron de un lujo progresista ni de una ideología, sino de la memoria del horror. Son la vacuna moral que impide que la humanidad repita sus crímenes. Sin embargo, hoy se los ridiculiza, se los tilda de gasto o de capricho. Pero allí donde se relativizan los derechos, comienza la barbarie.
La historia advierte sobre estos procesos. En la Alemania de entreguerras, en la Italia fascista y en la Argentina de los años más oscuros, los líderes autoritarios se presentaron como salvadores ante el caos. Prometieron orden y prosperidad, pero lo hicieron a costa del pensamiento crítico, de la prensa libre y de la dignidad humana. El negacionismo, la censura y la exaltación del enemigo interno fueron siempre los preludios del colapso civilizatorio. Hoy, en pleno siglo XXI, ese mismo guion se repite, revestido de retórica liberal y de un supuesto anticomunismo que solo encubre desprecio social.
El avance de esta deshumanización no es casual: responde a una estrategia de colonización neuronal. Cuando se bombardea al pueblo con mensajes de odio, cuando se ridiculiza la solidaridad o se promueve la competencia como virtud suprema, se reconfiguran los circuitos del cerebro social. La empatía —esa función que nos permite reconocer al otro como semejante— se desactiva. Lo que sigue es la fragmentación del tejido colectivo, el individualismo extremo y la indiferencia ante el sufrimiento.
Cada recorte en salud, educación o ciencia no es solo una decisión económica: es una mutilación simbólica del sistema nervioso de la Nación. Cuando se abandona la investigación, se apaga la inteligencia social. Cuando se desprecia la cultura, se interrumpe el flujo neuronal de la identidad. Cuando se ataca a los docentes, a los científicos o a los defensores de derechos humanos, lo que se destruye no es un sector, sino la arquitectura cerebral del país.
Desde los Derechos Humanos, esta regresión es inaceptable. Ninguna democracia puede sostenerse si se desmantelan las garantías que protegen a los más vulnerables. El desprecio hacia la memoria histórica, la negación del terrorismo de Estado y la reivindicación de los represores no son actos aislados: son señales inequívocas de una peligrosa mutación ideológica que amenaza con reabrir heridas aún no cerradas.
En estas elecciones legislativas, lo que está en juego no es una banca: es la salud mental y moral de la República. Darle poder legislativo a quienes insultan, agreden y degradan el debate público sería institucionalizar la violencia como método de gobierno. Las escenas de diputadas fuera de control, golpeándose y gritando en el recinto, no son anécdotas: son síntomas de una desintegración ética que amenaza el equilibrio democrático.
Un Congreso dominado por el impulso, el resentimiento y la ignorancia sería una tragedia para el equilibrio institucional. No legislarían con ética ni con conocimiento, sino con adrenalina. La función del Parlamento —pensar, debatir, analizar— exige precisamente las facultades que el discurso de Milei anula: la reflexión, la empatía y la capacidad de acuerdo. El Congreso Nacional se ha convertido en un laboratorio de impulsos destructivos.
Un Congreso dominado por el fanatismo de Milei legislaría bajo los impulsos de un cerebro social enfermo de odio. Por eso, votar con conciencia no es un acto político: es un acto de defensa neuronal, una forma de preservar la razón colectiva frente al avance del odio, la manipulación y el colapso de la empatía social.
La neurociencia demuestra que los pueblos pueden reconfigurar su cerebro social cuando se exponen a estímulos diferentes: la educación, el arte, la verdad, la justicia y la cooperación fortalecen las conexiones neuronales que sostienen la convivencia. Por eso, el desafío no es solo resistir políticamente, sino reactivar la sinapsis de la conciencia colectiva.
Volver a pensar juntos, a sentir como comunidad, a reconocernos en el otro.
El cerebro colectivo tiene una fuerza silenciosa: cuando despierta, ningún poder autoritario puede dominarlo. La verdadera revolución no se hace con una motosierra, sino con una sinapsis. Cada acto de pensamiento crítico, cada gesto de empatía, cada voto consciente, es una descarga eléctrica que ilumina el futuro.
Porque el cerebro colectivo despierta cuando el pueblo recuerda, cuando elige no odiar, cuando vuelve a creer en la dignidad humana. Y solo un pueblo consciente, con memoria y con amor por la verdad, puede vencer la deshumanización y reconstruir un país donde los Derechos Humanos sean no una consigna, sino la estructura viva de nuestra evolución moral.
Un cerebro colectivo cuando despierta, vota con conciencia, vence la deshumanización y devuelve dignidad a los pueblos.
por CONTENTNOTICIAS



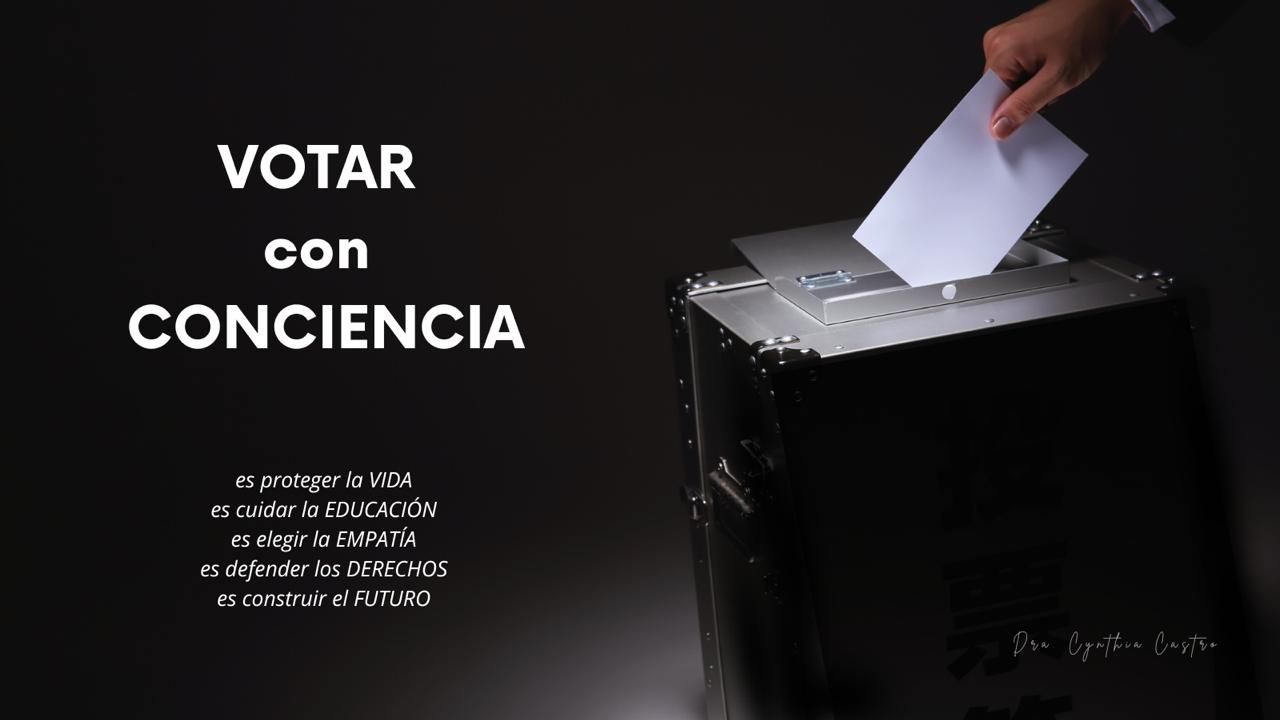


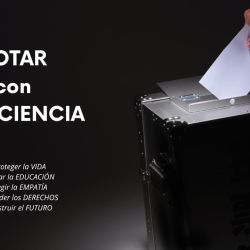














Comentarios