Todos conocemos el cuento de la rana que salta enseguida si algún desalmado la pone en una cacerola de agua hirviendo pero que se dejará morir cocinada si la calienta poco a poco. Los especialistas en esta materia un tanto recóndita coinciden en que es una calumnia; las ranas no son tan estúpidas. ¿Y los humanos? La historia de nuestro género hace pensar que, si bien solemos reaccionar con rapidez frente a peligros inminentes, nos inclinamos a tolerar un proceso de deterioro lento hasta que ya sea demasiado tarde para revertirlo.
No sólo en la Argentina sino también en otros países de cultura occidental, las décadas últimas han sido muy duras para la vieja clase obrera y una franja creciente de la media que depende de empleos rutinarios, mientras que otros sectores, que a su modo conforman una elite, han prosperado enormemente. Durante mucho tiempo, se ampliaba la brecha entre ganadores y perdedores sin que éstos protestaran con el vigor de antes hasta que, en Estados Unidos, el malestar de los muchos millones que se sentían abandonados a su suerte en un mundo globalizado y cada vez más tecnocrático que les era ajeno haría posible el surgimiento de Donald Trump y, en Europa, motivaría el auge de una variedad heterogénea de movimientos que según los defensores de lo que hoy en día es el orden establecido, son derechistas, cuando no ultraderechistas.
En ambos lados del Atlántico, la relación entre “las elites” y quienes se les oponen se caracteriza por la incomprensión mutua. Los problemas que los obsesionan son tan diferentes que es como si hablaran idiomas radicalmente distintos que, para los no familiarizados con ellos, el del otro no es más que una sarta de gruñidos ininteligibles. Algo parecido ha sucedido aquí no sólo por la “grieta” que separa a los kirchneristas de quienes no los quieren ni entienden sino también por la que ha cavado la clase política para impedir que la gente común obligue a sus miembros a rendir las debidas cuentas.
¿Tendrán sus equivalentes en la Argentina los movimientos de repudio al orden oficial, por llamarlo así, que han proliferado en los demás países de tradiciones occidentales? Hasta ahora, no ha asomado nadie que se parezca a Trump, a Jair Bolsonaro o a otros que han sabido erigirse en líderes de quienes se sienten traicionados por el poder político permanente de su país. Los más contrarios al sistema imperante son los libertarios Javier Milei y José Luis Espert, pero la verdad es que no tienen mucho en común con personajes como el magnate norteamericano, el brasileño militarista o el flamígero polemista Éric Zemmour que, por un rato, pareció contar con el apoyo preciso para derrotar a Emmanuel Macron en las próximas elecciones presidenciales francesas. En cuanto a los trotskistas, representan una alternativa retro para nostálgicos de las revoluciones de antes, de los que hay muchos.
Así y todo, desde que el electorado aprovechó las oportunidades que le brindaron las primarias y las elecciones parlamentarias para manifestar su repudio al kirchnerismo y, hasta cierto punto, su fe en las bondades de la oposición, se ha intensificado la sensación de que, en el fondo, no hay mucha diferencia entre los miembros de las dos coaliciones dominantes. La conducta crasamente irresponsable de diversos integrantes de Juntos por el Cambio ha tenido un impacto sumamente negativo en la opinión pública al difundir la impresión de que, con escasas excepciones, los políticos están mucho más interesados en sus propios asuntos que en lo que está ocurriendo a sus compatriotas en un etapa ensombrecida por la pandemia en que la mayoría lo está pasando muy pero muy mal. Por cierto, no ayudó en absoluto la voluntad de legisladores de tomar vacaciones en el momento menos indicado o, huelga decirlo, de los de Buenos Aires de permitir que los intendentes, con sus séquitos de secretarios y concejales, se eternizaran en las baronías, además de inf lar el ya grotescamente sobredimensionado sector estatal de la provincia creando 25 mil cargos más.
Los esfuerzos de políticos determinados por desprestigiar todavía más al gremio al que pertenecen coincidieron con el comienzo de una nueva ofensiva impositiva y con rumores de tarifazos segmentados por venir. Aunque es de suponer que por razones publicitarias los oficialistas hubieran preferido reducir los impuestos, la verdad es que no podrían negarse a hacerlo sin abandonar su proyecto particular. El Estado, el gran repartidor de los recursos que una proporción muy elevada de los habitantes del país necesita para sobrevivir, tiene forzosamente que financiarse y, puesto que la maquinita no está en condiciones de hacerlo indefinidamente, ha de depender, como hacen todos los gobiernos en el resto del mundo, de lo que logre recaudar.
Sea como fuere, aunque es lógico que tanto el gobierno nacional como los provinciales quieran aumentar la presión impositiva, hay límites a lo que podrán extraer de la población productiva sin dejarla totalmente exhausta. Hay señales de que ya los han traspasado, de suerte que, sin crédito en un mundo que está harto de tener que participar de la para muchos inexplicable crisis de la Argentina y por lo tanto no está dispuesto a prestarle un centavo más, se verá obligado a reducir el déficit fiscal, o sea, a ajustar con aún más ferocidad de lo que, ayudado por la inflación, ha hecho hasta ahora de manera subrepticia. Mal que les pese a Martín Guzmán y a sus eventuales sucesores, en adelante no les será dado procurar privilegiar la paz social por encima de la producción. Si intentan hacerlo, sólo asegurarán que, cuando ocurra, el estallido resultante sea aún mayor de lo que ya es de prever.
Hasta ahora, la ciudadanía ha sido asombrosamente paciente. Como aquella rana ficticia, ha tolerado sin rebelarse un proceso de empobrecimiento que ha sido mucho más duro que el sufrido por tantos norteamericanos y europeos. A diferencia de los pueblos de otros países, ha soportado penurias sin reaccionar con violencia, como los franceses, o votar a favor de dirigentes que hasta hacía poco no figuraban en el elenco estable político como ha sucedido en otros países latinoamericanos. Habrá contribuido a al estoicismo popular la ilusión persistente de que hay una alternativa genuina al conjunto gobernante de turno, que la oposición, fuera la peronista cuando los radicales o macristas estaban en el poder, o quienes formarían Cambiemos cuando les tocaban a los peronistas gobernar, sería capaz de aprovechar las energías latentes del país para que por fin se levantara y empezara a caminar como han hecho casi todos los demás.
En las semanas últimas, esta ilusión tan necesaria se ha debilitado. Desde que las elecciones parlamentarias mostraron que el gobierno de Alberto y Cristina había perdido lo que los chinos llamaban “el mandato del cielo”, los ojos de casi todos están puestos en Juntos por el Cambio; lo que han visto no ha sido nada alentador. Además de no estar en condiciones los jefes de disciplinar a tránsfugas elegidos por quienes los creían opositores de verdad y no oficialistas disfrazados, o a legisladores más interesados en el turismo que en legislar, se hizo evidente que el Pro todavía no ha adquirido la masa decisiva que le permitiría ser un partido auténticamente nacional y no meramente porteño, mientras que aquellos radicales que no ocultan su voluntad de desplazar a sus socios en la conducción de Juntos por el Cambio parecen haber olvidado la historia de fracasos que casi eliminaron a sus correligionarios del escenario nacional.
Para recuperarse, pues, Cambiemos, Juntos por el Cambio o Juntos tendría que consolidarse como una amalgama coherente dispuesta a comprometerse con un programa bien definido que sea a un tiempo realista y electoralmente aceptable. Lograrlo no les sería nada fácil. Son tan graves las distorsiones estructurales del país que para todos es muy tentador tratar de esconderse detrás de banalidades moralizadoras y alusiones a la superioridad ética propia pero, por desgracia, en las circunstancias actuales comportarse así es puro escapismo. También lo es que los políticos procuren aislarse de la sociedad que en buena lógica les corresponde servir, dedicándose a aprovechar las oportunidades para conservar y, si es posible, hacer más valiosas las muchas “conquistas” propias, de ahí la pasión que tantos comparten por los cargos. La estrategia de Alberto Fernández es sencilla; consiste en surfear la crisis y esperar que la oposición siga cometiendo errores, sean graves o sólo deslices verbales que los kirchneristas puedan aprovechar para convencer al electorado de que los líderes opositores son tan malos, o incluso peores, que ellos mismos. ¿Funcionará? Es posible, ya que a menos que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricio Bullrich, Gerardo Morales, Martín Lousteau y los demás consigan manejar con eficacia su propio “espacio”, sería difícil creerlos capaces de dar a la Argentina el gobierno que tan claramente necesita. Como es el caso en casi todas las demás democracias, pues, hasta nuevo aviso el país tendrá que conformarse con el mal menor, o sea, con lo que hay, por mediocre que esto sea desde el punto de vista de quienes quisieran creer que merecen mucho más.



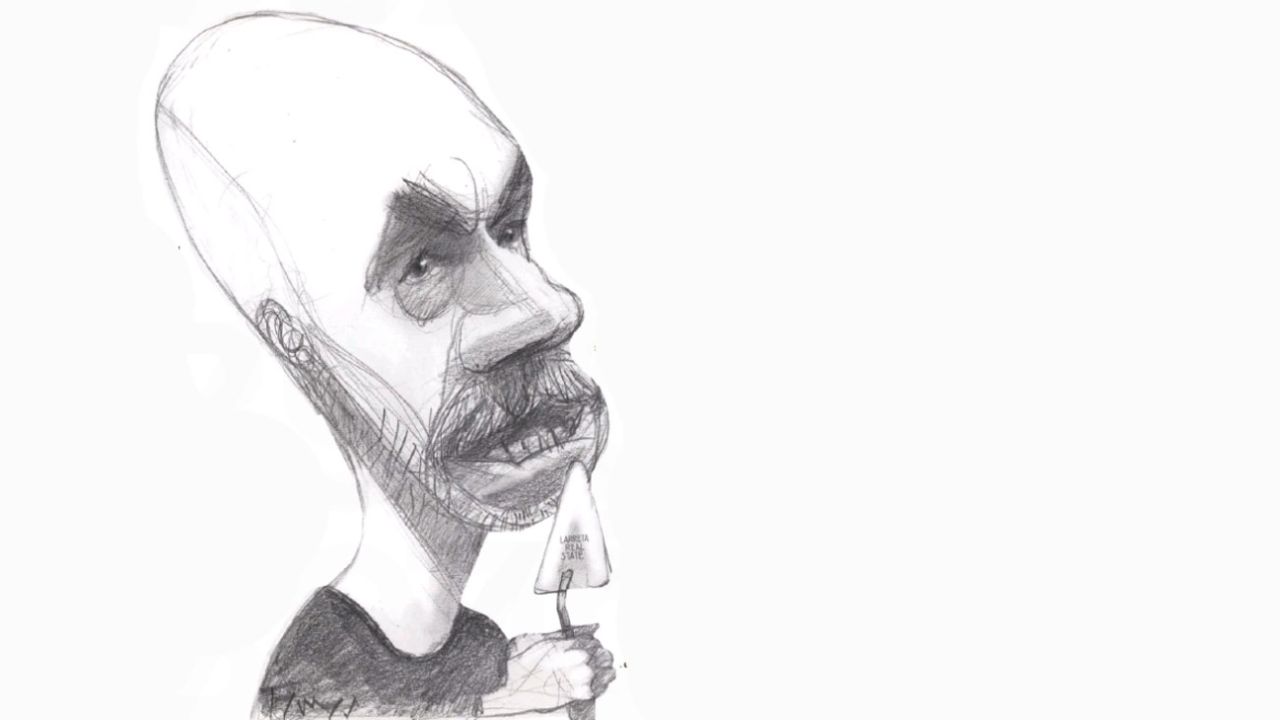




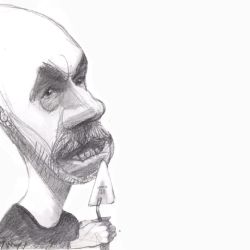














Comentarios