Las vacunas son preparaciones elaboradas con toxinas bacterianas o virus atenuados que se inoculan para inducir una inmunidad activa y duradera contra una enfermedad estimulando la producción de defensas. Cuando se las suministra, el sistema inmunológico reconoce el antígeno, interpreta que se trata de un agente patógeno y genera anticuerpos (defensas) contra ellas. Si la persona entra en contacto con el microorganismo contra el cual fue inmunizada en algún momento de su vida, sus defensas formadas gracias a la inoculación la protegen para evitar la enfermedad o para que, si se contagia, esta sea leve.
Las vacunas han sido uno de los mayores éxitos de salud pública debido, en gran parte, al logro de la inmunidad colectiva, también llamada “de rebaño”, que es la protección indirecta conferida por la vacuna a las personas no inoculadas como consecuencia de la menor probabilidad de que un individuo susceptible entre en contacto con el agente patógeno (Giglio, Bakir y Gentile, 2018). En otras palabras, una vez que un porcentaje suficientemente elevado de la población se infectó y se recuperó, disminuye la probabilidad de brotes de la enfermedad porque la mayoría de las personas son resistentes a la infección. Su explicación es que sus magnitudes son inversamente proporcionales: cuantas más personas hayan sido inmunizadas, menor será el riesgo colectivo. Aunque el rango de las tasas de vacunación depende de la eficacia de la sustancia que se inocula, el algoritmo sugiere que al menos el 80-90% de una comunidad debe ser inmune a una enfermedad y/o estar vacunada para proteger a la proporción de personas con condiciones de salud comprometidas que no se vacunan por distintos motivos.

Pese a dicha exigencia, los resultados son innegables: la viruela fue declarada erradicada del globo en 1980, la primera y única enfermedad que desapareció hasta el momento. La rubéola fue declarada eliminada en el continente americano en 2015. Esta distinción terminológica denota una diferencia crucial en su alcance geográfico y poblacional: mientras “erradicación” significa que la enfermedad ya no circula en ningún lugar a escala global, “eliminación” quiere decir que ya no circula en una región.
Los éxitos incuestionables se atribuyen a causas dispares. La Organización Mundial de la Salud afirma que la erradicación y la eliminación de las enfermedades resultan de programas de vacunación, que promueven tasas elevadas de inoculación. En contrapartida, los negacionistas de los efectos benéficos de las vacunas atribuyen este éxito al agua potable y al saneamiento sanitario, esto es, al suministro de instalaciones y servicios que permitieron eliminar sin riesgo la orina y las heces.
En un mundo amenazado por la pandemia, la población está comprobando el impacto de la enfermedad en la disrupción social, en las relaciones, en los trabajos y en sus vidas: la pandemia es un recordatorio del éxito de las vacunas, pues nos ofrece la oportunidad de sopesar el valor colectivo enfrentado a las reticencias personales.
Curiosamente, el miedo y la confusión no han hecho más que exacerbar la situación: pese a contar con pocos adherentes, el negacionismo se vale del activismo en las redes sociales para amplificar sus mensajes dirigidos a personas a las que las vacunas les generan cierta inseguridad, particularmente a los grupos de padres. Sin embargo, comprobadas las dramáticas cifras de morbimortalidad generada por la pandemia, lo esperable es que toda la población quiera inmunizarse cuando está disponible una vacuna efectiva y segura. Pero no es así.

No hay nada nuevo bajo el sol
Anticipándose a tantos redescubrimientos posteriores en Occidente, China utilizaba técnicas de inoculación contra la viruela ya en el año 1000, y procedimientos similares también se emplearon en la antigua Turquía y en el continente africano. La vacunación, tal como se practica hoy en día, fue idea del médico y científico inglés Edward Jenner (1749-1823). Jenner probó la hipótesis en el organismo de una ordeñadora, quien se creía protegida de la viruela porque había contraído la “viruela vacuna”, una enfermedad similar a la que infecta a las vacas y que puede contagiar a los humanos y cuyo síntoma visible son las manos llagadas. Valiéndose de instrumentos caseros, Jenner extrajo pus de una pústula de la mano de la ordeñadora y lo inoculó a un saludable niño de 8 años llamado James. Tras una leve afección, el médico comprobó que el niño estaba inmunizado. La innovación de Jenner de 1796 fue utilizada durante dos siglos y, como sabemos, la viruela fue finalmente erradicada.
La primera vacuna creada en un laboratorio, la de la gripe aviar, fue desarrollada por el químico y microbiólogo francés Louis Pasteur en 1879, la cual consiste en la inyección de cepas de la influenza (o gripe) que infectan principalmente a las aves, pero también a los humanos. Se trasmite mediante el contacto con aves infectadas o de persona a persona. Pocos años más tarde, en 1885, el mismo científico creó la de la rabia. Durante la década de 1930, se crearon vacunas para la fiebre tifoidea (1899), el cólera (1911), la difteria (1914), la tuberculosis (1921) y el tétanos (1924), entre otras.
Tres décadas más tarde, el virólogo estadounidense Jonas Salk y su equipo desarrollaron un método para cultivar el virus de la polio con el fin de producir un número ingente de dosis. En 1955, los resultados de los ensayos de la vacuna ideada por Salk mostraron que poseía una eficacia del 80-90%. Tras ese descubrimiento, en las décadas siguientes del siglo XX se desarrollaron las vacunas contra el sarampión (1963), las paperas (1967) y la rubéola (1969).
En el nuevo milenio, la vacunación es una de las estrategias más costo-efectivas de evitar la enfermedad: actualmente previene de dos a tres millones de muertes por año y, si se mejorara la cobertura mundial, podrían evitarse otros 1,5 millones. Paralelamente a este desarrollo, una línea disidente se expandía. A medida que se inoculaba contra un mayor número de enfermedades, grupos o movimientos más o menos organizados se opusieron a esta modalidad de prevención. La Liga contra la Vacunación de América fue fundada en los Estados Unidos en 1879 en respuesta a la obligatoriedad de la inmunización, animada por la creencia de que la prevención de la enfermedad es una cuestión de índole privada.

Pese a que es obligatoria en la Argentina, todavía es motivo de discusión si el Estado puede imponerla por la fuerza para asegurar la inmunidad colectiva. Y si bien la aparición del COVID-19 y los efectos de las vacunas para contrarrestar la enfermedad ampliaron su aceptación, se continúa debatiendo la legitimidad o no de la coerción legal de la inmunización.
El dilema: ¿Vacunación optativa u obligatoria?
1-¿Son necesarias las vacunas?
Relativización de las enfermedades. Los grupos negacionistas alegan que son innecesarias para enfermedades, las más de las veces, inocuas: la varicela, a menudo, es solo una erupción con ampollas y se puede tratar con paracetamol, compresas frías y loción de calamina (la marca comercial más conocida es el Caladryl). El sarampión suele ser una erupción acompañada de fiebre y secreción nasal, y se puede tratar con reposo y líquidos. La rubéola, con frecuencia, es solo un virus con erupción y fiebre baja y se puede tratar con paracetamol. El rotavirus se puede tratar normalmente con hidratación y probióticos.
Datos poco confiables. Los grupos antivacunas no solo suelen utilizar como prueba argumental narrativas de personas que, pese a haber recibido la vacuna, contrajeron la enfermedad, sino que también se sirven de datos estadísticos. Pero, a diferencia de los que registran las publicaciones científicas, estos guarismos no deben pasar por filtros como la revisión y evaluación por parte de otros expertos del área y, por tanto, no tienen que superar ningún mecanismo de control de su veracidad o exactitud. De allí que dichos argumentos no sean confiables.

2-¿Es segura su composición?
Las vacunas son veneno. Los padres renuentes a vacunar a sus hijos a menudo expresan su temor a inocularles en el organismo una sustancia extraña y no natural. Temen que contengan venenos, toxinas o contaminantes, como el timerosal (su nombre comercial más conocido es merthiolate), un conservante a base de mercurio que las vacunas contienen en dosis mínimas. También se alega que el exceso de aluminio en el cuerpo puede causar daño neurológico. El formaldehído (un conservante y bactericida), también hallado en algunas vacunas, es un carcinógeno, y su exposición puede causar efectos secundarios tales como insuficiencia cardíaca, depresión del sistema nervioso central, cambios en las funciones cognitivas superiores, coma, convulsiones y la muerte. En el marco de filosofías vegetarianas y veganas, se desaprueba que ciertas vacunas se fabriquen con productos animales, como huevos de gallina, caseína (una proteína contenida en la leche), células de insecto, células de Cocker Spaniel, células de los monos verdes africanos y gelatina de cerdo. Otros consideran problemático que algunas sean producidas utilizando albúmina humana, una proteína del plasma sanguíneo.
La leche materna es más peligrosa. Ingredientes como el timerosal, el aluminio y el formaldehído pueden ser dañinos en grandes dosis, pero no en las suministradas en las vacunas. Con la excepción de las vacunas contra la gripe, el timerosal se eliminó o se redujo a pequeñas cantidades. Los niños están más expuestos al aluminio en la leche materna y los preparados para lactantes que con las vacunas. Más aún: están expuestos a más bacterias, virus, toxinas y otras sustancias dañinas en un día de actividad normal que tras aplicarse una vacuna.
3-¿Las vacunan dañan o salvan?
Contagiarse es más efectivo. Aquellos que dudan de su eficacia señalan que, con el tiempo, se produce una pérdida de inmunización. Y añaden que la inmunidad solo se obtiene tras varias dosis, mientras la resistencia a las enfermedades a menudo se sigue de una única infección natural. Además, alegan que la protección natural es más efectiva que la vacunación, la cual se vale de un producto artificial: mientras que una vacuna viola todas las leyes de las defensas inmunológicas naturales al introducir un patógeno potencial junto con todos los ingredientes tóxicos (aluminio, formaldehído, adyuvantes, etc.) en el sistema sanguíneo, la infección natural proporciona una inmunidad no invasiva.
Las posiciones más radicales sostienen que el mejor método de protección es padecer la enfermedad (Harmsen et al., 2013). En la literatura consultada se encontraron alusiones a las denominadas “fiestas del sarampión” o “de la varicela”, organizadas con el propósito de que los niños se contagien de la enfermedad (Riaño Galán et al., 2013). Según la encuesta a pediatras europeos, el 31% de ellos considera que, en parte, el rechazo está motivado por esa misma idea: en lugar de vacunar, es mejor padecer la enfermedad de manera natural (Grossman et al., 2011).

Efectos incomparables. La eficacia, referida a las vacunas, alude a su efecto en un ensayo clínico, mientras que la efectividad se mide por sus efectos en la población en general. Analicemos esta distinción. La OMS define la eficacia vacunal como el porcentaje de reducción de la incidencia de la enfermedad en los sujetos vacunados respecto de un grupo que no recibe la vacuna en estudio. Ambos grupos son seguidos en el tiempo y se contabiliza el número de participantes que se enferman en cada uno de ellos. A los fines de comparar los resultados, se investiga si la tasa de incidencia de la enfermedad en los sujetos inmunizados con la vacuna en estudio es inferior al número de eventos en los sujetos no inmunizados con dicha vacuna, y se estima el riesgo relativo como medida de eficacia. Por ejemplo, un estudio de la vacuna rotavirus monovalente incluyó a 63.227 niños y evaluó la incidencia de gastroenteritis severas por causa de ese virus. Los resultados de este ensayo clínico mostraron una eficacia del 85% en la tasa de hospitalizaciones por rotavirus en comparación con el grupo placebo. La efectividad vacunal, en cambio, es la capacidad para proteger contra enfermedades cuando se aplica en condiciones de campo (condiciones reales o habituales de la atención primaria o de los programas de salud pública). Una vez hecha esta distinción, la eliminación y erradicación de las enfermedades desde la invención de las vacunas son la prueba de que, a lo largo de la historia humana, la inmunidad “natural” no produjo efectos sanitarios comparables con la inmunidad “artificial” de las vacunas: cuando el virus ingresa en el organismo que enferma, los riesgos pueden ser graves, incluso con la aparición de complicaciones letales. En cambio, cuando los anticuerpos son inoculados con el virus atenuado, suele ser de una magnitud adecuada para proteger al organismo durante el resto del ciclo vital.
4-¿Son seguras las vacunas?
Convulsiones y daño cerebral. ¿Qué decir de la posible relación causal entre la vacuna y la aparición de determinadas enfermedades de origen desconocido, relacionadas con el sistema inmunitario o con la propia enfermedad contra la que se está inmunizado? El temor no es infundado, pues todas las vacunas conllevan el riesgo de una reacción alérgica potencialmente letal (anafilaxia). La vacunación contra el rotavirus puede causar un tipo de bloqueo intestinal que puede requerir hospitalización en, aproximadamente, uno por cada veinte mil bebés. Las convulsiones a largo plazo, el coma, la disminución de la conciencia y el daño cerebral permanente pueden asociarse con las vacunas Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) y triple viral (rubéola, sarampión y paperas), aunque dichas reacciones son raras. La neumonía puede ser causada por la vacuna contra la varicela.
Otros argumentos aluden a las molestias ocasionadas por los pinchazos en niños muy pequeños por una técnica negligente, capaces de afectar el nervio ciático o producir abscesos en el lugar de la inoculación (Garcés Sánchez et al., 2010).
Finalmente, según un estudio realizado en toda la Unión Europea, el 29% de los pediatras considera que el rechazo a las vacunas es provocado por el temor a contraer autismo (Grossman et al., 2011). Esta fue también una de las razones más mencionadas por los padres europeos (Stefanoff et al., 2010).
Un caso en un millón. Las estadísticas y los registros prueban, una vez más, que raramente se producen esos efectos. La mencionada anafilaxia ocurre en un caso por millón de inoculaciones. Para ilustrar su magnitud, pensemos que las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son cien veces mayores que las de sufrir una reacción alérgica grave a la vacuna que protege contra el sarampión.

5-¿Es la salud una cuestión de convicciones?
Dios no crea nada en vano. Para algunas creencias religiosas, las vacunas suponen una ruptura con el equilibrio natural de las cosas y, por su artificialidad, son innecesarias (Gómez Marco y Zamanillo Rojo, 2005). Hay quienes creen que, al igual que otras innovaciones biotecnológicas, violan la voluntad divina: si Dios decidió que alguien debe morir de un virus, sería un pecado impedirlo mediante la vacunación (García Sánchez, 2015).
Entre otras, la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 y cuya sede se encuentra en San Pablo, Brasil, sostiene que los padres deben decidir si sus hijos deben ser vacunados y que “Dios tiene la intención de que las decisiones de salud de los individuos [...] sean honradas por las autoridades”. Algunas comunidades amish, más extendidas en América del Norte, creen que las vacunas debilitan el sistema inmunológico.
También algunos musulmanes se oponen cuando estas incorporan material biológico procedente del cerdo, tal como, por ejemplo, la vacuna intranasal de la gripe, que incluye gelatina porcina.
Los antivacunas están mal informados. Los grupos que invocan sus creencias religiosas para justificar su negativa a cumplir el calendario oficial de vacunación no toman en cuenta, entre cientos de ejemplos, que la epidemia de rubéola más agresiva en los Estados Unidos de los años recientes ocurrió en Ohio en 2014 en comunidades amish no vacunadas.
Fuera de estos grupos religiosos, el rechazo ha sido definido desde el ámbito sanitario como “una enfermedad del primer mundo” (García Sánchez, 2015): en los países ricos, el miedo a padecer una dolencia se convierte en temor a los efectos secundarios (González, 2011). El movimiento antivacunas no es homogéneo, ni en su origen ni en sus reivindicaciones, puesto que hasta llega a compararlas con los experimentos científicos antiéticos en sujetos humanos durante el Holocausto. En términos generales, el negacionismo del COVID-19 consiste en oponerse a una realidad que sus defensores no terminan de aceptar al negar la cifra de fallecidos, minimizar el problema sociolaboral, crear teorías conspirativas y rehusarse a ponerse mascarillas o a cumplir las medidas de seguridad. Por supuesto, también al rechazar ser vacunados. De allí que no sea fácil “convencerlos”, según admite el científico estadounidense Peter Hotez: “De acuerdo con el modelo propuesto por Hagood y Mintzer Herlihy en el año 2013, hay tres grupos dentro del movimiento antivacunas: quienes dudan, quienes se resisten y quienes rechazan la vacunación. Mientras que los que dudan o se resisten pueden aceptar ser informados y cambiar su opinión, los integrantes del tercer grupo se niegan a considerar información sobre la vacuna, defienden premisas falsas de conspiraciones sin base y prefieren prácticas médicas alternativas. No se vacunarán. Será imposible convencerles de lo contrario” (citado por Fueyo, 2021).
Desde un enfoque científico, se alega que quienes deciden no vacunar a sus hijos han leído libros y visitado muchas páginas web, pero eso no significa que estén bien informados. Precisamente, la falta de información es otro de los motivos del rechazo. El uso masivo de las redes sociales ha alimentado la creación de comunidades anticientíficas cada vez más numerosas (Benecke & DeYoung, 2019). Según datos del Centro para Detener el Odio Digital (Center for Countering Digital Hate), doce movimientos negacionistas cuentan con cincuenta y ocho millones de seguidores, atraídos por anuncios pagados en Facebook, dirigidos a madres jóvenes, para convertirlas en activistas que muestran a niños presuntamente enfermos debido a las vacunas. Y, obviamente, se trata de un suculento negocio: el CCDH ha calculado que las redes sociales se embolsan mil millones de dólares al año de esta industria en publicidad y otros ingresos: “El erróneo descrédito científico se ve reforzado por estructuras sociocognitivas como el llamado razonamiento motivado. Esto es, una vez que una persona tiene una creencia errónea, tiende a buscar y considerar más fiables los hechos que argumentan a favor de estas ideas y desestimar las evidencias que no se ajustan a su opinión. Otro fenómeno que fortalece las actitudes antivacuna es el efecto Dunning-Kruger. Este describe cómo las personas con menos conocimientos creen saber más o ser más capaces de evaluar información científica que los propios expertos en el campo. Estaría presente en más de un 30% de la población estudiada” (Motta et al., 2018, citado por Murphy, 2020).
En función de la evolución de ciertas variables, los estudios epidemiológicos mostraron que la aceptación o el rechazo a las vacunas siguen un comportamiento determinado en la atenuación de la percepción del riesgo de las enfermedades. Uno de los factores a tener en cuenta es el olvido social nacido de la desaparición de las enfermedades contra las que se vacuna: cuando existe miedo a la enfermedad y no a la sustancia inoculada, la sociedad acata la obligación de vacunarse. Pero cuando, debido a una baja incidencia —ya sea endémica de la zona o resultado de la vacunación masiva en años previos— disminuye o incluso desaparece el miedo a la enfermedad, la atención se dirige a otros aspectos (seguridad, efectos secundarios o asociación con determinadas enfermedades), de manera tal que se produce la polémica y el rechazo (Lopera Pareja, 2016). (…)
6-¿Vacunar a los hijos o no vacunarlos?
Entre dos deberes. Cualquiera sea la fuente de la obligación moral parental de vacunar a sus hijos, los progenitores también guardan la obligación moral de actuar en el mejor interés de ellos. Por ejemplo, podría ser en el mejor interés de un niño sano no inmunizarlo contra la varicela, dado que no es una enfermedad grave o peligrosa para niños sanos, y hasta podría ser mejor evitar el riesgo de sus efectos secundarios, incluso a costa de estar expuesto al riesgo de contagiarse la enfermedad. O en los casos en que la tasa de cobertura vacunal es alta, inocularlo contra enfermedades como el sarampión podría no ser en el mejor interés de un niño, puesto que puede ser protegido por la inmunidad colectiva sin necesidad de estar expuestos a los riesgos (mínimos) de la vacunación.
En suma, nos enfrentamos a un conflicto de valores entre dos deberes: la obligación moral de vacunar a los hijos para proteger a otras personas y la de no vacunarlos para perseguir su mejor interés. Por lo tanto, con el fin de concluir si los padres tienen la obligación moral de vacunar a sus hijos, se tendría que probar que la obligación moral de proteger a terceros supera la obligación moral de actuar exclusivamente en el mejor interés del niño.
Asumir una parte de la carga. Si la gente estuviera convencida de la obligación moral de vacunarse, la obligatoriedad sería innecesaria (Dawson, 2011:150-151, citado por Giubilini et al., 2018). Pero, dado que no siempre lo está, desde un enfoque consecuencialista se debe promover el convencimiento de que la vacunación es necesaria para la eficacia de los programas sanitarios patrocinados por el Estado. En términos de salud pública: “Los ciudadanos tienen el deber moral de aceptar la vacunación porque así protegerán a aquellos para quienes la gripe representa un riesgo grave (por ejemplo, los ancianos y los enfermos crónicos), y esta aceptación alentará una política generalizada de vacunación” (Verweij, 2005: 324, citado por Giubilini et al., 2018).
La obligación de colaborar con la inmunidad colectiva implica un deber para cada individuo de contribuir y, por lo tanto, de vacunar y ser vacunado. Este deber se funda en el principio de imparcialidad, que exige que se distribuyan las cargas entre los individuos y, por lo tanto, que cada uno asuma una parte justa de esas cargas, lo cual conlleva la obligación colectiva de la vacunación.

7-¿Y si nadie se vacunara?
Una prueba innecesaria. El interrogante, de corte kantiano, que nos debemos hacer para evaluar la moralidad de una determinada acción es: ¿qué sucedería si todos actuaran de esta manera? Y en nuestro caso en particular: ¿qué sucedería si todos rechazaran la vacunación? En este sentido, en la “prueba de la generalización” (propuesta por Glover, 1975: 175-176), cierta acción sería incorrecta si todo el mundo actuara de determinada manera y las consecuencias de sus acciones fueran malas, aun cuando las acciones de cualquier persona particular que obrara de esa manera no lo fueran. En los casos en que se alcanza la inmunidad colectiva, alguien que no cumple con su obligación porque sabe que, de todos modos, el 95% de las personas se vacunarán podría justificar su conducta diciendo que su rechazo a inocularse se basa en el conocimiento de que las otras personas ya están inmunizadas. Por lo tanto, la prueba de la generalización es redundante: no la necesitamos para decidir la moralidad de la no vacunación, que en última instancia depende de si aceptamos o no que las consecuencias de las acciones determinan su valor moral.
Una posición egoísta. Si evaluar la moralidad de una determinada acción exige que nos preguntemos qué sucedería si todos actuaran de esta manera y, en particular, qué sucedería si todos rechazaran la vacunación, entonces el rechazo universal tendría consecuencias muy nocivas: es una postura egoísta porque, entre otros motivos, las personas alérgicas o inmunodeficientes no siempre pueden vacunarse, y solo cuentan con dicha inmunidad colectiva como barrera ante las enfermedades infecciosas.
En suma: este enfoque moral considera que, si una persona se niega a ser vacunada, comete un acto inmoral incluso si las consecuencias de su omisión no son negativas.

-Doctora en Filosofía y Magister en Bioética. Docente e investigadora en la UBA y la UNAM. Este artículo es un fragmento de su último libro es “Elogio del disenso. Dilemas éticos para pensar(nos) hoy” (Debate).
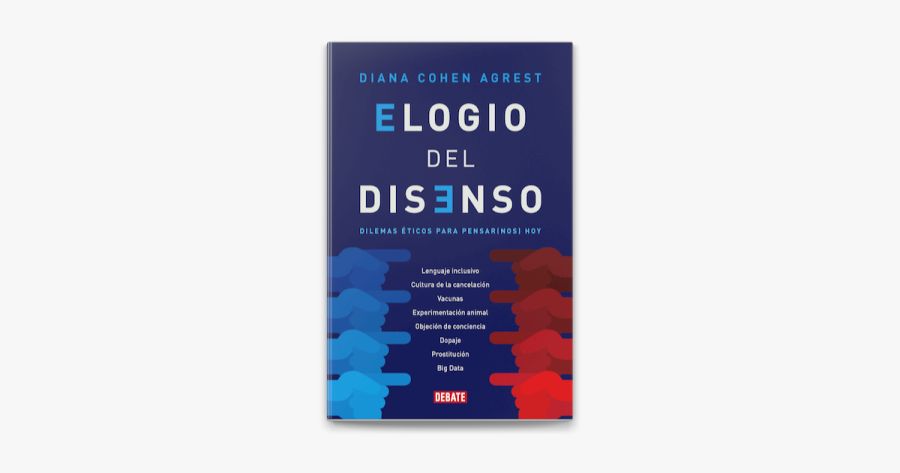
por Diana Cohen Agrest
























Comentarios