Javier Milei es un político que, para llegar a la cumbre, habló pestes de quienes ya eran sus congéneres, una estrategia que le aseguró el apoyo de millones que se sentían traicionados por los personajes que habían elegido para representarlos. Antes de convertirse en un político, Milei fue un periodista televisivo exitoso que se especializaba en insultar groseramente a quienes se animaban a discrepar con sus opiniones contundentes. Sigue comportándose como el polemista exaltado de aquellos días que hacía del desprecio un arma mortífera. En su nuevo rol, la emplea no sólo contra los demás políticos de “la casta” de la que él mismo es un integrante más, sino también contra la mayoría de los periodistas.
Entre los blancos favoritos de su ira están aquellos que escriben en diarios y revistas. Dice estar convencido de que, con escasísimas excepciones, son sujetos venales, “ensobrados” miserables que se venden al mejor postor. No vacila en nombrar a los supuestos culpables de comportarse como, entre otras cosas, “torturadores seriales” que ni siquiera dejan en paz a sus hijos de cuatro patas caninos.
Como no pudo ser de otra manera, a Milei le motivan placer las dificultades que está ocasionando a los periodistas profesionales la evolución muy rápida de los medios de difusión disponibles al multiplicarse las posibilidades brindadas por el progreso tecnológico. Como muchos otros, Milei cree que está acercándose a su fin una tradición que se remonta a la antigüedad pre-cristiana en que una “elite” exclusiva de intelectuales influye directamente a quienes están en el poder, dialogando con ellos y procurando interpretar lo que están haciendo y que, para colmo, suelen encargarse de escribir la historia, de tal modo construyendo la memoria colectiva de las épocas en que viven.
Huelga decir que siempre les ha costado a los poderosos convivir de manera mutuamente respetuosa con escritores independientes. Desde inicios del siglo XIX cuando, merced a los rápidos avances tecnológicos que acompañaban a la Revolución Industrial, se hizo posible aumentar docenas de veces el tiraje de los diarios y revistas más influyentes, los políticos más destacados de turno han sido proclives a creerse víctimas inocentes de periodistas que, a su entender, operan como una manada maligna que responde a intereses espurios.
Tal actitud puede comprenderse. A nadie le gusta ser criticado por lo que hace por personas que a su juicio no entienden lo tremendamente difícil que es su oficio o, lo que les parece aún peor, quieren hurgar en asuntos que uno preferiría mantener en secreto. Con todo, en sociedades con pretensiones democráticas en que la censura, para no hablar de la encarcelación de quienes aluden a los abusos de poder, están mal vistas, los políticos se sentían obligados a procurar congraciarse con los periodistas hasta que, hace muy poco, una nueva ola de progreso tecnológico sacudió el modelo que se había formado al privar a todas las empresas del sector de una proporción sustancial de sus ingresos y permitir la creación de un sinnúmero de presuntas alternativas: las redes sociales.
Para algunos, la profusión caótica de medios digitales en que cualquiera, sea un pensador respetado o un semi-analfabeto furibundo que grita obscenidades, puede expresar su “verdad” particular, comunicándose con otros de actitudes parecidas sin tener que conseguir la aprobación de alguien como un gerente de noticias que se esfuerce por mantener la línea editorial del periódico en que trabaja, es muy pero muy saludable, ya que sirve para derrumbar jerarquías y de tal manera democratizar la conversación pública. Para un entusiasta del mercado libre, el nuevo escenario que se ha creado es mucho mejor que el de otros tiempos.
Sin embargo, para otros lo que está sucediendo no es saludable en absoluto. Desde su punto de vista, la situación resultante ya es demasiado fluida y confusa. Señalan que, por fuerte que siempre haya sido la tentación de pasar las noticias y las opiniones por un filtro político, hay que distinguir entre lo que efectivamente ocurre y lo que es claramente ficticio. Por lo demás, si bien siempre ha sido bastante fácil ubicar ideológicamente a los periódicos tradicionales y sus equivalentes televisivos, no se puede decir lo mismo de los llamados medios sociales. Mientras que aquéllos conformaban un paisaje que estaba relativamente ordenado, éstos constituyen una jungla espesa con amplias zonas pantanosas, una en que es muy difícil distinguir entre lo valioso y lo cloacal.
Entre quienes se sienten a sus anchas en esta jungla está Milei. Celebra lo que toma por la condena a muerte del periodismo de la edad pre-digital y apuesta a que, dentro de poco, para informarse la gente dependa exclusivamente de las redes. Puede que el presidente se haya equivocado. A juzgar por la experiencia norteamericana y europea, por lo menos algunos medios tradicionales lograrán adaptarse a las circunstancias lo bastante bien como para conservar buena parte de su influencia, de suerte que sería prematuro dar por descontado que todos están moribundos. Al fin y al cabo, algunas opiniones seguirán importando más que otras, de suerte que soñar con un espacio público tan democrático que la de un improvisado incapaz de expresarse con lucidez vale tanto como cualquier otra, es una fantasía.
Para Milei, sería un error que podría costarle muy caro confiar excesivamente en la lealtad de quienes están comportándose con piqueteros del pensamiento libertario. No es nada fácil manejar la indignación. Un solo episodio, como la caída en desgracia de un senador ex-kirchnerista que le había resultado útil, o un presunto ataque oficialista a las universidades nacionales, podría ser más que suficiente como para diezmar las filas de los propagandistas digitales.
Si algo caracteriza a los medios que aprovechan los fanáticos de Milei es la inmediatez. Quienes actúan en ellos suelen reaccionar emotivamente, sin darse un momento para reflexionar, frente a la novedad del día con la esperanza de merecer un “me gusta” presidencial. Aun cuando lo que producen tales personajes sobreviva en el ciberespacio, muy poco será recordado por mucho tiempo.
Es una cuestión de abundancia. Por su naturaleza, la prensa escrita es selectiva, pero las redes no pueden serlo. Para quienes intentan entender lo que está pasando en el mundo, el exceso de información disponible es tan abrumador como sería su ausencia. Puesto que Milei espera que “el relato” que ha confeccionado incida por varias décadas en la conducta de la mayoría, tendrá que proporcionarle una base que sea un tanto más sólida que la que ha elegido.
Asimismo, a esta altura Milei debería entender que le están perjudicando sus intentos de mimetizarse con los youtubers más escandalosos al hacer gala de su dominio de un lenguaje sumamente soez que ofende a muchos que respaldan su estrategia económica pero se sienten personalmente agredidos por el estilo rabiosamente punk que tanto ha contribuido a su reputación internacional entre los no familiarizados con las modalidades lingüísticas del conurbano bonaerense.
Desde 1753, se ha repetido un sinnúmero de veces el aforismo del Conde de Buffon según el cual “el estilo es el hombre mismo”. Por motivos que el gran pensador y científico francés entendía muy bien, las formas adoptadas por los individuos inciden profundamente en su conducta y en su obra. Es por lo tanto necesario tomar en serio los riesgos planteados por el estilo extravagante que ha patentado el presidente de la República. Si bien sería poco realista suponer que los libertarios y sus amigos podrían ganar “la batalla cultural” limitándose a subrayar una y otra vez la validez de ciertos principios económicos fundamentales en un país en que una parte sustancial de la población sigue aferrándose al credo de los kirchneristas y sus compañeros de ruta, ello no quiere decir que bastaría con remplazarlo con otro que sea tan irracional y conflictivo. Mal que les pese a los mileístas más vehementes, cuando de la cultura pública se trata, la calidad no carece de importancia.
El que Milei se haya acostumbrado a hablar como un obsesionado por prácticas sexuales denigrantes enfrenta a los demás con el mismo dilema que atribula a aliados como Mauricio Macri que aprueban el “rumbo” económico pero encuentran insoportable la conducta personal de quien lo está impulsando. No quieren oponérsele porque son reacios a colaborar con los resueltos a dinamitar al gobierno y, con él, la posibilidad de que, por fin, la Argentina se despierte del prolongado letargo que aún le plantea una amenaza existencial, pero repudian la extrema vulgaridad que se ha hecho tan característica del discurso presidencial. No se trata sólo de la reacción de un puñado de nostálgicos chapados a la antigua sino de los sentimientos de los muchos que, además de querer que la economía funcione mejor y que el Estado se ponga al servicio de la comunidad nacional, quisieran que la Argentina también sea uno de los países más civilizados de la Tierra y temen que la barbarie libertaria resulte ser tan degradante como la kirchnerista a la cual es afín.





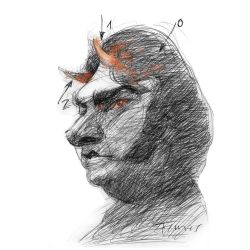














Comentarios