Que los feministas hayan querido derribar lo que llaman “el patriarcado” no puede motivar sorpresa alguna. Siempre ha sido su objetivo principal. Lo sorprendente es que, en los países de cultura occidental por lo menos, virtualmente nadie se anime a defender una forma de organización social que ha sido hegemónica desde la edad de piedra y que, en opinión de algunos, está fijada no sólo en el ADN humano sino también en el de muchos animales.
Es tanta la pasividad ante lo que a primera vista podría considerarse una empresa heroica –de no ser por el hecho lamentable de que el Caballero de la Triste Figura fuera un varón sexista, uno diría quijotesca–, que a los feministas les está resultando asombrosamente fácil apoderarse de los últimos reductos machistas.
(Leer también: Escándalo Darthés: esto recién comienza)
En vez de cerrar filas para enfrentar un movimiento que amenaza con privarlos de sus privilegios ancestrales, en Europa, América del Norte e incluso en América latina, los hombres han reaccionado enarbolando banderas blancas. Escasean los dispuestos a sugerir que la revolución que se inició en el mundo anglosajón y que pronto se extendió al resto del planeta podría tener consecuencias indeseables y que por lo tanto convendría tratarla con cierta cautela.
Lejos de ser la fortaleza casi inexpugnable de la imaginación feminista, hoy en día el patriarcado no es más que un edificio destartalado abandonado por todos, salvo algunos cascarrabias excéntricos, cuyas quejas sólo motivan burlas. Se asemeja mucho a la Bastilla de aquel 14 de julio de 1789 cuando, para decepción de la turba que acababa de tomarla, tenía como únicos ocupantes a un pervertido sexual repudiado por sus familiares, dos lunáticos y un cuarteto de estafadores. Era el símbolo vacío de un orden que se desplomaba.
Aunque la Argentina tiene la reputación de ser uno de los últimos baluartes del machismo que queda en el mundo occidental, a juzgar por lo que ha ocurrido últimamente es una distinción inmerecida. No bien la ya famosa actriz Thelma Fardin denunció que en 2009, cuando era una menor de 16 años, la violó el actor Juan Darthés mientras estaban de gira en Nicaragua con un programa infantil, buena parte de la sociedad se apuró a manifestarle su solidaridad y jurar que nunca más minimizaría el significado de tales atropellos.
(Leer también: Cómo se organizó el repudio a Juan Darthés en Brasil)
Lo mismo que en Estados Unidos, la versión local del movimiento #MeToo – “yo también”– se incubó en la farándula, un ambiente que desde que el mundo es mundo vive de la comercialización del sexo y en que las reglas suelen ser llamativamente más laxas que en otros. Pero es que, como afirmó, con un dejo de resignación, Mauricio Macri. “Hay un cambio de época, un cambio de visión, lo que antes parecía normal ya no lo es, mucho más en la visión de los hombres”.
En los países sajones, la caída en desgracia el año pasado del hasta entonces muy respetado productor cinematográfico Harvey Weinstein, un pilar del progresismo hollywoodense y del Partido Demócrata para más señas, desencadenó un tsunami de denuncias de mujeres que dijeron que ellas también habían sido víctimas de abusos cometidos por cineastas, actores, periodistas archiconocidos, empresarios y políticos. Es de prever que algo muy similar suceda en la Argentina merced al impacto demoledor que tuvo la denuncia de Thelma.
(Leer también: Mirá cómo nos ponemos: las dos caras del macrismo)
Puede que en algunos casos, las denuncias que están proliferando en todas partes carezcan de seriedad, pero de repetirse aquí lo que ha sucedido en el mundo anglosajón, en que decenas de celebridades se han visto arruinadas luego de incurrir la sospecha de que no siempre han tratado a las mujeres con el respeto debido, casi todas equivaldrán a una sentencia de muerte cívica. Importa poco que los presuntos abusos –un ministro de defensa británico tuvo que renunciar porque, quince años antes, había tocado subrepticiamente la rodilla de una periodista– fueran leves o cometidos hace diez, veinte, treinta años o más: en este ámbito, no hay estatutos de limitaciones.
Con todo, sería un error culpar, como hacen muchos feministas, al “machismo” o al “patriarcado” tradicional por la conducta de predadores sexuales que se creen con derecho a hacer cuanto se les antoje con las mujeres. Las sociedades más patriarcales no suelen tolerar a los violadores; antes bien, los matan. Asimismo, en Europa, cuando en tiempos ya idos era habitual hablar del “sexo débil” sin que nadie lo tomara a mal, incidía mucho en el comportamiento de hombres decentes un código de valores inspirado en el ideal de la caballerosidad que hoy en día parece penosamente anticuado. Es por lo tanto legítimo preguntarse si los muy exitosos ataques feministas contra tales formas de pensar no han contribuido a la agresividad de sujetos que se las arreglan para convencerse de que, por ser igualmente capaces de defenderse, las mujeres no merecen ninguna consideración especial.
(Leer también: Mientras Macri rechaza a Darthés, recorta el presupuesto para las políticas de género)
Los milenios de supremacía masculina que, tal y como están las cosas, parecen tener los días contados, se basaron en la superioridad física de los hombre. En tiempos de guerra, es decir, casi siempre, les correspondía proteger a “sus” mujeres contra los deseosos de apoderarse de ellas como botín, lo que no puede considerarse una ventaja a menos que uno crea que morir en el campo de batalla es un privilegio envidiable.
En períodos prolongados de paz relativa, la mera fuerza física vale mucho menos, pero, para molestia de los feministas más combativos, ello no quiere decir que las diferencias no existan. Carece de sentido atribuir el que los deportistas varones ganen mucho más que las mujeres sólo a prejuicios culturales arraigados puesto que en dicho terreno la superioridad masculina es patente: hace un par de años, la selección femenina de fútbol de Australia, una de las mejores del mundo, se preparó para los juegos olímpicos de Río de Janeiro con un amistoso contra el equipo de quinceañeros de un colegio cercano: los chicos las derrotaron 7-0. Así y todo, presionados por militantes, en Estados Unidos y otros países, los encargados de las fuerzas armadas se sienten obligados a pasar por alto las diferencias físicas y permitir que mujeres desempeñen roles en combate tradicionalmente reservados para hombres.
(Leer también: Actrices argentinas: la historia de un grupo que cambió todo)
Cuando del mundo del deporte se trata, los feministas lo tendrán difícil, pero en el de la cultura están avanzando de manera arrolladora. Se ha instalado la convicción de que a través de los siglos las mujeres se han visto injustamente postergadas, de suerte que ha llegado la hora de redistribuir retroactivamente los premios artísticos y científicos, crear “superheroínas” que sean más que capaces de destruir a multitudes de guerreros varoniles y así por el estilo. Uno supondría que en el terreno de la literatura, las mujeres siempre se han destacado, incluso en países tan “patriarcales” como el Japón, pero parecería que allá también han sido víctimas del odioso desdén masculino.
Una consecuencia acaso imprevista de la idea, que se ve reivindicada con vehemencia por feministas decididos a hacer trizas de la barreras erigidas por vaya a saber cuántas generaciones de machistas, de que el género es sólo una “construcción cultural” y por lo tanto arbitraria, es que personas que, según biólogos de prejuicios cavernarios siguen siendo hombres, se han puesto a reclamar el derecho a ser tomadas por mujeres. Para indignación de rivales de mentalidad premoderna y desconcierto de los muchos que se sienten confundidos por lo que está sucediendo, en Estados Unidos, algunos/as ya han ganado competencias deportivas. En Inglaterra, una mujer por opción logró ser enviado/a a una cárcel para mujeres, donde violó a cuatro reclusas.
Como nos recordó la reacción al parecer unánime frente al caso protagonizado por la actriz Thelma Fartin y el actor Darthés, para la mayoría es muy pero muy positivo que estén por terminar diez mil años o más de hegemonía masculina. Puede que lo sea, pero quizás convendría que la feminización de la cultura occidental motivara más discusión. ¿Significa que la parte más rica y más desarrollada del planeta está aproximándose a la utopía pacífica, igualitaria y tierna de los sueños de ciertos optimistas, o se trataría de un síntoma, uno más, de la desmoralización de un orden sociopolítico moribundo?
(Leer también: Efecto Darthés: los ídolos caídos del post machismo)
Por desgracia, sí hay motivos para preocuparse. Uno es que el espectáculo brindado por sociedades en que los hombres son reacios a levantar un dedo para proteger a sus esposas e hijas de los atropellos ajenos está contribuyendo a fomentar la agresividad islamista. Como hace más de un siglo dijo Nietzsche, “Si el islam desprecia al cristianismo, tiene mil razones para hacerlo; el islam tiene como presupuesto suyo los varones.” Otro es que no hay garantía alguna de que sea viable la sociedad prevista por los militantes del feminismo que están ganando una batalla tras otra.
Puede que la caída catastrófica de la tasa de natalidad de los pueblos de Europa y sus parientes del resto del mundo se haya debido a algo más que “la liberación” de la mujer de la prolongadísima tiranía masculina, pero extrañaría que no haya hecho un gran aporte al fenómeno. Asimismo, es legítimo sospechar que la indiferencia de tantos varones frente a los cambios realmente extraordinarios que están en marcha es un síntoma más del cansancio que se ha apoderado de una civilización que, al saberse agotada, ha optado por entrar dócilmente en “esa buena noche” que le espera con impaciencia.l



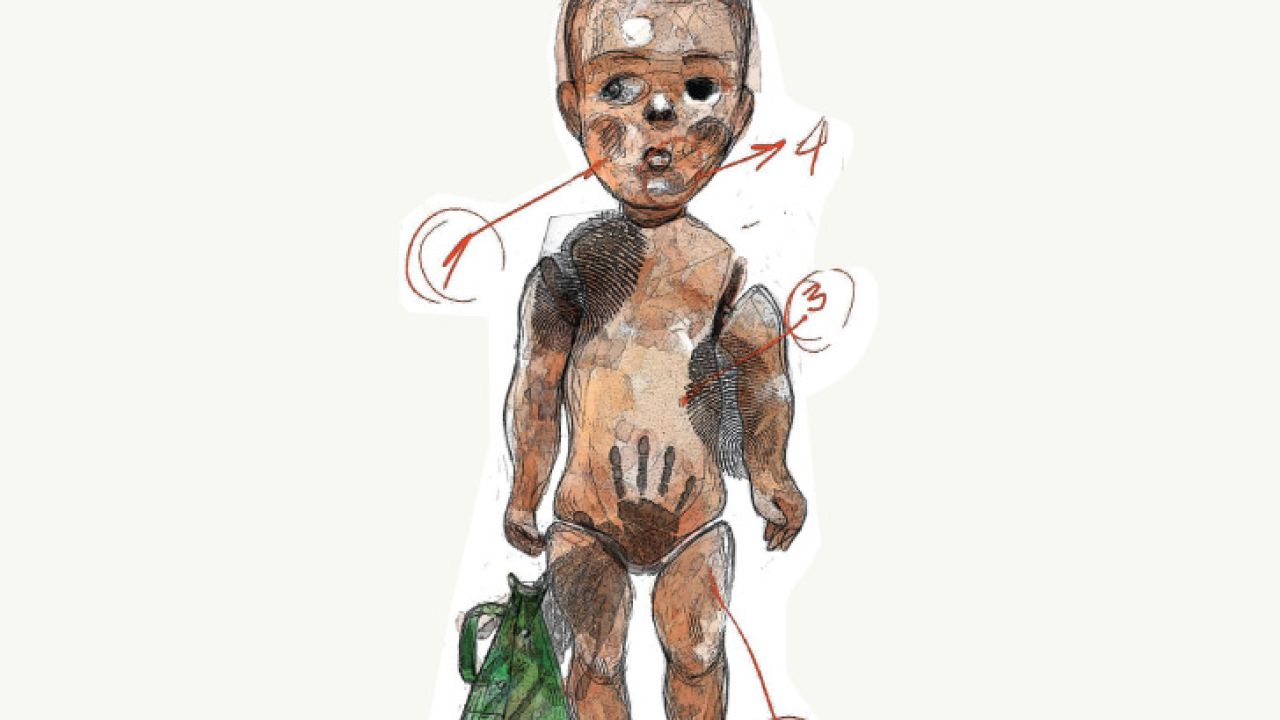

















Comentarios