Imaginemos que, cuando tu primogénita cumple 10 años, un multimillonario al que no conoces la selecciona para que forme parte del primer asentamiento humano en Marte. Su rendimiento académico - además del análisis de su genoma, para el que no recuerdas haber dado tu consentimiento— le aseguraba una plaza. Sin que tú lo supieras, se había inscrito ella misma en la misión porque le encanta el espacio exterior y, además, todos amigos también lo han hecho. Te ruega que la dejes ir.
Antes de decir que no, accedes a saber más. Averiguas que la razón por la que están reclutando a niños es que ellos se adaptan mejor que los adultos a las atípicas condiciones de Marte, sobre todo a la baja gravedad. Si los niños pasan la pubertad y dan el correspondiente estirón en Marte, sus cuerpos se adaptarán para siempre, a diferencia de los colonos que lleguen ya adultos. Al menos ésa es la teoría. No se sabe si los niños adaptados a Marte podrían volver a la Tierra.
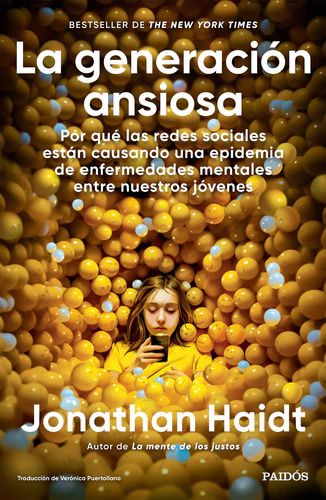
Descubres otras razones por las que preocuparte. En primer lugar, está la radiación. La flora y la fauna de la Tierra evolucionaron bajo el escudo protector de la magnetósfera, que desvía o impide el paso de la mayor parte del viento solar, los rayos cósmicos y otras corrientes de partículas nocivas que bombardean nuestro planeta. Marte no tiene ese escudo, por lo que una cantidad de iones mucho mayor atravesaría el ADN de cada célula del cuerpo de tu hija. Los planificadores del proyecto han construido escudos protectores para el asentamiento de Marte basándose en los estudios con los astronautas adultos, que tienen un riesgo ligeramente elevado de padecer cáncer tras pasar un año en el espacio. Pero los niños corren un riesgo aún mayor, porque sus células están experimentado un proceso de desarrollo y diferenciación más rápido, y sus tasas de lesiones celulares serían más altas. ¿Tuvieron esto en cuenta los planificadores? ¿Han investigado siquiera acerca de la seguridad de los niños? Que tú sepas, no.
Y luego está la gravedad. A lo largo de eones, la evolución optimizó la estructura de cada ser vivo para la fuerza gravitatoria de nuestro planeta en concreto. Desde el nacimiento en adelante, los huesos, las articulaciones, los músculos y el sistema cardiovascular de cada criatura se desarrollan conforme a la inmutable atracción unidireccional de la gravedad. La ausencia de esa atracción constante afecta gravemente a nuestro cuerpo. Los músculos de los astronautas adultos que han pasado meses en la ingravidez del espacio se debilitan, y sus huesos pierden densidad. Sus fluidos corporales se acumulan donde no deberían, como la cavidad craneal, por lo que ejercen presión sobre los globos oculares y hacen que cambien de forma. Marte tiene gravedad, pero es sólo el 38 por ciento de la que experimentaría un niño en la Tierra. Los niños que han crecido en el entorno de Marte, con su baja gravedad, correrían un alto riesgo de sufrir deformidades en el esqueleto, el corazón, los ojos y el cerebro. ¿Tuvieron en cuenta los planificadores esta vulnerabilidad de los niños? Que tú sepas, no.
Entonces, ¿la dejarías ir?

Por supuesto que no. Te das cuenta de que enviar a los niños a Marte es una idea completamente descabellada, y que quizá nunca regresen a la Tierra. ¿Por qué lo permitiría cualquier padre? La empresa que está detrás del proyecto tiene prisa para instalarse en Marte antes que cualquier otra empresa de la competencia. No parece que sus directivos sepan algo sobre desarrollo infantil, ni que les preocupe la segu- ridad de los niños. Peor aún: la empresa no exigió ninguna prueba del permiso de los padres. Siempre y cuando la niña haya marcado la casilla que indica que lo ha obtenido, puede despegar hacia Marte. Ninguna empresa podría llevarse jamás a nuestros hijos y ponerlosen peligro sin nuestro consentimiento, o se enfrentaría a unas enormes consecuencias legales. ¿Verdad?
Al llegar el nuevo milenio, las empresas tecnológicas de la Costa Oeste de Estados Unidos crearon un conjunto de productos que cambiaron el mundo aprovechando el rápido crecimiento de internet. Había un tecno-optimismo muy extendido: estos productos hacían la vida más fácil, más divertida y productiva. Algunas de ellas ayudaban a las personas a establecer contacto y comunicarse, por lo que parecía probable que fueran una bendición para el creciente número de democracias emergentes. Poco después de la caída del Telón de Acero, parecía el amanecer de una nueva era. Los fundadores de estas empresas fueron aclamados como héroes, genios y benefactores mundiales que, como Prometeo, traían regalos de los dioses a la humanidad.
Pero la industria tecnológica no sólo estaba transformando la vida de los adultos. También empezó a transformar la vida de los niños. Los niños y los jóvenes llevaban desde la década de 1950 viendo mucha televisión, pero las nuevas tecnologías eran mucho más portátiles, personalizadas y atractivas que todo lo anterior. Los padres descubrieron esta realidad muy pronto, como hice yo en 2008, cuando mi hijo de 2 años dominaba la interfaz táctil y deslizable de mi primer iPhone. Muchos padres se sintieron aliviados al descubrir que un smartphone o una tablet podían mantener a los niños felizmente entretenidos y tranquilos durante horas. ¿Era esto seguro? Nadie lo sabía, pero como todo el mundo lo hacía, se pensó que no debía de pasar nada por hacerlo.

Sin embargo, las empresas habían investigado poco o nada sobre cómo afectan sus productos a la salud mental de los niños y los jóvenes, y no compartieron ningún dato con los investigadores que estudiaban los efectos para la salud. Ante los crecientes indicios de que sus productos estaban perjudicando a los jóvenes, se dedicaron sobre todo a negarlo, a lanzar cortinas de humo y a las campañas de relaciones públicas. Las empresas que se afanan por maximizar el “engagement” -el vínculo emocional de sus usuarios con el producto- recurriendo a trucos psicológicos para que los jóvenes no paren de cliquear son las más culpables. Engancharon a los niños durante etapas vulnerables de su desarrollo, cuando su cerebro estaba reconfigurándose rápidamente ante los estímulos de su entorno. Estas empresas fueron las de las redes sociales, que infligieron el mayor daño a las niñas, y las de videojuegos y webs de pornografía, que hundieron más sus garras en los niños. Al diseñar una manguera de contenido adictivo que les entraba a los chicos por los ojos y los oídos, y al desplazar el juego físico y la socialización en persona, estas empresas han reconfigurado la infancia y cambiado el desarrollo humano a una escala casi inimaginable. El período más intenso de esta reconfiguración tuvo lugar entre 2010 y 2015, aunque la historia que voy a contar empieza con el auge del temor y la sobreprotección en la educación de los hijos en la década de 1980 y continúa a través de la pandemia de la COVID-19 hasta el momento actual.
¿Qué límites legales hemos impuesto hasta ahora a estas empresas tecnológicas? En Estados Unidos, que acabó estableciendo las normas para la mayoría de los demás países, la principal prohibición es la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños (COPPA, por sus siglas en inglés), promulgada en 1998. Obliga a los menores de 13 años a obtener el consentimiento de los padres antes de poder firmar un contrato con una empresa (las condiciones del servicio) para ceder sus datos y algunos de sus derechos al abrir una cuenta. Eso estableció, a todos los efectos, la “mayoría de edad internáutica” en los 13 años, por razones que poco tienen que ver con la seguridad o la salud mental de los niños. Pero la letra de la ley no obliga a las empresas a verificar la edad; siempre y cuando el niño o la niña marque la casilla que indica que tiene la edad suficiente (o ponga la fecha de nacimiento falsa que corresponda), puede entrar en casi cualquier sitio de internet sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. De hecho, el 40 por ciento de los niños estadounidenses menores de 13 años han abierto una cuenta en Instagram, y, sin embargo, no ha habido ninguna actualización de las leyes federales desde 1998 (Reino Unido, por su parte, ha dado algunos pasos iniciales, al igual que algunos estados en Estados Unidos).

Algunas de estas empresas se están comportando como las tabacaleras y las de productos de vapeo, que diseñaron sus productos para que fuesen muy adictivos y después eludieron las leyes que ponían límite al marketing dirigido a los menores. También podemos compararlas con las petroleras que lucharon contra la prohibición de la gasolina con plomo. A mediados del siglo XX empezaron a acumularse los indicios de que los cientos de miles de toneladas de plomo vertidas a la atmósfera cada año, sólo por parte de los conductores de Estados Unidos, estaban interfiriendo con el desarrollo cerebral de decenas de millones de niños, perjudicando su desarrollo cognitivo y aumentando las tasas de conducta antisocial. Aun así, las petroleras siguieron produciéndola, publicitándola y vendiéndola.
Por supuesto, hay una gran diferencia entre las grandes redes sociales de hoy en día y, digamos, las grandes tabacaleras de mediados del siglo XX: las empresas matrices de las redes sociales están creando productos útiles para los adultos, que los ayudan a buscar información, trabajo, amigos, amor y sexo; hacen las compras y la organización política más eficientes; y facilitan la vida de mil maneras. La mayoría de nosotros estaríamos encantados de vivir en un mundo sin tabaco, pero las redes sociales son mucho más valiosas, útiles e incluso apreciadas por muchos adultos. Algunos de ellos tienen problemas con la adicción a las redes sociales y otras actividades online, pero, como ocurre con el tabaco, el alcohol o el juego, solemos dejar que tomen sus propias decisiones.
No ocurre lo mismo con los menores. Mientras que las regiones cerebrales ávidas de recompensas maduran antes, la corteza frontal -esencial para el autocontrol, el aplazamiento de la gratificación y la resistencia a las tentaciones- no alcanza su plena capacidad hasta alrededor de los 25 años, y los preadolescentes están en un momento especialmente vulnerable de su desarrollo. Al comenzar la pubertad, suelen sentirse inseguros en el ámbito social, y se dejan influir fácilmente por la presión de los pares y seducir por cualquier actividad que parezca brindarles validación social. No dejamos que los preadolescentes compren tabaco o alcohol o que entren en los casinos. Los costos de utilizar las redes sociales, en concreto, son muy altos para los jóvenes, en comparación con los adultos, mientras que los beneficios son mínimos. Dejemos que los niños crezcan en la Tierra primero, antes de enviarlos a Marte.
(Aquí) se cuenta la historia de lo que le ocurrió a la generación nacida después de 1995, popularmente conocida como generación Z, la que sigue a los “millennials” (nacidos entre 1981 y 1995). Algunos mercadólogos nos dicen que la generación Z abarca hasta los nacidos en 2010, más o menos, y proponen el nombre “generación alfa” para los niños nacidos después, pero no creo que podamos establecer una fecha que marque el fin para la generación Z hasta que cambiemos las condiciones que provocan tanta ansiedad a los jóvenes.
Gracias al trabajo pionero de la psicóloga social Jean Twenge, sabemos que los factores que diferencian a las generaciones van más allá de los “acontecimientos” que viven los niños (como las guerras y las depresiones económicas), y que incluyen los “cambios en las tecnologías” que utilizaron de niños (la radio, después la televisión, los ordenadores personales, internet, el iPhone). “Los más mayores de la generación Z entraron en la pubertad en torno a 2009, cuando convergieron varias tendencias tecnológicas: el rápido despliegue general de la banda ancha de alta velocidad en la década de 2000, la llegada del iPhone en 2007 y la nueva época de las redes sociales hiperviralizadas. Esta última comenzó en 2009, cuando aparecieron los botones de 'Me gusta' y 'Compartir', que transformaron la dinámica social del mundo online. Antes de 2009, la principal utilidad de las redes sociales era la de mantenernos en contacto con nuestros amigos, y al tener menos funciones de retroalimentación instantánea y reverberante, generaban mucha menos toxicidad de la que vemos hoy en día”.
A los pocos años comenzó una cuarta tendencia, y se cebó mucho más con las chicas que con los chicos: empezaron a publicar muchas más fotos de sí mismas, después de que los smartphones añadieran cámaras frontales (2010) y Facebook adquiriera Instagram (2012) e impulsara su popularidad. Esto provocó un gran aumento del número de adolescentes que publicaban fotos y videos de su vida, cuidadosamente seleccionados para que tanto propios como extraños no sólo las vieran, sino que además las juzgaran.
La generación Z fue la primera de la historia que atravesó la pubertad con un portal en sus bolsillos que los alejaba de sus allegados y los llevaba a un universo alternativo emocionante, adictivo, inestable y -como demostraré- inadecuado para niños y jóvenes. Triunfar socialmente en ese universo les exigía dedicar a perpetuidad una gran parte de su conciencia a gestionar lo que acabó siendo su marca online. Ahora era necesaria para conseguir la aceptación de sus pares, que es el oxígeno de la adolescencia, y evitar la humillación online, que es su pesadilla. Los adolescentes (13-19) de la generación Z se vieron arrastrados a dedicar muchas horas al día a ver en sus pantallas las radiantes publicaciones de amigos, conocidos e influencers lejanos. Veían cada vez más vídeos generados por los usuarios y productos de entretenimiento por streaming que la reproducción automática y los algoritmos les ofrecían, sistemas diseñados para mantenerlos online el mayor tiempo posible. Pasaron mucho menos tiempo jugando, hablando, tocando o incluso mirando a los ojos a sus amigos y familias, y redujeron así sus comportamientos sociales físicos esenciales para el buen desarrollo humano.

Los miembros de la generación Z son, por tanto, los sujetos de prueba de una nueva y radical forma de crecer, alejada de las interacciones que mantienen en el mundo real las pequeñas comunidades en que evolucionaron los seres humanos. Podemos llamarlo la Gran Reconfiguración de la Infancia. Es como si fuese la primera generación que crece en Marte.
La Gran Reconfiguración no tiene que ver sólo con los cambios en las tecnologías que moldean el tiempo y el cerebro de los niños. Aquí hay una segunda trama argumental: la bienintencionada y catastrófica tendencia a sobreproteger a los niños y coartar su autonomía en el mundo real. Los niños necesitan mucho juego libre para desarrollarse. Es un imperativo que se manifiesta en todas las especies de mamíferos. Las pequeñas adversidades y contratiempos que se producen durante el juego son una vacuna que prepara a los niños para afrontar problemas mucho mayores más adelante. Sin embargo, por diversas razones históricas y sociológicas, el juego libre empezó a decaer en la década de 1980 y esa caída se aceleró en la de 1990. Los adultos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá empezaron a interiorizar cada vez más que, si alguna vez dejaban salir a un niño a la calle sin supervisión, sería presa de secuestradores y delincuentes sexuales. El juego en el exterior y sin supervisión decayó al mismo tiempo que el ordenador personal se volvió más común y atractivo como lugar donde pasar el tiempo libre.
Propongo que consideremos los últimos años de la década de 1980 como el comienzo de la transición desde una “infancia basada en el juego” a una “infancia basada en el teléfono”, una transición que no culminó hasta mediados de la década de 2010, cuando la mayoría de los adolescentes tuvieron su propio smartphone. Utilizo la expresión “basada en el teléfono” para referirme a todos los dispositivos electrónicos con conexión a internet que han acaparado el tiempo de los jóvenes, incluidos los ordenadores portátiles, las tablets, las videoconsolas con conexión a internet y, sobre todo, los smartphones con millones de aplicaciones.

Cuando hablo de una “infancia” basada en el juego o en el teléfono, también utilizo ese término en un sentido general. Con él me refiero tanto a niños como a adolescentes (para no tener que estar escribiendo constantemente “infancia y adolescencia basadas en el teléfono”). Los psicólogos del desarrollo suelen referirse a la transición de la niñez a la adolescencia como el comienzo de la pubertad, pero debido a que ésta llega en momentos distintos según cada menor, y a que ha empezado a llegar antes en las últimas décadas, ya no es correcto equiparar la adolescencia con el período comprendido entre los 13 y los 19 años. Así es como se clasifican (aquí): Niños, de 0 a 12 años; adolescentes, de 10 a 20 años; menores, todos los menores de 18 años. […]
El solapamiento entre la niñez y la adolescencia es intencionado: los chicos que tienen entre 10 y 12 años están entre la niñez y la adolescencia, y por eso a menudo se dice que son preadolescentes. Son tan juguetones como los niños pequeños, pero empiezan a desarrollar las complejidades sociales y psicológicas de los adolescentes.
Cuando se produjo la transición desde la niñez basada en el juego a la basada en el teléfono, muchos niños y adolescentes estuvieron encantados de quedarse en casa y jugar online, pero con ello dejaron de estar expuestos al tipo de dificultades físicas y experiencias sociales que todos los mamíferos jóvenes necesitan para desarrollar competencias básicas, superar los temores innatos de la niñez y prepararse para depender menos de sus padres. Las interacciones virtuales con otras personas de su edad no compensan del todo esa pérdida de experiencias. Además, los que trasladaron su tiempo de juego y su vida social a internet acabaron frecuentando cada vez más espacios adultos, consumiendo contenido para adultos e interactuando con adultos de formas que suelen perjudicar a los menores. De modo que, cuando los padres intentaron eliminar los riesgos y la libertad en el mundo real, por lo general les otorgaron -a menudo sin saberlo- una plena libertad en el mundo virtual, en parte porque a la mayoría le resultaba difícil entender qué pasaba ahí, y todavía más qué debían restringir o cómo.
La idea central que sostengo es que estas dos tendencias -la sobreprotección en el mundo real y la infraprotección en el virtual- son las principales razones por las cuales los niños nacidos a partir de 1995 se convirtieron en la generación ansiosa.
Algunos apuntes sobre la terminología: cuando hablo del “mundo real” me refiero a las relaciones e interacciones sociales caracterizadas por cuatro rasgos típicos desde hace millones de años:
1-Son “corpóreas”, en el sentido de que utilizamos nuestro cuerpo para comunicarnos, somos conscientes del cuerpo de los demás y reaccionamos a esos cuerpos de forma consciente e inconsciente.
2-Son “sincrónicas”, lo que significa que ocurren al mismo tiempo, con pistas sutiles que indican el momento oportuno para tomar la palabra.
3-Comportan principalmente “una comunicación de una persona a otra o de una a varias”, y sólo se produce una interacción en cada momento dado.
4-Tienen lugar en comunidades que tienen “un listón muy alto para entrar y salir de ellas”, por lo que la gente está muy motivada para invertir en las relaciones y arreglar las desavenencias cuando surgen.
En cambio, cuando hablo del “mundo virtual”, me refiero a las relaciones e interacciones caracterizadas por cuatro rasgos típicos desde hace apenas unas décadas:
1-Son “incorpóreas”, lo que significa que no se necesita el cuerpo, sólo el lenguaje. Los interlocutores podrían ser (y ya son) inteligencias artificiales (IA).
2-Son muy “asincrónicas”, y se producen a través de textos en publicaciones y comentarios (una videollamada es diferente: es sincrónica).
3-Comportan un considerable número de “comunicaciones de una persona a muchas”, que se difunden a un público potencialmente inmenso. Pueden producirse múltiples interacciones en paralelo.
4-Tienen lugar en comunidades que tienen un “listón muy bajo para entrar y salir de ellas”, de modo que la gente puede impedir la entrada a otras personas o simplemente irse cuando no están satisfechos. Las comunidades tienden a ser efímeras, y las relaciones son a menudo desechables.
En la práctica, los límites se desdibujan. Mi familia está muy apegada al mundo real, aunque usamos FaceTime y nos mandamos mensajes de texto y correos electrónicos para mantenernos en contacto. Por el contrario, una relación entre dos científicos del siglo XVIII que sólo se conocieran por las cartas que se mandaban se parecería más a una relación virtual. El factor clave es el compromiso necesario para que las relaciones funcionen. Cuando las personas crecen en una comunidad de la que no pueden escapar fácilmente, hacen lo mismo que hicieron nuestros antepasados durante millones de años: aprenden a gestionar las relaciones, y a sí mismos y sus emociones para mantener esas valiosas relaciones. Sin duda, hay muchas comunidades online que han encontrado formas de crear fuertes compromisos interpersonales y un sentimiento de pertenencia, pero, en general, cuando los niños crecen en múltiples redes mutantes donde no necesitan utilizar su verdadero nombre y que pueden abandonar con sólo pulsar un botón, es menos probable que adquieran dichas habilidades. [...]
Soy psicólogo social, no psicólogo clínico ni investigador de los medios de comunicación. Pero el colapso de la salud mental de los adolescentes es un tema urgente y complejo que no podemos entender desde una sola perspectiva disciplinar. Yo estudio la moral, las emociones y la cultura. Por el camino he adquirido algunas herramientas y perspectivas que aporto al estudio del desarrollo infantil y la salud mental de los adolescentes.
He trabajado en el campo de la psicología positiva desde su nacimiento a finales de la década de 1990 y he estado inmerso en la investigación de las causas de la felicidad. Mi primer libro, “La hipótesis de la felicidad”, examina diez “grandes verdades” que descubrieron las culturas de Occidente y Oriente en la Antigüedad a propósito de cómo vivir una vida floreciente. Basándome en ese libro, impartí una asignatura llamada “Florecimiento” cuando era profesor de Psicología en la Universidad de Virginia (hasta 2011), y ahora imparto versiones de ella en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York a estudiantes de grado y de MBA. He visto cómo aumentaban los niveles de ansiedad y adicción a los dispositivos electrónicos a medida que mis alumnos pasaban de ser “millennials” que utilizaban teléfonos móviles básicos a la generación Z que utiliza smartphones. He aprendido de su franqueza al hablar de sus problemas de salud mental y sus complejas relaciones con la tecnología.
En mi segundo libro, “La mente de los justos”, expongo mi propia investigación sobre los fundamentos psicológicos de la moral que son fruto de la evolución. Exploro las razones por las cuales las buenas personas están divididas por la política y la religión, y presto especial atención a sus necesidades de vinculación a comunidades morales que les otorguen un sentido y un objetivo comunes. Esta obra me preparó para ver cómo las redes sociales online, que pueden ser útiles para ayudar a los adultos a alcanzar sus metas, pueden no ser sustitutos eficaces de las comunidades del mundo real donde los niños han arraigado, formado su carácter y crecido durante miles de años.
Pero fue mi tercer libro el que me llevó directamente al estudio de la salud mental de los adolescentes. Mi amigo Greg Lukianoff fue uno de los primeros en darse cuenta de que algo había cambiado muy repentinamente en los campus universitarios, ya que los estudiantes empezaron a presentar los mismos patrones de pensamiento distorsionado que Greg había aprendido a identificar y rechazar al estudiar la TCC (terapia cognitivo-conductual) tras un grave episodio de depresión en 2007. Greg es abogado y presidente de la Foundation for Individual Rights and Expression [Fundación para los Derechos Individuales en la Educación], que desde hace tiempo ayuda a los estudiantes a defender sus derechos contra el ánimo censurador de los administradores de los campus. En 2014, vio que ocurría algo extraño: los propios estudiantes empezaron a exigir que las universidades los protegieran de los libros y conferenciantes que sentían como un peligro para su “seguridad”. Greg pensó que las universidades, en cierto modo, estaban “enseñando” a los alumnos a desarrollar distorsiones cognitivas como el catastrofismo, el pensamiento dicotómico y el razonamiento emocional, y que en realidad es lo que podría estar “causando” que los alumnos padecieran más depresión y ansiedad. En agosto de 2015, presentamos esta idea en un artículo en “The Atlantic” titulado “The Coddling of the American Mind” (“La indulgencia de la mente americana”).
Sólo acertamos en parte: algunas asignaturas universitarias y nuevas tendencias académicas estaban, en efecto, enseñando inadvertidamente distorsiones cognitivas. Sin embargo, para 2017 se evidenció que el aumento de la depresión y la ansiedad se estaba produciendo en muchos países, en adolescentes de todos los niveles educativos, clases sociales y razas. Por término medio, las personas nacidas a partir de 1996 eran distintas, desde el punto de vista psicológico, de quienes habían nacido sólo unos años antes.

Decidimos abundar en nuestro artículo de “The Atlantic” con un libro homónimo, publicado en España con el título “La transformación de la mente moderna”. En él, analizamos las causas de esta crisis de la salud mental, basándonos en el libro “iGen”, de Jean Twenge, publicado en 2017. Sin embargo, en aquel momento casi todas las pruebas eran correlacionales: poco después de que los adolescentes tuviesen iPhone, empezaron a deprimirse más. Los usuarios más intensivos eran también los más deprimidos, mientras que aquellos que dedicaban más tiempo a actividades presenciales, como los equipos deportivos o las comunidades religiosas, eran los más sanos. Pero dado que la correlación no es una prueba de causalidad, advertimos a los padres de que no tomaran medidas drásticas basándose en los estudios existentes.
En el momento de escribir estas líneas, hay muchos más estudios -experimentales y correlacionales- que demuestran que las redes sociales perjudican a los adolescentes, y sobre todo a las niñas que están atravesando la pubertad. También he descubierto, que las causas del problema son de un alcance mayor del que yo pensaba al principio. No se trata sólo de los smartphones y las redes sociales: se trata de una transformación histórica e insólita de la infancia humana. La transformación está afectando tanto a los chicos como a las chicas.
Tenemos más de un siglo de experiencia en hacer que el mundo real sea seguro para los niños. Los automóviles se popularizaron a principios del siglo XX y decenas de miles de niños murieron en ellos hasta que, con el tiempo, impusimos el uso del cinturón (en la década de 1960) y después de las sillas de seguridad (en la de 1980). Cuando yo iba al instituto, a finales de la década de 1970, muchos de mis compañeros fumaban cigarrillos que podían comprar fácilmente en las máquinas expendedoras. Con el tiempo, Estados Unidos prohibió esas máquinas, lo que fue una molestia para los fumadores adultos, que entonces tuvieron que comprar los cigarrillos en establecimientos donde el dependiente pudiese verificar su edad.
A lo largo de muchas décadas, hemos encontrado formas de proteger a los niños y, al mismo tiempo, permitir que los adultos hagan lo que quieran. Y después, casi de repente, hemos creado un mundo virtual donde los adultos podían satisfacer cualquier capricho momentáneo, pero que dejaba a los niños prácticamente indefensos. Ahora que se acumulan las pruebas de que la infancia basada en el teléfono está perjudicando la salud de nuestros hijos, provocando su aislamiento social y su profunda infelicidad, ¿aceptamos esa relación entre costes y beneficios? ¿O acabaremos por darnos cuenta, como hicimos en el siglo XX, de que a veces es necesario proteger a los niños del daño aunque sea una molestia para los adultos?
Propongo muchas ideas de reforma, todas ellas con el objetivo de revertir dos grandes errores que hemos cometido: sobreproteger a los niños en el mundo real (donde necesitan adquirir mucha experiencia directa) e infraprotegerlos online (donde son sobre todo vulnerables durante la pubertad). Mis sugerencias se basan en estudios. […] Hay cuatro reformas que son tan importantes, y en las que tengo tanta confianza que voy a calificarlas de fundamentales. Proporcionarían una base para una infancia más sana en la era digital. Éstas son:
-Nada de smartphones antes del secundario. Los padres deberían retrasar el acceso de los niños a internet en cualquier momento del día y darles sólo teléfonos básicos (con las mínimas aplicaciones y sin navegador de internet) antes de los 14 años.
-Nada de redes sociales antes de los 16 años. Dejemos que los niños atraviesen el período más vulnerable del desarrollo cerebral antes de enchufarles una manguera de comparaciones sociales e influencers elegidos por algoritmos.
-Colegios e institutos sin teléfonos móviles. En todos los centros escolares, desde primaria hasta secundaria, los estudiantes deberían guardar sus teléfonos, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo personal que pueda enviar o recibir mensajes de texto en estuches bloqueables durante la jornada escolar. Es la única manera de liberar su atención para los demás y para sus profesores.
-Mucho más juego sin supervisión e independencia infantil. Así es como los niños desarrollan naturalmente las habilidades sociales, superan la ansiedad y se convierten en jóvenes adultos autónomos.
Estas cuatro reformas no son dificiles de aplicar en la práctica, si lo hacemos muchos al mismo tiempo. No cuestan casi nada. Funcionarán aunque nunca contemos con la ayuda de nuestros legisladores. Si la mayoría de los padres y centros escolares de una comunidad pusieran en práctica las cuatro, creo que en dos años veríamos una sustancial mejoría de la salud mental de los adolescentes. Dado que la IA y la in- formática espacial (como las nuevas gafas Vision Pro de Apple) están a punto de hacer que el mundo virtual sea mucho más inmersivo y adictivo, creo que será mejor empezar cuanto antes.
-Psicólogo social. Profesor de Liderazgo Ético en la Universidad de Nueva York. Su último libro publicado en la Argentina es “La generación ansiosa” (Paidós) del cual este texto es un fragmento.

























Comentarios