No existe un territorio más misterioso y fascinante en la faz de nuestro planeta que la Antártida. No hay selva, océano o accidente natural que se le compare. Nadie que haya ido hasta allí regresa igual a como partió. Y eso que apenas comenzamos a conocerla.
“Nadie pasa por la Antártida sin llevarse consigo para siempre una impresión inmensa con él. Su belleza y extensión sólo sirven para hacernos sentir lo pequeños que somos hombres y mujeres en la escala natural. Y cualquier cantidad de tiempo es insuficiente para poder agotar la sensación de humildad y los pensamientos que genera esta grandeza, por lo que al volver a la civilización siempre se la extraña. Aquellos que pasaron años allí saben que los cambia de una manera profunda”, escribió hace algunos años Phillip Law, el científico australiano que llevó adelante el programa de investigación de aquel país entre 1949 y 1966 y sus palabras siguen siendo vigentes y ciertas. La radical experiencia que ofrece el Continente Blanco no tiene comparación.
Y aunque se calcula que ningún ser humano conoció la Antártida hasta 1819, cuando el almirante ruso Fabian von Bellinghausen puedo verla con sus propios ojos en lo alto del buque insignia Vostok, su existencia fue intuida e imaginada desde la Antigüedad. Los primeros geógrafos griegos, por ejemplo, hipotetizaron que debía existir un continente en los confines del planeta, ya que para su cosmología era necesaria una contraparte para las tierras conocidas. A partir de esta sospecha surgieron leyendas y mitos de un territorio habitado por criaturas desconocidas con numerosos tesoros por descubrir, lo que volvió un sueño para muchos poder llegar hasta el punto más alejado del planeta. Sin embargo, debió pasar mucho tiempo antes de poder lograrlo.

En 1520 Fernando de Magallanes se acercó mucho cuando fue el primer hombre en circunnavegar el planeta, en un recorrido en el que descubrió Tierra del Fuego. Medio siglo más tarde Francis Drake conoció el pasaje que hoy lleva su nombre y divide el Cabo de Hornos en Chile de las islas Shetland del Sur, y en 1599 el neerlandés Jacobo Mahú fue arrastrado por fuertes temporales al cruzar el Cabo de Hornos hasta que terminó divisando “una tierras montañosas y nevadas, como Noruega” que algunos creen que eran la isla Georgia del Sur. Por muchos años la última exploración de la zona la realizaron los hermanos españoles Bartolomé y Gonzalo García de Nodal, quienes patrocinados por el rey Felipe III fueron a buscar una ruta alternativa al Estrecho de Magallanes para conectar el océano Atlántico con el Pacífico. Su viaje fue un éxito: no sólo realizaron la primera circunnavegación de Tierra del Fuego, descubriendo que era una isla, sino que fue el primer contacto de europeos con habitantes de esa zona. Además se toparon con las islas Diego Ramírez, que fueron durante un siglo y medio la tierra más austral alcanzada por el hombre. Sin ser conocida aún, la Antártida estaba presente de una forma fantasmal: muchos sospechaban que el fin del mundo no podía ser insular, sino que debía existir un continente más al sur.
En 1752, un miembro de la Royal Society de Londres, Alexander Dalrymple, se topó accidentalmente con escritos del marinero español Luis Váez de Torres, quien aseguraba haber visto un paso al sur de Nueva Guinea. A partir de este material, y otros testimonios, publicó una serie de textos en donde recopiló las pruebas de un supuesto un continente desconocido al que llamó “Terra Australis Incognita”. La posibilidad de que existieran nuevos sitios para conquistar sedujo tanto a las autoridades como a los científicos y a finales del siglo XVIII el gobierno británico le encargó al Capitán James Cook que determinara si se trataba de una conjetura o una realidad, circunnavegando el globo tan al sur como fuese posible para determinar si existía esa masa de tierra austral.
Cook zarpó el 11 de julio de 1772 y en enero del año siguiente su barco fue el primero en cruzar el Círculo Polar Antártico. Sin embargo, no pudo encontrar lo que estaba buscando: recorrió varias de las posiciones en donde se había predicho que estaría la “Terra Australis Incognita” sin éxito. Así que regresó y el interés por este supuesto sitio fue desapareciendo. “Si suponemos que este Continente Sur existe, debe estar dentro del Círculo Polar, en donde el mar está tan plagado de hielo que la tierra es inaccesible. El riesgo que uno corre al explorar una costa en estos mares desconocidos y helados es tan grande que puedo ser valiente al decir que ningún hombre se aventurará más lejos que yo y que las tierras que pueden estar en el sur nunca serán exploradas. Si alguien posee la resolución y la fortaleza para dilucidar este punto empujando aún más al sur de lo que lo he hecho, no le envidiaré la fama de su descubrimiento, pero me atrevo a declarar que el mundo no obtendrá ningún beneficio”, escribió Cook en su diario. No podría haber estado más equivocado.
En 1819 la pregunta por estas misteriosas tierras se reavivó cuando el capitán inglés William Smith, al mando de una embarcación comercial, descubrió las islas Shetland del Sur, un archipiélago cercano al Pasaje de Drake al que cartografió y reclamó para su país. Sin embargo, es posible que hayan sido vistas por primera vez por el rioplatense Juan Pedro de Aguirre, quien un año antes había pescado en un sitio cercano a lo que hoy se conoce como Isla Decepción. Poco después un barco argentino, el San Juan Nepomuceno, cazó focas y lobos allí y trajo 14 mil cueros a Buenos Aires. El volumen de esta preciada mercadería llamó la atención de americanos y europeos por igual, quienes comenzaron a visitar la zona para pescar y cazar, sin mayor interés científico ni geográfico. Pero con las ansias de hacer negocios también llegaron las ganas de expandir territorios y a finales del siglo XIX, cuando nacieron los estados nacionales, comenzaron distintas expediciones que tenían como objetivo descubrir nuevos territorios para reclamarlos para su país. Rusia, que se había mantenido al margen de cualquier interés por el sur, envió una misión liderada por Fabian Gottlieb von Bellinghausen para tantear qué posibilidades había. Von Bellinghausen y sus hombres lograron cruzar el Círculo Antártico, que se había mantenido virgen desde el paso de Cook 47 años antes. Fue en uno de estos viajes que el almirante se convirtió en el primer hombre en divisar tierra antártica en la historia. Esto agitó los espíritus de Estados Unidos y Europa, dando lugar a lo que hoy se conoce como la Edad Heroica.
La Edad Heroica de la Antártida
La Edad Heroica de la Exploración de la Antártida se extiende desde finales del siglo XVIII hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, una época de profundos cambios nacionales e internacionales en donde, ya conocido el Ártico, se desató una carrera de diferentes potencias por llegar a estas nuevas tierras y reclamar su propiedad. Aunque no sucedió hace tanto y está suficientemente bien documentada, en ocasiones los hechos se funden con leyendas ya que toda su narrativa está plagada de conductas épicas, sacrificios sobrehumanos, proezas jamás vistas y la búsqueda desinteresada de la gloria nacional. Pero debajo de este ropaje grandilocuente hay bases ciertas: fue un período de conquistas inéditas con poca ayuda de máquinas o tecnologías, a excepción de algunas mejoras en los barcos y ciertos avances en los materiales de las prendas sin vestir. Sin embargo, es inevitable mirar hoy esos relatos como historias creadas para consolidar valores nacionales y preeminentemente masculinos (después de todo, el primer registro oficial de una mujer pisando la Antártida es de 1935), pero que esconden inevitables deseos personales y conflictos de intereses geopolíticos.

Entre 1901 y 1903 tres expediciones compitieron por descubrir y conquistar nuevas tierras antárticas. Estaban comandadas por el inglés Robert Falcon Scott, el sueco Otto Nordenskjöld y el alemán Erich Von Drygalski y todas corrieron con distinta suerte pero iniciaron el camino de esta etapa de grandes aventuras que, por primera vez, fue seguida con interés por el público en general gracias a una cobertura mediática que ensalzó la valentía y el arrojo de estos hombres, estimulando también la moral de los habitantes de cada país.
Von Drygalski y su tripulación zarparon de Kiel en el barco Gauss en 1901 y meses más tarde descubrieron lo que hoy conocemos como las Islas Kerguelen. Al intentar cruzar entre dos bloques de hielo, el Gauss terminó atrapado por casi catorce meses en las frías tierras antárticas. Por fortuna la nave era espaciosa y estaba aprovisionada de suficientes alimentos, ron y cerveza. Los diarios de este explorador cuentan las diferentes estrategias que desplegaron para evitar que la situación desmotivara de los virtuales rehenes de la cruel Naturaleza. Desde juegos de mesa hasta partidos de fútbol, la rutina de los marineros se diversificaba entre exploraciones científicas y momentos recreacionales. Los integrantes llegaron a crear su propia banda de música compuesta por una armónica, una flauta, un triángulo y las tapas de dos cacerolas. Si el clima lo permitía, pasaban tiempo en el exterior, pero muchas veces el frío caía por debajo de los 20 grados bajo cero y no era posible salir, por lo que debían luchar contra los efectos del encierro y la convivencia forzada.
Entre los equipamientos que habían cargado a bordo estaba un moderno globo aerostático que, una vez que pudieron predecir con cierta precisión el comportamiento de los vientos, utilizaron para realizar el primer vuelo sobre este continente. Von Drygalski alcanzó una altitud de 1600 pies y pudo trazar un mapa rudimentario de las islas Kerguelen y de la costa antártica. Sin comunicación con el resto del planeta ni ubicación conocida, los meses pasaban y el hielo atrapaba cada vez más al barco, por lo que debieron planear diferentes modos de conseguir ayuda. Un grupo había decidido sacrificarse y partir en globo sin certeza de dónde terminarían para ir lanzando desde el aire las botellas de cerveza vacías que se apilaban en la bodega del Gauss con mensajes dentro revelando su situación. Pero, por fortuna, en la Navidad de 1902, cuando debieron sacrificar algunos perros que habían cargado para hacer expediciones para poder comer carne fresca, el hielo comenzó a ceder. Fue un proceso lento que culminó el 8 de febrero de 1903, cuando se partió la capa que rodeaba al barco y pudieron salir a mar abierto, para llegar el 9 de junio a Ciudad del Cabo. Tras comunicar los detalles de esta increíble travesía, en la que nadie murió y no hubo mayores problemas de salud, el capitán alemán solicitó permiso para reaprovisionarse y volver a las tierras australes pero le fue denegado: al Káiser Guillermo II de Alemania no le gustó nada no haber logrado territorios valiosos. “Pero nosotros sí hallamos una nueva tierra en el Antártico, lo que considero que podemos mirar atrás con orgullo y satisfacción”, escribió con bronca en una carta en 1903 Von Drygakski.

Argentinos en la Antártida
En cuanto a Nordenskjöld, su misión antártica debía ser un viaje de investigación científica pero terminó volviéndose una aventura inesperada. Hizo una escala en Buenos Aires en diciembre de 1901 y, por instrucción del Ministro de Marina argentino, incluyó al alférez argentino José María Sobral en su tripulación como observador meteorólogo y geodesta.
A comienzos de febrero de 1902, Nordenskjöld, Sobral y cuatro integrantes más desembarcaron en la isla Cerro Nevado, en donde armaron una casilla de madera prefabricada en Suecia en la que pasaron el invierno efectuando observaciones meteorológicas, estudios de magnetismo, trabajos de biología y reconocimientos geológicos. Además, realizaron expediciones a pie en territorios que eran hasta entonces desconocidos y que nunca habían recibido visitas humanas. Pero cuando quisieron regresar al continente, el buque que fue a buscarlos quedó encerrado por el hielo con tal violencia que le destruyó el casco. Sin noticias de los exploradores por semanas, los diarios argentinos de la época empezaron a expresar su preocupación, ya que la presencia de Sobral le había conferido un tono local a la aventura y su hazaña era recreada, con la poca información que había y mucho de imaginación, en entregas diarias que alimentaban no sólo las fantasías sobre este territorio desconocido, sino también la idea del rol de la Argentina en el concierto global de naciones avanzadas en términos científicos y de heroísmo. Suecia también seguía de cerca estas novedades pero las autoridades argentinas, atentas a la posibilidad de plegarse a una misión en la que podían aportar poco, decidieron actuar rápido y crearon una expedición de rescate a bordo de una vieja cañonera reacondicionada como corbeta.
Así, el 8 de octubre de 1903 zarpó del puerto de Buenos Aires la corbeta Uruguay al mando del Teniente de Navío Julián Irízar en un acto encabezado nada menos que por el presidente Julio Argentino Roca y rodeado por una multitud que lloró al cantar el himno y organizó cadenas de oración en todo el país, tanto por los expedicionarios perdidos como por los arriesgados valientes que fueron en su rescate. No era, sin dudas, una tarea sencilla: durante todo el mes de noviembre el viejo velero reforzado a último momento navegó las aguas rodeado de hielos flotantes, neviscas y tempestades, por lo que perdió muchas partes debido al viento y el clima. Sin embargo, cumplió su objetivo. El 8 de noviembre de 1903 lograron dar con los miembros de la expedición de Nordenskjöld al sur de la isla Seymour, en la pingüinera que se encuentra a ocho kilómetros de lo que hoy es la Base Marambio, quienes estaban casi sin alimentos en las casillas de madera que habían armado. Algunas de estas primitivas construcciones aún sobreviven y fueron declaradas monumento histórico nacional.

El regreso de la corbeta Uruguay fue incluso más impresionante que su partida: las crónicas de la época narran que cientos de personas se abalanzaron sobre los héroes rescatados y los rescatistas, además de describir el deplorable estado en que había quedado la embarcación tras enfrentarse a la salvaje Antártida, sin mástiles y con el casco dañado. La vieja nave de madera revestida en acero fue declarada monumento histórico nacional en 1967 y se encuentra anclada en Puerto Madero, en Buenos Aires, lo que la convierte en el barco más antiguo de Sudamérica a flote.
La fiebre antártica contagió a los argentinos y en 1904 el presidente Roca compró, mediante un decreto, la Casa Omond, una humilde construcción realizada por escoceses un año antes en homenaje al director del Observatorio de Edimburgo. Como el gobierno británico se había negado a apoyar esta expedición, no hubo ningún reclamo territorial para los ingleses, una oportunidad que fue aprovechada por el perito Francisco Moreno, quien gestionó que el gobierno se hiciera del lugar. Allí se instaló un refugio, un depósito y un observatorio meteorológico y fue rebautizado como Observatorio Islas Orcadas. De manera estratégica se estableció una estafeta postal y se envió a tres argentinos: Edgardo Smula, a cargo de las mediciones meteorológicas; Luciano Valette, investigador en zoología y Hugo Acuña, como empleado de Correos y Telégrafos. La pequeña delegación tomó posesión del lugar el 22 de febrero de 1904 y desde entonces la presencia argentina en el continente blanco no se ha interrumpido, lo que lo convierte en el país con presencia más longeva en este territorio. Esa fecha es recordada hoy como el día de la Antártida Argentina.
La Edad Heroica estuvo marcada por tragedias, grandes descubrimientos y resultados científicos que derribaron mitos acerca de este territorio tan misterioso. A la vez, fue el momento en el que los estados comenzaron a manifestar su interés por extender su soberanía en esos territorios. Aunque Argentina fue el primer país en tener una presencia permanente en la Antártida, Reino Unido fue el primer estado en presentar oficialmente un reclamo al territorio antártico a través de una patente de letras de 1908, algo que imitaron Nueva Zelanda, Francia, Australia y Noruega. Argentina y Chile fueron los últimos estados en reclamar territorio en la Antártida (en 1940 y 1943, respectivamente), enfrentándose con las pretensiones británicas y generando un aluvión de pequeños gestos institucionales como izamientos de banderas en puestos remotos, instalación de placas en sitios reclamados para sí, emisión de sellos antárticos postales y estableciendo oficinas de correos de mero valor simbólico.
El caos diplomático e institucional que generaron los diferentes reclamos antárticos fue resuelto provisoriamente en 1959, con la firma del Tratado Antártico al finalizar la reunión científica durante el Año Geofísico Internacional de 1957, en los Estados Unidos. El acuerdo fue firmado por los siete estados que demandan soberanía sobre el territorio y cinco estados más que tienen bases allí y entró en vigor en 1961, congelando todos los reclamos y estableciendo una plataforma de colaboración científica y humanitaria. Además, en 1991 se firmó un Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico, que se aplica desde 1998. Aunque no está exento de problemas y lagunas legales, estas soluciones demostraron ser exitosas a la hora de contener lo que podía haber sido un enfrentamiento diplomático sin fin. Hoy no sólo contamos con un alto grado de cuidado ambiental en la Antártida, sino que la principal actividad humana en la masa continental es la científica. El carácter único de estas tierras, rodeadas por aguas ricas en nutrientes, lo vuelve el sitio perfecto para que sea un laboratorio que investigue y mitigue el cambio climático.
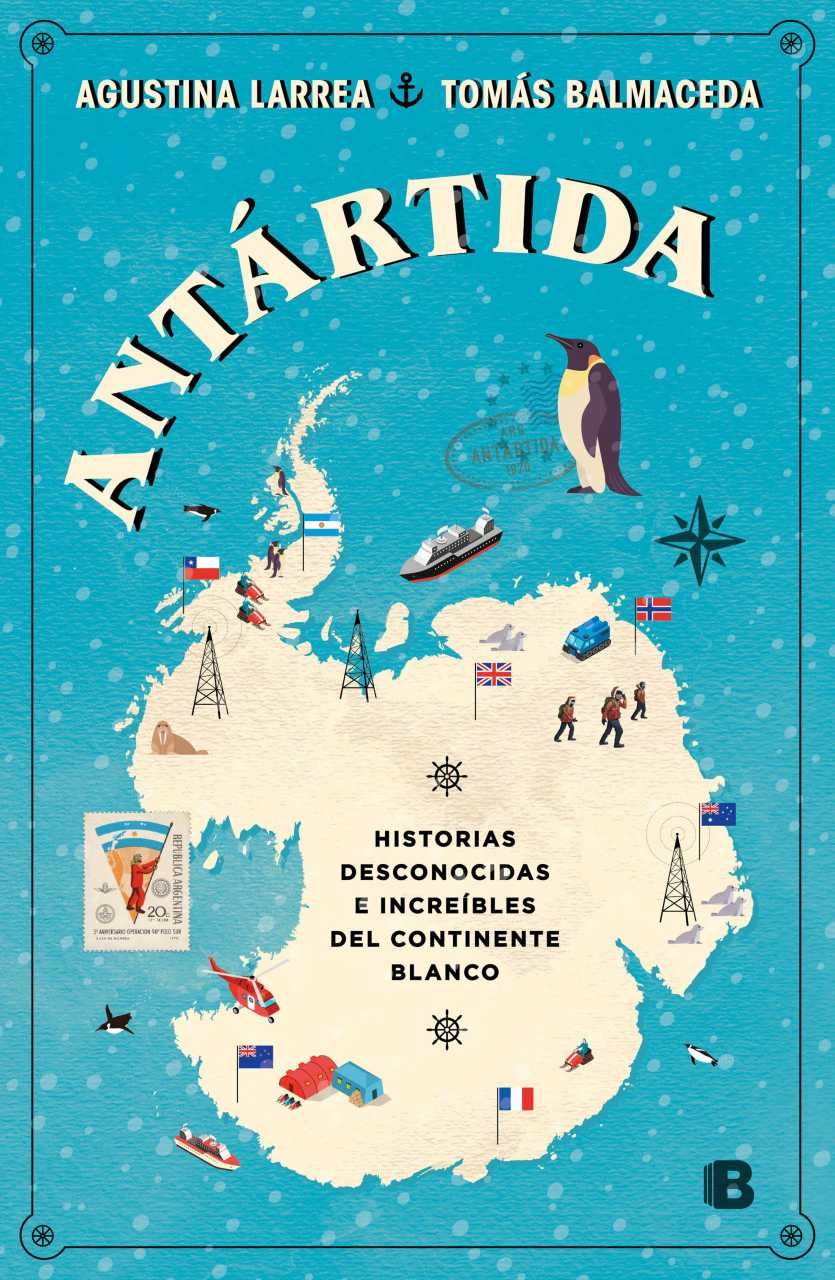
A 200 años de haber sido vista por primera vez, la Antártida sigue tan misteriosa como siempre. En el imaginario colectivo es un mundo virgen, antiguo y vasto, la posibilidad latente de conocer cómo sería el planeta sin intervención humana, con una belleza que se protege a sí misma con un halo hostil y exige el sacrificio de quien quiera conocerla. Es realmente la frontera final en este planeta y un destino para pocos, inaccesible y siempre peligroso, de donde se sabe cuándo se ingresa pero jamás hay certeza de cuándo se vuelve y cuya mayor parte de superficie aún no ha sido explorada. La Antártida desafía, confunde y resiste a los humanos, hace todo lo posible para expulsarlos. Pero justamente por eso tanto se sienten fascinados.

Agustina Larrea y Tomás Balmaceda son periodistas y docentes, son autores de “Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco” (Ediciones B).
También te puede interesar
por Agustina Larrea y Tomás Balmaceda

























Comentarios