Entre 1914 y 1980, las desigualdades de renta y de patrimonio se redujeron considerablemente en todo el mundo occidental (Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, etc.), así como en Japón, Rusia, China y la India, aunque de forma diferente. Vamos a centrarnos en el caso de los países occidentales e intentaremos comprender mejor cómo se produjo esa “gran redistribución”.
El primer factor fue el surgimiento y consolidación a largo plazo del Estado social, en gran medida como consecuencia de las luchas sociales y de la creciente movilización socialista y sindical desde finales del siglo XIX. Se aceleró de manera importante a causa de las dos guerras mundiales y la crisis de 1929, que en el espacio de treinta y un años (1914-1945) transformaron por completo las relaciones de poder entre el trabajo y el capital.
El segundo factor fue el desarrollo de una fiscalidad muy progresiva sobre la renta y las herencias, que redujo enormemente la concentración de la riqueza y del poder económico en la cúspide de la jerarquía social, al mismo tiempo que promovió una mayor movilidad social y prosperidad colectiva. La fiscalidad progresiva desempeñó un papel decisivo en la definición de un nuevo contrato social y fiscal. Por último, veremos la enorme influencia de la liquidación de los bienes extranjeros y coloniales y de las deudas públicas en el proceso de desacralización de la propiedad privada y de reducción de las desigualdades. Las rivalidades entre las potencias europeas y el carácter insostenible del régimen colonial desigualitario jugaron un papel crucial en el movimiento que condujo al colapso de las sociedades propietaristas de la Belle Époque. La forma en que Europa se reconstruyó después de la guerra, mediante la cancelación de sus deudas públicas, también ofrece lecciones para el futuro.
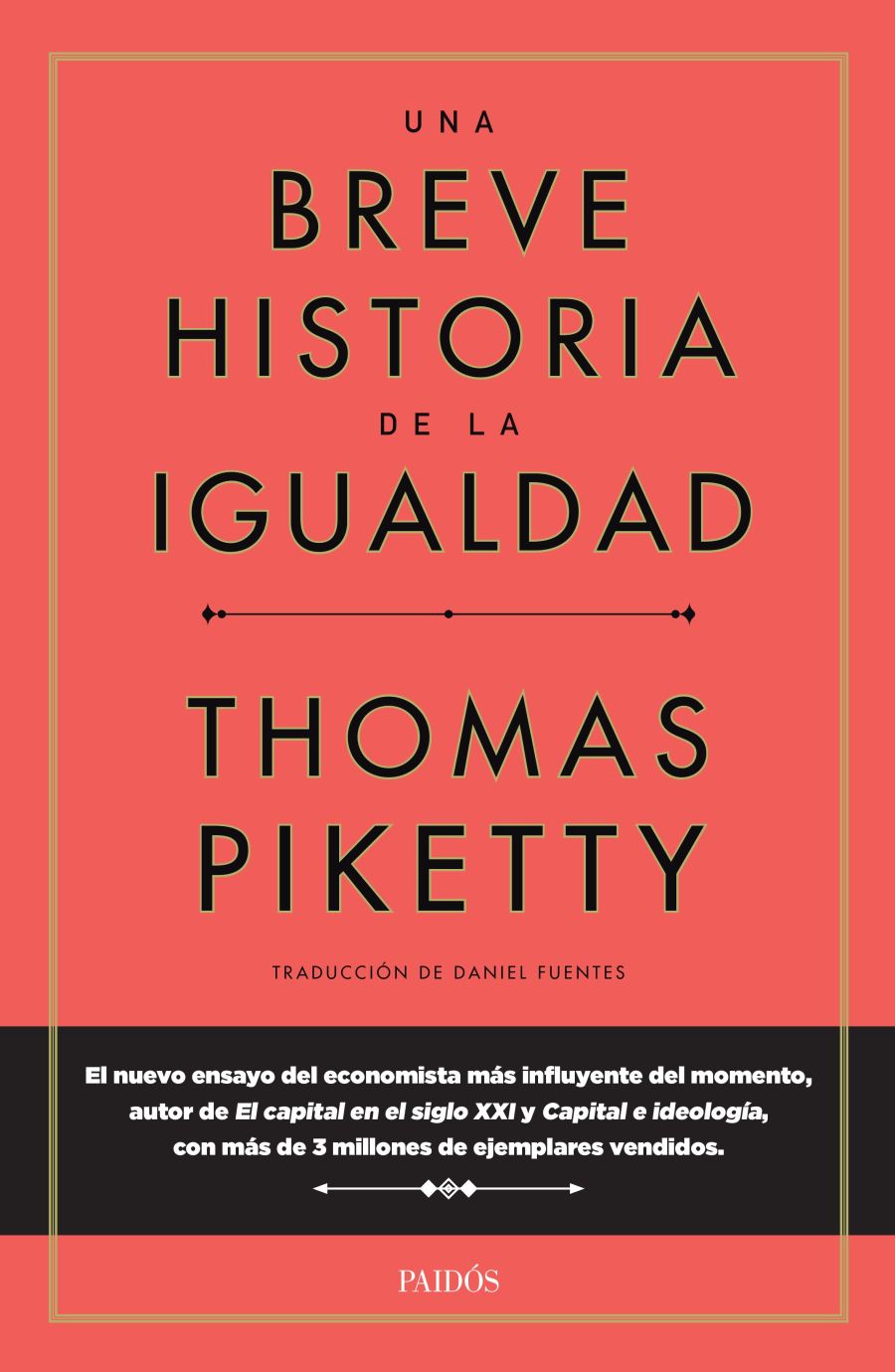
La invención del Estado social: educación, salud, protección social
Entre 1914 y 1980, el peso del Estado fiscal y social en los países occidentales experimentó una expansión sin precedentes. A finales del siglo XIX y principios del XX, los ingresos fiscales totales, incluyendo impuestos, contribuciones y gravámenes obligatorios de todo tipo, representaban menos del 10 por ciento de la renta nacional en Europa y Estados Unidos. Entre 1914 y 1980, ese porcentaje se triplicó en Estados Unidos y más que se cuadruplicó en Europa. Desde los años 1980-1990, los ingresos fiscales oscilan entre el 40 y el 50 por ciento de la renta nacional en el Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia.
Numerosos estudios han demostrado que el auge del Estado fiscal ha contribuido significativamente al desarrollo económico. El aumento de los ingresos ha financiado gastos que no solo han resultado esenciales para reducir la desigualdad, sino también para fomentar el crecimiento, en particular la inversión masiva y relativamente igualitaria en educación y sanidad (al menos mucho más masiva e igualitaria que todo lo habido hasta entonces), infraestructuras de transporte y equipamientos públicos, así como rentas de sustitución esenciales para hacer frente al envejecimiento (como las pensiones) y para estabilizar la economía y la sociedad en caso de recesión (como el seguro de desempleo).
En el caso de los principales países europeos, el aumento de los ingresos se explica casi en su totalidad por el incremento del gasto social en educación, sanidad, pensiones y otras transferencias. El período 1914-1950 es también de crucial importancia para la transformación del papel del Estado.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, los Estados europeos estaban centrados en el mantenimiento del orden y el respeto de los derechos de propiedad, tanto en el ámbito interno como en el internacional y colonial, tal y como había sucedido a lo largo del siglo XIX. Las políticas de soberanía (ejército, policía, justicia, administración general, infraestructuras básicas) absorbían casi todos los ingresos fiscales, cerca del 8 por ciento de la renta nacional, sobre un total de apenas el 10 por ciento. Los demás gastos (especialmente los sociales) tenían que conformarse con apenas el 2 por ciento de la renta nacional (de la que menos del 1 por ciento se destinaba a educación). En cambio, a principios de la década de 1950, los elementos esenciales del Estado social estaban ya implantados en Europa, con unos ingresos totales que superaban el 30 por ciento de la renta nacional, y un conjunto diversificado de gastos educativos y sociales que absorbían ya dos tercios del total. La tendencia continuó desarrollándose y ampliándose entre 1950 y 1980.
Es importante destacar la importancia central del gasto en educación, tanto como factor de igualdad como motor de desarrollo. A finales del siglo XIX y principios del XX, el sistema escolar era extremadamente elitista y jerárquico. Solo una minoría de la población podía aspirar a estudiar más allá de la educación primaria o los primeros años de secundaria. El gasto en educación comienza a aumentar entre 1870 y 1910, pero en general se mantiene entre el 0,5 y el 1 por ciento de la renta nacional, con Estados Unidos claramente en cabeza y un retraso patente en el Reino Unido. La inversión en educación se multiplicó casi por diez a lo largo del siglo XX, alcanzando alrededor del 6 por ciento de la renta nacional en todos los países occidentales en las décadas de 1980 y 1990, lo que ha permitido financiar el acceso casi universal a la educación secundaria y un fuerte aumento del acceso a la educación superior.
En ese contexto general de expansión educativa, el liderazgo de Estados Unidos fue especialmente claro a mediados del siglo XX. En la década de 1950, la proporción de jóvenes de 12 a 17 años (chicos y chicas) matriculados en la escuela secundaria había alcanzado allí casi el 80 por ciento, mientras se situaba entre el 20 y el 30 por ciento en el Reino Unido y Francia, y algo menos del 40 por ciento en Alemania y Suecia. En estos cuatro países, no se alcanzaron hasta las décadas de 1980 y 1990 las tasas de escolarización secundaria del 80 por ciento observadas en Estados Unidos varias décadas antes. En Japón, un país que ya había experimentado una expansión educativa acelerada entre 1880 y 1930, en un contexto de competencia exacerbada y convergencia con las potencias occidentales, la evolución fue más rápida: la escolarización secundaria alcanzó el 60 por ciento en la década de 1950 y superó el 80 por ciento a principios de la de 1970.
En general, a finales del siglo XIX, los gobiernos comenzaron a darse cuenta de que la formación era una cuestión de poder, no simplemente una cuestión de igualdad y emancipación individual. La segunda Revolución Industrial, que se extendió entre 1880 y 1940 a las industrias química, siderúrgica, eléctrica, del automóvil, del equipamiento doméstico, etc., fue mucho más exigente en cuanto a cualificación. Durante la primera Revolución Industrial, sobre todo en el sector textil y del carbón, era suficiente con movilizar a una mano de obra relativamente mecánica, supervisada por capataces y unos pocos ingenieros. En la segunda Revolución Industrial, se hizo imprescindible que una proporción cada vez mayor de la mano de obra pudiera dominar procesos de fabricación que requerían un mínimo de conocimientos técnicos y numéricos, consultar los manuales de los equipos, etc. Como resultado, Estados Unidos, seguido por los recién llegados Alemania y Japón, superó gradualmente al Reino Unido en los nuevos sectores industriales. La considerable diferencia de productividad laboral entre Estados Unidos y el resto del mundo occidental a mediados del siglo xx se debió en gran medida a su liderazgo educativo.
Esa ventaja se cerró en las décadas siguientes, al igual que la brecha de productividad: el producto interior bruto por hora trabajada ha sido casi exactamente el mismo en Estados Unidos, Alemania y Francia desde las décadas de 1980 y 1990. Nótese de paso la importancia de seleccionar correctamente los indicadores socioeconómicos. Ignorar las horas trabajadas en este tipo de comparaciones (una opción muy discutible y desgraciadamente extendida) significa ignorar los enormes cambios históricos que han conducido a aumentar el tiempo de ocio y las vacaciones pagadas, así como a reducir la duración de la semana laboral, cuestión que ha estado en el centro de las movilizaciones sindicales y populares de los dos últimos siglos.
El segundo salto adelante del Estado fiscal: una revolución antropológica
Conviene subrayar la profunda diferencia de naturaleza entre el primer gran salto del Estado fiscal y el segundo. El primer gran salto, entre 1700 y 1850, cuando los ingresos fiscales de las grandes potencias europeas pasaron de alrededor del 1 o 2 por ciento de la renta nacional a aproximadamente el 6 u 8 por ciento, correspondió principalmente al crecimiento del gasto militar y la financiación de los poderes soberanos. La élites nobiliarias y burguesas controlaban el Estado, en un contexto de competencia con otros países y de expansión colonial y comercial. Sin embargo, entre 1914 y 1980, el gasto social ocupa la primera línea. Las consideraciones sobre los poderes soberanos no están del todo ausentes, pero la ampliación sin precedentes del papel del Estado se hace sobre todo en beneficio de las clases populares y medias, y en gran medida bajo su control, o al menos bajo el de los movimientos políticos que las representan mediante sufragio, en condiciones totalmente inéditas en la historia.

En el Reino Unido, el Partido Laborista obtiene la mayoría absoluta de los escaños en las elecciones de 1945 y crea el Servicio Nacional de Salud (National Health Service, NHS) y un amplio sistema de seguridad social. El país más aristocrático de Europa, que hasta la crisis constitucional de 1909 había sido gobernado por la Cámara de los Lores, se convirtió en un país en el que un partido auténticamente popular y obrero llegaba al poder y ponía en marcha sus reformas. En Suecia, país en el que hasta 1910 el voto de un terrateniente valía por cien, el voto de los trabajadores mantiene a los socialdemócratas en el poder de forma casi ininterrumpida desde 1932. En Francia, el Frente Popular introduce las vacaciones pagadas en 1936, y la fuerte presencia de los comunistas y los socialistas en el Parlamento y el Gobierno hace posible la adopción de la seguridad social en 1945.
En Estados Unidos, en 1932, una coalición popular lleva al poder a los demócratas, y el New Deal desafía definitivamente los dogmas del “laissez-faire” y el poder de las élites económicas y financieras. La revolución antropológica es doble. Por primera vez en la historia a esta escala, el Estado escapa al control exclusivo de las clases dominantes. Es la consagración del sufragio universal, de la democracia parlamentaria y representativa, del proceso electoral y de la alternancia política, todo ello impulsado por una prensa independiente y por el movimiento sindical. El sistema político es perfeccionable, si hace falta a costa de importantes revisiones constitucionales, pero sabiendo todos que es necesario partir de lo conseguido hasta ahora para ir más allá. Esta constatación se viene haciendo desde las décadas de 1970 y 1980 y ha contribuido en gran medida a la deslegitimación final del contramodelo comunista: si es fuente de menos libertad política y genera menor bienestar social y económico, ¿para qué sirve?
La segunda lección es que no solo es posible salir del poder censitario, sino también del capitalismo y de la mercantilización generalizada. Vastos sectores de la economía, empezando por la educación y la sanidad, y en gran medida el transporte y la energía, se han organizado al margen de la lógica de mercado, con diversos sistemas de empleo público, estructuras mutualistas o sin ánimo de lucro, subvenciones e inversiones financiadas con impuestos. No solo han funcionado, sino que lo han hecho
de forma mucho más eficiente que el sector capitalista privado. Aunque algunos grupos de presión estadounidenses siguen afirmando lo contrario (por razones obvias y, desgraciadamente, a veces con cierta eficacia), cualquiera que se preocupe por los hechos sabe que los sistemas sanitarios públicos al estilo europeo son menos costosos y más eficaces en términos de bienestar y esperanza de vida que las empresas privadas estadounidenses. En materia de educación, casi nadie propone sustituir las escuelas, los institutos o las universidades por sociedades anónimas regidas según la lógica capitalista. Cualesquiera que sean las (legítimas) disputas y debates sobre las mejoras o la conveniencia de un nuevo impulso, ningún movimiento político importante en los países que han visto el aumento del Estado fiscal y social en el siglo XX propone volver a la situación anterior a 1914, cuando los ingresos fiscales representaban menos del 10 por ciento de la renta nacional.
La invención de la fiscalidad progresiva sobre la renta y las herencias
Pasemos ahora a la cuestión de la fiscalidad progresiva. Hasta principios del siglo XX, casi todos los sistemas fiscales del mundo eran claramente regresivos, en el sentido de que se basaban sobre todo en impuestos sobre el consumo e indirectos que imponían una carga proporcionalmente mayor a los más pobres que a los más ricos. El caso más extremo de un impuesto regresivo es el impuesto de capitación, que es un impuesto de la misma cuantía absoluta para todos, que por definición representa una proporción de ingresos diez veces mayor para un salario bajo que para un ejecutivo diez veces mejor pagado. Un impuesto proporcional es un impuesto que representa el mismo porcentaje de renta o riqueza para todas las clases sociales. Por el contrario, un impuesto progresivo se caracteriza porque cuanto mayor es la renta o el patrimonio, mayor es el tipo impositivo efectivo que pagan los distintos grupos sociales.
El debate sobre la fiscalidad progresiva tiene una larga historia. Adquiere importancia en el siglo XVIII, especialmente durante la Revolución francesa. Numerosos opúsculos proponían sistemas bastante similares a los que finalmente se aplicaron a gran escala durante el siglo XX. En 1767, el urbanista Graslin defendió una escala de impuestos en la que una renta igual a la mitad de la renta media pagaría un tipo efectivo del 5 por ciento, mientras que una renta igual a 1.300 veces la renta media tendría que pagar el 75 por ciento en impuestos. En 1792, el “sieur” (“monsieur” o señor) Lacoste propuso un sistema similar para el impuesto de sucesiones: los menores patrimonios pagarían un impuesto del 6 por ciento, y los grandes patrimonios, un tipo del 67 por ciento. No obstante, exceptuando los años 1793-1794, en los que se experimentó brevemente con escalas progresivas, la Revolución condujo a impuestos proporcionales o regresivos. En el siglo XIX, las herencias de padres a hijos se gravaban con un tipo del 1 por ciento, independientemente de su importe. Los tipos impositivos eran más altos en el caso de transmisiones a hermanos, primos y no familiares, pero sin tener en cuenta el importe de la transmisión.
El rechazo a la progresividad contribuye a explicar el aumento de la concentración de la propiedad registrado hasta 1914. Fue necesario esperar a principios del siglo XX para que la fiscalidad progresiva se generalizase en pocos años. En Estados Unidos, el tipo máximo del impuesto federal sobre la renta (el aplicable a las rentas más altas) pasó del 7 por ciento, en 1913, al 77 por ciento, en 1918, antes de alcanzar el 94 por ciento en 1944.
Durante el período 1932-1980, casi medio siglo, la media de los tipos impositivos máximos fue del 81 por ciento. Aunque Estados Unidos estuvo a la cabeza de esta evolución, el cambio también fue espectacular en el Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Japón tanto en lo que se refiere a los impuestos progresivos sobre la renta como a los impuestos progresivos sobre las sucesiones.
¿Habría podido imponerse tan rápidamente la fiscalidad progresiva sin la conmoción de la Primera Guerra Mundial y sin la presión del régimen bolchevique sobre las élites de los países capitalistas? Es imposible responder a esta pregunta con rigor. La historia del mundo desde 1914 se ha visto tan perturbada por la Primera Guerra Mundial y los numerosos acontecimientos que la siguieron, empezando por la Revolución rusa de 1917, que ya no tiene mucho sentido imaginar un siglo XX sin el período de entreguerras, sin la URSS y sin la Guerra Fría. Con perspectiva, sin embargo, la invención de la fiscalidad progresiva debe considerarse sobre todo como la consecuencia de movilizaciones sociales y políticas, así como de movimientos reivindicativos de fondo. El proceso se vio ciertamente acelerado por una serie de acontecimientos (guerras, revoluciones, crisis), pero la importancia relativa de esos acontecimientos varía mucho de un país a otro y, sobre todo, no surgieron de la nada: fueron en gran medida el producto de las fortísimas tensiones sociales y desigualdades de la época.
En el caso de Francia, llama la atención que los grupos parlamentarios que decidieron elevar el tipo máximo al 60 por ciento a principios de la década de 1920, en el marco de llamado Bloc National (una de las mayorías más a la derecha en la historia de la República), fueron los mismos que se habían negado antes de la guerra a votar el impuesto sobre la renta con un tipo del 5 por ciento, utilizando todos los medios a su alcance para impedir su aprobación. Apenas unos años más tarde, en un contexto político totalmente transformado por la guerra y la destrucción, por los millones de muertos y mutilados, en un momento en que los salarios todavía no habían recuperado el poder adquisitivo de 1914, y cuando varias oleadas de huelgas amenazaban con paralizar el país, primero en mayo-junio de 1919 y posteriormente en la primavera de 1920, uno casi tiene la impresión de que el color político no importaba. Había que encontrar ingresos, y nadie imaginaba que los más ricos pudieran librarse. La amenaza socialista y comunista desempeñó en ese momento un papel evidente: más valía para las élites aceptar un impuesto fuertemente progresivo que correr el riesgo de una expropiación general algún día. Eso no quiere decir, sin embargo, que no se hubiera podido materializar la misma amenaza sin el asesinato en Sarajevo o la toma del Palacio de Invierno. Las movilizaciones a favor de la progresividad fiscal venían cobrando impulso desde antes de la guerra, que probablemente solo encendió la mecha.
La importancia decisiva de las movilizaciones sociales y políticas se confirma al examinar otros casos. Entre 1909 y 1911, el régimen hipercensitario sueco fue puesto en cuestión. El país no se vio relativamente afectado por las dos guerras mundiales. Lo que resultó decisivo para establecer tanto el Estado social como la fiscalidad progresiva fue, sobre todo, la llegada al poder de los socialdemócratas. En el Reino Unido también se produjo un episodio esencial en 1909-1911 con la caída de la Cámara de los Lores y la aprobación del People’s Budget (presupuesto del pueblo), que también combinaba una fuerte progresividad fiscal con presupuestos sociales. En Estados Unidos, el impuesto federal sobre la renta se introdujo en 1913 y no tuvo nada que ver con el primer conflicto mundial: fue la culminación de un largo proceso de revisión constitucional que había comenzado en 1895 y que da muestra de la fuerte movilización popular y de la demanda de justicia fiscal y económica existente en el país. También es necesario subrayar el papel central que desempeñó la crisis de 1929 en Estados Unidos, un acontecimiento que fue más decisivo y traumático al otro lado del Atlántico que la Primera Guerra Mundial o la Revolución rusa. La crisis demostró a todo el mundo la necesidad de recuperar el control sobre el capitalismo, y llevó a Roosevelt a elevar la progresividad fiscal a niveles sin precedentes en las décadas de 1930 y 1940.
Progresividad real y contrato social: el consentimiento fiscal
¿Cuáles han sido los efectos económicos reales de la progresividad fiscal? Es importante disipar el mito de que los tipos impositivos más altos no se aplicaron a nadie y no tuvieron un efecto sustancial. Los tipos del 70 o del 80 por ciento afectaban ciertamente solo a una pequeña minoría de la población, generalmente al 1 por ciento más rico (o incluso al 0,1 por ciento). Pero el hecho es que la distribución de la renta y, sobre todo, de la propiedad estaba extremadamente concentrada a principios del siglo XX: el 1 por ciento más rico de la población poseía más de la mitad de la riqueza total en Francia y casi dos tercios en el Reino Unido. El 0,1 por ciento más rico poseía más de una cuarta parte de toda la riqueza en Francia y más de un tercio en el Reino Unido. Si excluimos la vivienda y nos centramos exclusivamente en la propiedad de los medios de producción, la concentración era aún mucho mayor. En otras palabras, aunque los tipos impositivos del 70 y el 80 por ciento solo se aplicasen al 1 por ciento o al 1 por mil más rico, estos grupos tan reducidos tenían un peso considerable en el régimen desigualitario que caracterizaba a las sociedades propietaristas de la Belle Époque. El examen minucioso de los registros de herencias franceses a escala individual ha demostrado hasta qué punto los impuestos progresivos sobre la renta y las herencias desempeñaron un papel importante en la desconcentración de la propiedad que tuvo lugar entre 1914 y 1950.

En el caso de Estados Unidos, teniendo en cuenta todos los impuestos (tanto el impuesto federal sobre la renta como los demás impuestos existentes en los distintos niveles de gobierno) se observa que el sistema fiscal fue muy progresivo entre 1914 y 1980. En concreto, los tipos impositivos efectivos pagados por el 90 por ciento de la población más pobre eran significativamente inferiores al tipo impositivo medio del país, mientras que los tipos efectivos pagados por el milésimo y el diez milésimo más rico llegaban al 60 o 70 por ciento, más de tres veces el tipo medio. Los datos disponibles para los países europeos confirman la misma conclusión. La progresividad fiscal efectiva fue una realidad generalizada e indiscutible en este período.
Esta alta progresividad tuvo varias consecuencias, en primer lugar, sobre la reducción de las desigualdades y la disminución de la concentración de la renta y las propiedades en la cúspide de la sociedad, y en segundo lugar, sobre el contrato social en su conjunto y la aceptación colectiva de una mayor presión fiscal y una mayor socialización de la riqueza. Entre 1914 y 1980, los contribuyentes modestos y medios (asalariados, autónomos o propietarios de pequeñas y medianas empresas) podían confiar en que los agentes económicos más ricos (rentas y patrimonios elevados, empresas más prósperas) tributarían a un tipo significativamente más alto que ellos. La situación es muy diferente en la actualidad: la progresividad real ha desaparecido, cuando no se ha convertido en regresividad en tanto en cuanto los más ricos consiguen a veces pagar tipos efectivos inferiores a los que pagan las clases medias y populares, y las mayores empresas consiguen a menudo pagar un tipo impositivo inferior al de las pequeñas y medianas empresas. Esto supone un gran riesgo para la aceptabilidad política de la fiscalidad y la legitimidad del sistema de solidaridad social en su conjunto.
La fiscalidad progresiva como herramienta para reducir también la desigualdad antes de impuestos
Conviene destacar aquí otra lección clave del período 1914-1980; a saber, que la progresividad fiscal no solo redujo la desigualdad después de impuestos, sino, lo que es más importante, también antes de impuestos (lo que a veces se denomina predistribución, en contraposición a la redistribución). Esta conclusión puede parecer paradójica, pero en realidad es bastante obvia. Resulta especialmente claro en el caso de los impuestos progresivos sobre las sucesiones, que reducen la desigualdad de la riqueza en la siguiente generación. Sería aún más evidente si el impuesto de sucesiones se utilizara para redistribuir a quienes no heredan prácticamente nada, y si el impuesto anual sobre la fortuna se utilizara también para articular una redistribución permanente del capital. (...) En el caso de las rentas del trabajo y, en particular, de los altos salarios de los ejecutivos, tipos tan elevados reducen drásticamente la posibilidad de acumular grandes fortunas y, sobre todo, transforman radicalmente las condiciones de negociación y de fijación de esos altísimos salarios, lo que acaba beneficiando a los salarios más bajos.
* Thomas Piketty es economista, director de investigación en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, profesor en la Paris School of Economics, de la que fue su primer director y codirector de la World Inequality Database. Su último libro es “Una breve historia de la igualdad” (Paidós), del cual este texto es un fragmento.
por Thomas Piketty






















Comentarios