La Tierra se ha movido bajo nuestros pies en unas pocas décadas. Hoy la industria más grande del mundo es —casi literalmente— la búsqueda de atención. Así como la economía global de los siglos XIX y XX estuvo dominada por la extracción de recursos naturales, las mayores empresas actuales han alcanzado su inmenso tamaño bajo la sola promesa de suministrar a sus clientes la atención (por muy efímera que sea) de sus innumerables usuarios.
Y esos usuarios, al mismo tiempo, también son usados. Un término llamativo y desconcertante que ha comenzado a circular por las redes sociales para describir a cualquiera que pase tiempo en Internet es “vaca de datos” (“data-cow”). El papel que desempeñan los usuarios de las plataformas digitales “gratuitas” puede a veces parecer creativo, o bien mantener cierta relación con el trabajo o el ocio en su sentido tradicional. Sin embargo, en otras ocasiones, este papel se asemeja más al de un animal domesticado, que solo es valioso en la medida en que lo da todo de sí. En general no proveemos nuestros fluidos corporales, ni se nos pide que lo hagamos, aunque es cierto que los sitios como Ancestry.com demandan nuestra saliva como parte de su recolección de datos, y que las pulseras médicas u otros dispositivos similares de Apple y Amazon descubren crecientes maneras de monitorear varios de nuestros fluidos vitales. Pero aun cuando no suministremos nuestros fluidos, entregamos algo que para la nueva economía ha demostrado ser más valioso de lo que jamás haya sido la leche para el sistema de la agricultura industrial: información sobre quiénes somos, sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que tememos. Algunos aún seguimos trabajando a la vieja usanza en el siglo XXI: somos médicos, profesores, abogados y choferes de camiones. Sin embargo, el motor principal de la economía ya no es lo que hacemos, sino la información que se extrae de nosotros; ya no es nuestra labor en ningún sentido establecido, sino nuestros datos.
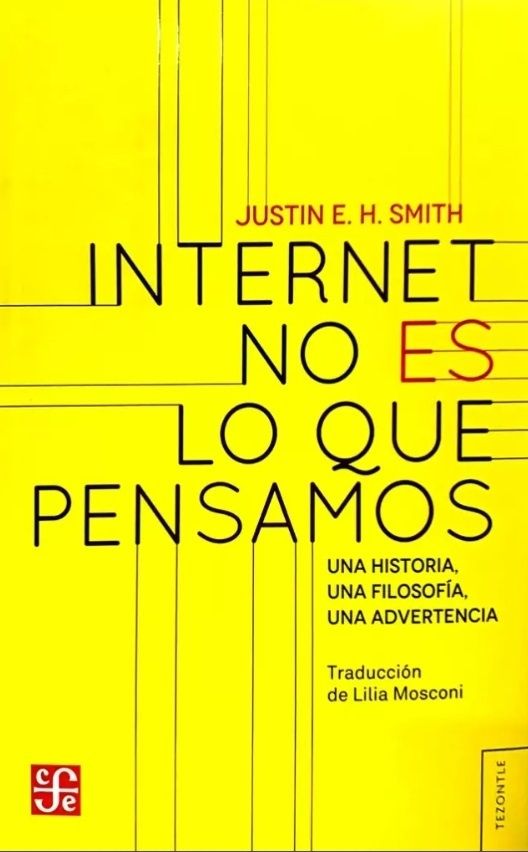
La presente revolución es al menos tan masiva como la agrícola y la industrial que la precedieron. Pase lo que pase, podemos decir sin temor a equivocarnos que el resto de nuestra vida solo nos alcanzará para experimentar la turbulencia inicial de esta novedosa e incipiente época histórica. Esta es entonces la primera cosa verdaderamente nueva de la era actual: un nuevo tipo de explotación, que no explota a los seres humanos solo en el uso de su mano de obra para la extracción de recursos naturales, sino más bien en función de su vida propiamente dicha, el verdadero recurso para cuya extracción se los explota.
La inmensa máquina que se alimenta con incontables fragmentos de atención humana individual, y que requiere constantemente esa atención para alimentarse, es mucho más eficaz y mucho más capaz de satisfacer su voraz apetito cuando apela a la pasión antes que a la razón: cuando seduce nuestro deseo primario de una gratificación basada en la dopamina, en lugar de invitarnos a cultivar un carácter moral o a perseguir metas de largo plazo para la mejora del yo o del mundo. Esto suscita lo que cabría describir como “crisis general de la atención”. Los padres se quejan de las dificultades para limitar el tiempo que pasan sus hijos frente a la pantalla; la industria farmacéutica desarrolla nuevas drogas y nuevas maneras de maximizar sus ganancias en el combate de los trastornos por déficit de atención (como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad [TDAH]); surgen nuevas empresas que venden gafas especiales de escaneo cerebral para reenfocar a los estudiantes cuando su atención comienza a flaquear; hay personas de todas las edades que ya no pueden leer un libro entero, o ni siquiera ver una película sin interrumpirla para buscar en Google algún dato trivial sobre uno u otro de los personajes. La crisis es real, y tiene muchos tentáculos.

Así como la sobreproducción de bienes materiales se entiende mejor con referencia a sus consecuencias ecológicas, la nueva crisis de la atención también se comprende mejor en una clave ecológica: como una crisis que afecta a una especie particular de ser natural en un tipo particular de paisaje informacional, repleto de poderes y peligros creados por los seres humanos. Tal como advirtió Yves Citton con especial perspicacia, el advenimiento de Internet catapultó a la sociedad humana global hacia una sobreproducción de bienes culturales (ya convivíamos desde hacía tiempo con la sobreproducción de bienes materiales, por muy desigual que fuera su distribución). En estas nuevas circunstancias, una de las cuestiones más apremiantes de la política y la economía es determinar los medios a través de los cuales nuestros ojos se ven atraídos hacia un fragmento de la intención humana en lugar de otro, pero ello requiere una atención especial al modo en que la mente humana conoce su entorno y se abre paso por el mundo. De ahí que la ciencia cognitiva y la fenomenología hayan adquirido una nueva relevancia para ciertas cuestiones básicas de la política y la economía.
Este es, entonces, el segundo problema que ha llegado con la era de Internet: la amenaza que plantea la emergente economía extractiva a nuestra capacidad para usar la facultad mental de la atención de una manera que conduzca al florecimiento humano. Los dos problemas mencionados se agravan significativamente con el advenimiento de Internet móvil, y de lo que Citton muy bien denomina “condensación afectiva”. La mayoría de nuestras pasiones y frustraciones, de nuestros lazos y enemistades personales, de nuestras responsabilidades y adicciones, se concentran ahora en nuestras pantallas digitales a la par de otras tareas más mundanales y diligencias diarias, como las cuentas a pagar y las planillas impositivas. No se trata simplemente de que tengamos un dispositivo capaz de hacer varias cosas; el problema es que este dispositivo ha absorbido en gran medida muchas de las cosas que solíamos hacer para transformarlas en diversas instancias de su propia imposición universal: la utilidad ha devenido en obligatoriedad. Nuestra red de computadoras y dispositivos móviles no es —o ya no es— comparable a una navaja suiza con dos o tres cuchillas, una tijera, una lima y una pequeña lupa. Esa puede haber sido la meta de algunos tecnólogos que trabajaron con miras a absorber la disquetera, el libro, el teléfono, la cámara, la agenda, el reloj, etc., en un solo dispositivo universal. Pero esta continua absorción no se ha limitado a transformar nuestro uso de las herramientas, sino que también ha cambiado por completo los contornos de nuestra realidad social. Tal como auguraron ya en 2007 los editores de la revista “n+1”, “la máquina de trabajo también es una máquina de porno; la máquina de porno también es una máquina de trabajo”. Esto vale incluso para quienes abjuren de la pornografía o estén desempleados. Cualesquiera que sean nuestros hábitos y nuestros deberes, nuestras responsabilidades públicas y nuestros deseos secretos, todos ellos están más concentrados que nunca en un solo dispositivo, filtro o portal, a través del cual transcurren casi todos los aspectos de la vida humana en los tiempos que corren.

Este es, entonces, el tercer componente de la realidad actual que constituye una genuina ruptura con el pasado: la condensación de una parte tan grande de nuestra vida en un dispositivo único; el uso de un solo portal tecnológico para casi todo lo que hacemos. De más está decir que esta consolidación promueve e intensifica las dos primeras novedades de la era actual que ya hemos identificado, a saber: la atención de los sujetos humanos como recurso central de la nueva economía extractiva, y el fuerte desafío que ello implica para nuestra facultad mental de la atención.
Y las cosas empeoran aún más. El personaje que da nombre a la novela “Pnin”, de Vladimir Nabokov (1957), es un ruso blanco emigrado, malhadado y perdido que enseña literatura eslava en una institución notablemente parecida a la Cornell University. Pnin se hospeda en la casa de una familia estadounidense cuya anfitriona, Joan, disfruta de sentarse con él junto a la mesa de la cocina para leer el voluminoso diario dominical. Cuando Joan lo invita a elegir una sección del periódico para acompañarla en la lectura, Pnin le responde, con tristeza: “Es que no sé diferenciar lo que es publicidad de lo que no es publicidad”. Si tal incertidumbre era posible para un inmigrante poco aculturado de los años cincuenta, hoy la declaración del profesor Pnin parece profetizar sin ambages una condición general a la que propenden hasta los navegantes más expertos de nuestro paisaje cultural. Si a todos nos resulta difícil distinguir la publicidad de lo que no lo es, ello se debe en parte a que, en nuestros días, todo es publicidad. O bien, para expresarlo de una manera algo más cautelosa, ningún fragmento de nuestros principales productos y servicios tecnológicos escapa a los intereses comerciales de sus empresas propietarias. Desde el más o menos pequeño Twitter hasta los mucho mayores Facebook y Google obtienen casi todas sus ganancias de la publicidad. Aunque Amazon y Apple se basan en otros modelos de negocios, que lucran por sobre todo con la venta de bienes, una parte significativa de su éxito comercial se apuntala en la habilidad para infiltrar sus logos y —con mayor sutileza— su estética general (e incluso su espíritu, cabría decir) en la savia de la sociedad.

El tradicional periódico estadounidense de los años cincuenta también cosechaba sus ganancias de la publicidad, desde luego, y las grandes corporaciones de entonces —como Coca-Cola— se habían impuesto no solo como productos, sino también como ideas (e incluso como armas), en la batalla de la Guerra Fría por la hegemonía de la cultura global. Pero la escala era mucho más pequeña, y todavía bastante fácil de eludir, tal como hace amablemente Pnin en relación con el periódico. Más aún, aunque el Diario de Ithaca intentara extraer y mantener la atención del lector con miras a maximizar la exposición de sus auspiciantes comerciales, en última instancia no era más que tinta sobre papel, una tecnología incapaz de leer a su vez a esos lectores: es decir, incapaz de compilar y explotar siquiera una métrica aproximada de sus intereses. En contraste, el paisaje publicitario de nuestros tiempos es bidireccional, en la medida en que monitorea los potenciales comportamientos, hábitos atencionales e inclinaciones de los clientes, además de desarrollar numerosas aguijadas y trampas tecnológicas que en conjunto imposibilitan casi por completo la decisión de cortar el nexo comercial. Todo esto forma parte de la economía extractiva de la atención que ya hemos identificado. Pero tal vez el cambio más grande de las últimas décadas haya sido el hecho de que los lectores o usuarios individuales de Internet se vean presionados y empujados a adoptar la misma lógica comercial de las empresas que les venden sus productos. Durante una conversación en general agradable que mantuve en un reciente pódcast, el anfitrión usó una frase que me quedó grabada a fuego en la memoria. El afable joven comenzó a prologar así una observación sobre las diferentes maneras de usar las redes sociales: “Ya seas una marca o un individuo que se presenta como una marca…”. La enumeración de estas dos posibilidades tiene el carácter superficial de una distinción, pero su efecto real es el de una elisión. Desde otro pódcast al que me invitaron más o menos por la misma época, me enviaron de antemano un mensaje automatizado en el que me aconsejaban presentar mi “marca” de la “mejor manera posible” durante mi intervención. Ambas participaciones se hicieron con el objetivo de promocionar mi libro “Irracionalidad”.
Una historia del lado oscuro de la razón, en el cual, por irónico que parezca, hice al menos algún comentario sobre la irracionalidad de los seres humanos que se conceptualizan a sí mismos como marcas. Pero lo cierto es que no hay otra alternativa. El uso de Internet es ineludible para hacer cualquier cosa, incluidas actividades tales como la escritura y la promoción de libros; y, cuanto más usamos Internet, más se tuerce nuestra individualidad para adquirir la forma de una marca, y más se transforma nuestra subjetividad en un vector de actividad sensible a los algoritmos. Bajo estas circunstancias, uno se siente inclinado a decir: “Ni siquiera sé diferenciar en mí mismo lo que es publicidad de lo que no es publicidad”.
Esta es entonces la cuarta novedad genuina de la época actual: con el avance de una economía enfocada en extraer información de los seres humanos, estos seres humanos se entienden y se perciben cada vez más como conjuntos de datos; y esta percepción, a la larga, se recicla inevitablemente como autopercepción de los sujetos humanos, de modo tal que en este nuevo sistema prosperarán al máximo —o creerán prosperar al máximo— aquellos individuos más capaces de ocultar su cualidad de sujetos para presentarse convincentemente como conjuntos de datos dignos de atención.
Reitero: la Tierra se ha movido bajo nuestros pies. Somos el blanco de una campaña extractiva global cuya escala no tiene precedentes. Dicho emprendimiento corporativo nos perjudica en muchos sentidos, sobre todo porque atenta contra nuestra capacidad de usar la facultad de la atención de una manera que nos permita prosperar. Este atentado se percibe con especial contundencia en el hecho de que todas las cosas que nos importan, incluidas a menudo nuestras relaciones interpersonales (o, como en el caso de Tinder y Grindr, nuestros intentos esperanzados de conseguirlas), están condensadas en un dispositivo cuyo tamaño se reduce a unos escasos centímetros de ancho y longitud. Para muchos, la única manera factible de adaptarse al nuevo paisaje es transformar nuestra identidad humana en algo así como una imitación de las fuerzas indudablemente no humanas que constituyen el cimiento de Internet: renunciar a la personalidad para adoptar a cambio un perfil sensible a los algoritmos; o bien, en otras palabras, imitar a un bot.

Justin Smith es filósofo, profesor en la Universidad de París. Colabora habitualmente como medios como The New York Times, Harper’s Magazine y Art in America, entre otras. Es autor de los libros “Divine Machines. Leibniz and the Sciences of Life” y “Nature, Human Nature, & Human Difference. Race in Early Modern Philosophy”. Su último texto publicado en la Argentina es “Internet no es lo que pensamos. Una historia, una filosofía, una advertencia” (FCE).
También te puede interesar
por Por Justin Smith
























Comentarios