Tradicionalmente consideramos la presencia como un estado que se opone a la ausencia. O bien estamos presentes en un lugar respecto a determinadas coordenadas espacio-temporales o no lo estamos. Lo que da forma y consistencia a nuestras presencias conectadas o en línea, en cambio, no es la presencia física de nuestros cuerpos en un mismo espacio ni la concentración (hipotética) en una sola actividad, es la frecuencia de los contactos y su continuidad en el tiempo. La presencia conectada se vuelve fruto (recompensa) de nuestro trabajo sostenido por “enredarnos”, y para ello tenemos una batería de recursos: el mensaje de texto o audio, las plataformas sociales, las videollamadas, el correo electrónico. Estar presente en línea más que un trabajo sobre la distancia se vuelve un trabajo continuado sobre el tiempo, que demanda una disponibilidad latente, que puede ser requerida en todo momento.
Estas formas de presencia conectada se apoyan en pequeños gestos breves interrumpidos y reanudados, donde necesitaremos justificar o renegociar la disponibilidad o la ausencia. Así, iniciamos, prolongamos, interrumpimos o finalizamos conversaciones que sencillamente ratifiquen el contacto. La evaluación de la relevancia se desplaza al lugar de la recepción, que decide o no responder inmediatamente, manejar los tiempos. Menor es el tiempo en que me responden, mayor será la confirmación de que importo. La interrupción de este flujo es significada como la puesta en suspenso del vínculo. Desde este paradigma, entonces, la presencia no se opone a la ausencia: se opone al silencio.
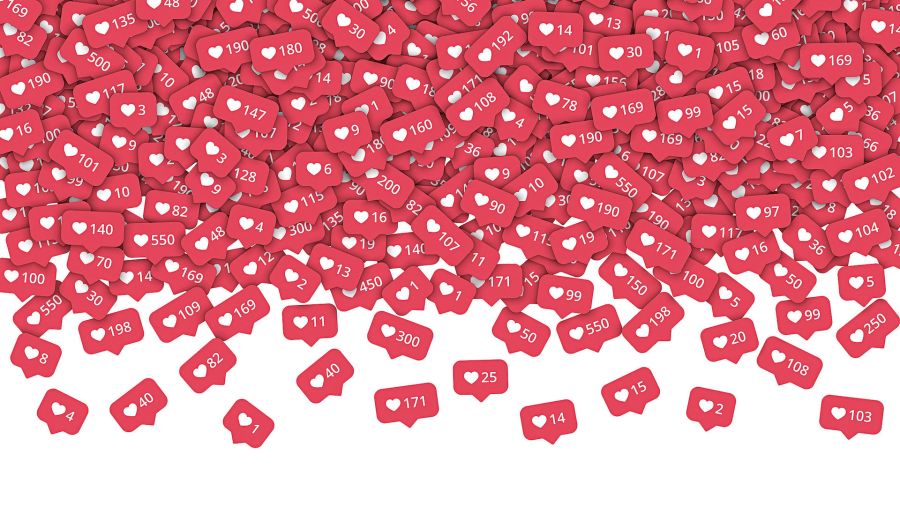
En esta exigencia continua donde el otro se manifiesta mediante brevedades, la comunicación visual móvil encaja a la perfección en esta trama cultural. En las “Stories”, por ejemplo, no es necesario que la imagen perdure en su función de registro, sino que cumpla su misión como generadora de diálogos y soporte efímero de conversación. Además, al mirar una “Story” comunico al otro que lo estoy viendo: mirar ya es hacer contacto. La práctica conectada, caracterizada por la proliferación de interacciones para mantener vivo un vínculo amenazado por la distancia y la ausencia, puede entonces constituir una tecnología de poder. ¿A quién le puso me gusta, me encanta? ¿Cada cuánto? ¿Me quiere mucho poquito o nada? En el caso del amor, donde el enamorado se la pasa leyendo signos, se vive como algo trágico ver las manifestaciones visibles de afecto que no son para mí. Debería narrarse la historia no escrita de esta arqueología del corazón digital, cómo estas nuevas piezas de información afectan el campo emocional de sus usuarios. Como indicios de facticidad, lejos de ser virtuales, se constituyen como lo real. Y esta realidad viene comunicada en forma de piezas de información a través de soportes tecnológicos.
Al ser un significante polivalente (el «Me gusta», el «Me encanta», ¿es signo de qué?) aumenta la capacidad de proyección sobre la zona incierta, el valor de ese pulgarcito, corazoncito, carita. Estas operaciones de contacto son estandarizadas pero el sentido siempre es investido por el usuario. Un amigo me contó la categoría de “novios de Instagram”, por ejemplo, para referirse a aquellos con quienes mantenemos una solidaridad digital, le devolvemos puntualmente los “me gustas”, somos recíprocos en reglas de cortesía en línea, pero no tenemos con ellos interacción fuera de la plataforma.
Al no existir el «No me gusta», la ausencia de «Me gusta» en una publicación equivale a indiferencia, ausencia de mirada, falta de interés, pérdida de reputación, voluntad de ignorar. Es doblemente vergonzoso, porque esta incapacidad de atraer miradas queda exhibida para los demás. Son plataformas de comunicación del sí, entonces, en dos sentidos: del sí mismo y del sí como afirmación. Las interacciones que rompen la cadena de agrado (gustar, comentar, compartir) quedan invisibilizadas, no se comunican. Los contenidos compartidos aspiran esencialmente a gustar. La popularidad, reputación, el agrado y el interés solo puede expresarse como manifestación activa, en plataformas donde lo que existe es lo visible. Lo que no se ve ni se menciona en el espacio digital no tiene existencia intersubjetiva, al menos online.
Seguimos en contacto
Las plataformas sociales y aplicaciones móviles inventaron formas de registrar y visibilizar nuestra presencia en línea, el ingreso de nuestro “cuerpo” al espacio digital. Si estamos en línea, en dónde, a cuánta distancia, nuestra hora de última conexión, las acciones sobre las publicaciones (gustar, comentar, compartir, etiquetar, mencionar), acuse de lectura de los mensajes privados. Es cierto que muchas veces es información que compartimos (publicamos en dónde estamos y con quién, como huellas de nuestras trayectorias) pero la interfaz comunica informaciones sin que se la pidamos. Si estamos en línea, si estamos cerca, si hemos leído o no un mensaje, nuestra hora de última actividad, si hay un evento cerca de mí al que otro “amigo” asistirá.

Esto refuerza en los individuos cálculos anticipatorios, complejos sistemas de inferencias y la institución de ciertas prácticas de monitoreo, que inaugura formas de relacionamiento a partir de estos “saberes”: está en línea y no me habla, vio el mensaje y no lo respondió, me devuelve/no devuelve los “me gustas”, hace o no contacto conmigo, me etiqueta/no me etiqueta, me menciona/no me menciona, lo etiqueto y hace o no ingresar ese contenido a su biografía, está de viaje, se acostó tarde el sábado, me borró, bloqueó, dejó de seguir. En síntesis: me mira o no me mira. Ya no es más necesario preguntárselo a los pétalos de una margarita, se lo pregunto a los aparatos conectados, se infiere a partir del contacto interactivo. Son formas de retorizar una relación a partir de las marcas que los dispositivos generan sobre nuestra presencia, operaciones que se vuelven actos y despliegan frente a la mirada de otros.
No se trata solo de las informaciones que los dispositivos generan, sino de los significados que los sujetos atribuyen. Una vez leí una nota sobre redes sociales en una revista del “corazón” en la que decía que para alguien en duelo amoroso, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea son como darle a un diabético una bolsa de azúcar. No me pareció tan errada la comparación. Camino con un amigo por la calle y le pregunto por qué cuando empieza a armar un noviazgo ya no agrega a su pareja a Facebook. Me explica lo doloroso que es separarse y después ver la “vida” del otro sin vos. Además, como sube lo “bueno” siempre pensás que está mejor.
En un magazine de la tarde, un psicólogo hablaba por televisión de cómo las tecnologías posibilitan nuevos despliegues de la neurosis: subir algo para que el otro lo vea, sin dirigírselo explícitamente; pensar que los contenidos que sube el otro son dirigidos especialmente para mí. Es que en el amor, o desamor, todo signo se vuelve elocuente: si cambió la foto de perfil, qué hizo el fin de semana, en dónde está, si todavía existe. Su presencia en la superficie digital duele porque esa presencia no hace contacto más conmigo, ya no se manifiesta como presencia para mí. ¿Somos adictos a la tecnología o somos adictos a la mirada del otro que se expresa a través de un soporte tecnológico?

La opción del visto, el acuse de lectura de un mensaje, no hace sino escindir la distancia entre la lectura de un mensaje y su respuesta, presionando a que ambos actos sean inmediatos. La pieza de información eleva el costo de la ausencia de respuesta inmediata como falta. Produce una nueva información allí donde antes no existía. En el correo electrónico, por ejemplo, la confirmación de lectura de un e-mail es su respuesta. Esta nueva información que genera el dispositivo, encaja en una matriz cultural donde los tiempos de lectura y respuesta se superponen y aceleran hasta la inmediatez. WhatsApp enuncia las reglas de su espacio. Son dispositivos con derechos y obligaciones simétricas entre los contactos: el derecho a ver se paga con el acceso a ser visto. “Si no quieres compartir la hora de tu última vez, no podrás ver la hora de última vez de tus contactos”. Y no existe una opción para desactivar el estado en línea o escribiendo. “Si desactivas las confirmaciones de lectura tampoco podrás ver las confirmaciones de lecturas de otras personas.” “Si desactivas las confirmaciones de lectura, no podrás ver quién ha visto tus actualizaciones de estado”. Tampoco se puede desactivar la confirmación de lectura sobre los mensajes de audio.
Los usuarios convierten estas estrategias en tácticas. ¿No mandarán audios para asegurar si fueron o no escuchados? La voz sobre el texto, ¿no garantiza este acceso? El soporte tecnológico inaugura nuevos posibles que trabajan nuestro campo emocional. Y esto aplica tanto a las frases populares del tipo “ojos que no ven, corazón que no siente” hasta un Tweet de una frase atribuida a Borges dirigida a una mujer, que decía algo así como: evité pedir su dirección, para no pasar por la angustia de no recibir sus cartas.
Estas investiduras anímicas sobre la confirmación de lectura de un mensaje se expresan en la frase “Clavar el visto”. ¿Por qué el silencio en los regímenes de presencia conectada adquiere la forma de daga o puñal? “Clavar el visto” expresa la demanda de una respuesta que no se produce y genera enojo, tristeza, sorpresa, incertidumbre, confusión, sensación de rechazo, indiferencia o desinterés. En un paradigma dominado por la visibilidad, desactivar estas opciones, como lo nombra WhatsApp en su manual de uso, es “ocultarlas”.
Si para nuestras presencias conectadas estar presente es poder afectar una situación, invisibilizar al otro, ignorarlo, excluirlo del contacto es negarle la capacidad de actuar. No habría que deslegitimar estas prácticas como virtuales y otorgarles un valor segundo: generan valores y sistemas normativos que interpenetran el mundo fuera de línea. Inventan nuevos modos de nombrar y configurar los vínculos mediatizados por operaciones técnicas que comunican la presencia y la mirada, y traen asociadas modalidades de control social. Suponen un marco normativo internalizado por los sujetos; un juego social del contacto a la distancia.
La posibilidad de una isla (de desconexión)
Hubo un tiempo en que no había internet en el teléfono. La computadora era de uso familiar y de escritorio, y conectarse a internet se hacía de a turnos, a través y en reemplazo de la línea de telefonía fija, con modems que hacían un ruido infernal. En ciber cafés, en bares donde llevamos nuestras flamantes notebooks para acceder a la conectividad inalámbrica, había un tiempo para estar conectados. Una accesibilidad técnica restringida suponía un tiempo restringido para la conexión. La vida en 4G, en cambio, permite hacer real la utopía de atravesar en continuo un presente conectado.
¿Se puede vivir hoy sin internet? ¿Se puede vivir sin internet todo el tiempo? ¿Qué pasaría con nuestras vidas si apagáramos esta tecnología? La posibilidad técnica de convertir a nuestros teléfonos “inteligentes” en “tontos” es bastante sencilla: basta desactivar el wifi y el paquete de datos móviles. ¿Por qué entonces no lo hacemos? ¿Por qué no efectivizamos la desconexión como uno más de los posibles de estar en el mundo?
Paradójicamente, como una metáfora de la no renuncia al celular, la soluciones a nuestros modos de ser contemporáneos parecen estar: dentro del celular mismo. El teléfono como centro multimedial hace converger la enfermedad y la cura, el veneno y su antídoto, los griegos micénicos y el caballo de Troya: aplicaciones para meditar, aplicaciones que bloquean aplicaciones, que derivan notificaciones, que nos ofrecen métricas del uso del móvil, que nos ayudan a estar mejor. En definitiva, si el modelo de negocios de estas plataformas se basa en el tiempo que pasamos en ellas, en la cantidad y calidad de la información que compartimos y consumimos, ¿qué razón tendrían estos dispositivos para que los usemos menos?
El enunciador que es la interfaz despliega estrategias para captar el tiempo del usuario: le propone publicar, avisa cuando alguien ha publicado después de mucho tiempo (hagamos contacto con él, gratifiquémoslo por el acto de publicar así lo hace más seguido), “¿Qué estás pensando, Ariel?”. “¿Cómo fue tu día?”. “Mengano está transmitiendo en directo, ¡míralo antes de que termine!”. “Tal vez te pueda interesar… “. “Has obtenido más me gustas esta semana”. “Parece que tu publicación tiene más rendimiento, promociónala para alcanzar a más personas”. “Hace mucho que no publicas, las personas quieren saber de ti”. “Tu amigo de Facebook ahora usa Instagram como…”. Enunciativamente, la plataforma es una madre que reclama actividad. No publicar es sinónimo de pereza, de actitud desganada, de ser un lumpen digital que renuncia al trabajo de la gestión del sí.

El sistema de notificaciones es la forma privilegiada en que las plataformas capturan el tiempo del usuario. Son una manera de conducirlo a la plataforma: avisan que hay una información reducida a un número, sin comunicarla del todo. Habrá que ingresar al sitio para poder verlas. Y una vez dentro del sitio, siempre hay algo más para ver. Se estima que una vez que entramos al Facebook para ver una notificación, pasamos 20 minutos dentro de la plataforma.
“Levántate y anda” le dijo Jesús a Lázaro. Las interfaces en cambio nos dicen: “Conéctate y hazte visible”. “Dispérsate”. “Vamos a competir por tu atención”. La identificación platónica del mundo de las ideas, entre lo bello, justo y verdadero, se transforma en la esfera digital en visible, conectado, disperso. Si para Roberto Igarza el ocio se escurre en los tiempos productivos en forma de burbujas, los aparatos conectados hacen del ocio tiempo para el negocio. “Gratis” nunca es “gratis”: pagamos con atención, pagamos nuestro tiempo, pagamos con dinero o pagamos con nuestros datos.
La hipótesis de Christian Licoppe es que la notificación está en el corazón de las mutaciones del capitalismo contemporáneo y como tal deviene un commodity, producido y consumido en masa. Liccope también ve en la notificación la expresión de una cultura donde la entrada en relación con el otro es operada por medio de la solicitud directa y el aviso inmediato. Como rezaba el título de la comedia romántica de 1998 que incorporaba el correo electrónico a las historias de amor, “Tienes un e-mail”, los eventos de comunicación a distancia tienen que empezar con alguna forma de notificación. Las notificaciones no solo ocasionan interrupciones, se vuelven obstinadamente persistentes en el dispositivo hasta que hagamos algo con ellas. A diferencia del llamado tradicional, en el que la no respuesta autoriza la repetición de la llamada, el dispositivo celular es el que insiste por nosotros, produce la repetición de esa pieza de información.
De ahí las aplicaciones que derivan las notificaciones para que podamos verlas sin tener que ingresar a las plataformas. Es decir, evitamos tener “algo más” para ver y “delatar” nuestra presencia en línea. En los entornos actuales hiperconectados, Licoppe propone distinguir entre “accesibilidad”, que siempre es técnica (puedo responder) y “disponibilidad”, que es social –puedo responder pero elijo no hacerlo –. Si se hace necesario distinguirlas, es porque en el diseño de las interfases aparecen como superpuestas. La interacción inaugurada por una de las dos partes, espera ser retomada y continuada por la otra. Los dispositivos al comunicar nuestra presencia en línea, presionan para que los tiempos de respuestas sean inmediatos. La intersección entre el silencio (no respondo) y la presencia (estoy ahí) dramatiza el no contacto como falta de interés. Convive tanto la posibilidad sincrónica de la comunicación oral con la posibilidad asincrónica del correo electrónico. Todavía no sabemos qué hacer con la posibilidad de sincronía a distancia, cómo negociarla y el diseño de los dispositivos no nos ayuda en esto.
La obligación de responder se intensifica en una trama cultural que presiona a los individuos a estar conectados, disponibles, accesibles, localizables y contactables, siempre “de guardia” en la trinchera digital. Esta tensión entre el vivo y el diferido es gestionada por los propios usuarios, que necesitan renegociar la expectativa de disponibilidad, que se vuelve elemento de regulación. Los dispositivos no determinan las prácticas sociales, es cierto, pero podemos pedirles a estas empresas resistencias a la disponibilidad. Si la solución no es apagar los dispositivos, la batalla tendría que darse al interior de ellos mismos.
Renunciar a nuestra huella digital no es solo renunciar a acoplarnos a un modelo de negocios. Es deshacerse de la investidura de una segunda piel, de una capa metonímica conectada y siempre disponible para el contacto. Una predisposición subjetiva cuyo único destino es la interacción. Deberíamos pactar ciertas formas de desconexión parcial, donde podamos vencer automatismos y el silencio pueda ser escuchado con gramáticas que no lo igualen a la ausencia, poder elegir entre el multisharing o la recuperación de la atención en una sola actividad. No se trata de volver a una era pretécnica, de vivir sin celulares. Se trata de la necesidad de recuperar la decisión autónoma y el sentido sobre nuestro tiempo y los modos de entrada en relación con el otro.
Debemos inventar un paradigma digital donde la ausencia, la soledad y el silencio no sean equivalentes. Plataformas no organizadas por criterios de popularidad. Recuperar nuestro tiempo para usarlos en los espacios que queramos, mediatizados o no, reclamar nuevas formas contemporáneas de presencia, incluso, en los entornos conectados. Reivindicar nuestro derecho a no ser interrumpidos. Mucho podrían hacer las plataformas para generar piezas de información y modos de regular el contacto de maneras distintas, dentro y fuera de línea. Y una forma de despegarnos no es solo dejar el teléfono lejos nuestro: es pedirle a los dispositivos menos huellas de nuestra presencia digital.
Casi como una burla a la relación por contigüidad que tenemos con el móvil, la diseñadora holandesa Ingmar Larsen creó un teléfono celular con una impresora 3D, llamado “NoPhone”. Parece un teléfono, tiene las dimensiones de un teléfono, pero no es un teléfono. Es una carcasa, una pieza de plástico con forma de iPhone. Un “sustituto” al Smartphone sin pantalla ni batería, completamente resistente al agua. El último teléfono inteligente “que no hace absolutamente nada”, “la simulación de un objeto de confort que te ayuda progresivamente a abandonarlo”. No tiene cámara, ni wifi, ni permite llamar a nadie. Incluso incluye una versión llamada. “NoPhone Selfie”, es el mismo pedazo de plástico que incorpora un espejo en el dorso. Estar lejos del teléfono tiene su forma equivalente en la cercanía a un aparato no conectado.

*Ariel Gurevich es investigador, docente y dramaturgo. Autor del libro “La vida digital. Intersubjetividad en tiempos de plataformas sociales” (La Crujía).
También te puede interesar
por Ariel Gurevich*






















Comentarios