La política, entre otras cosas, implica la posibilidad de articular y dirigir emociones: esperanzas, entusiasmos, depresiones, enojos, entre las más comunes.
El fascismo surgió, a comienzos del siglo XX, como una de las estrategias más exitosas para un tipo de articulación específica de este tipo: la conversión del enojo y la indignación en odio. Es por ello que las condiciones de surgimiento o consolidación del fascismo se vinculan a momentos de crisis, que articulan malestares de tipo económico, social e identitario. La Primera Guerra Mundial, la pandemia de la llamada “gripe española”, la derrota de varios intentos revolucionarios en Europa (Alemania, Italia, España, Hungría, entre otros) y la crisis financiera internacional de 1929 jugaron un rol relevante en las condiciones de posibilidad del fascismo europeo en el siglo XX.
En esta tercera década del siglo XXI el crecimiento o consolidación de estructuras neofascistas aprovechan los malestares generados por la pandemia del COVID-19, el agotamiento, fracaso o derrota de los populismos progresistas, las consecuencias de las crisis financieras reiteradas desde 2008 y los desbarajustes en los precios de los alimentos y otros productos básicos ocurridos a partir del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
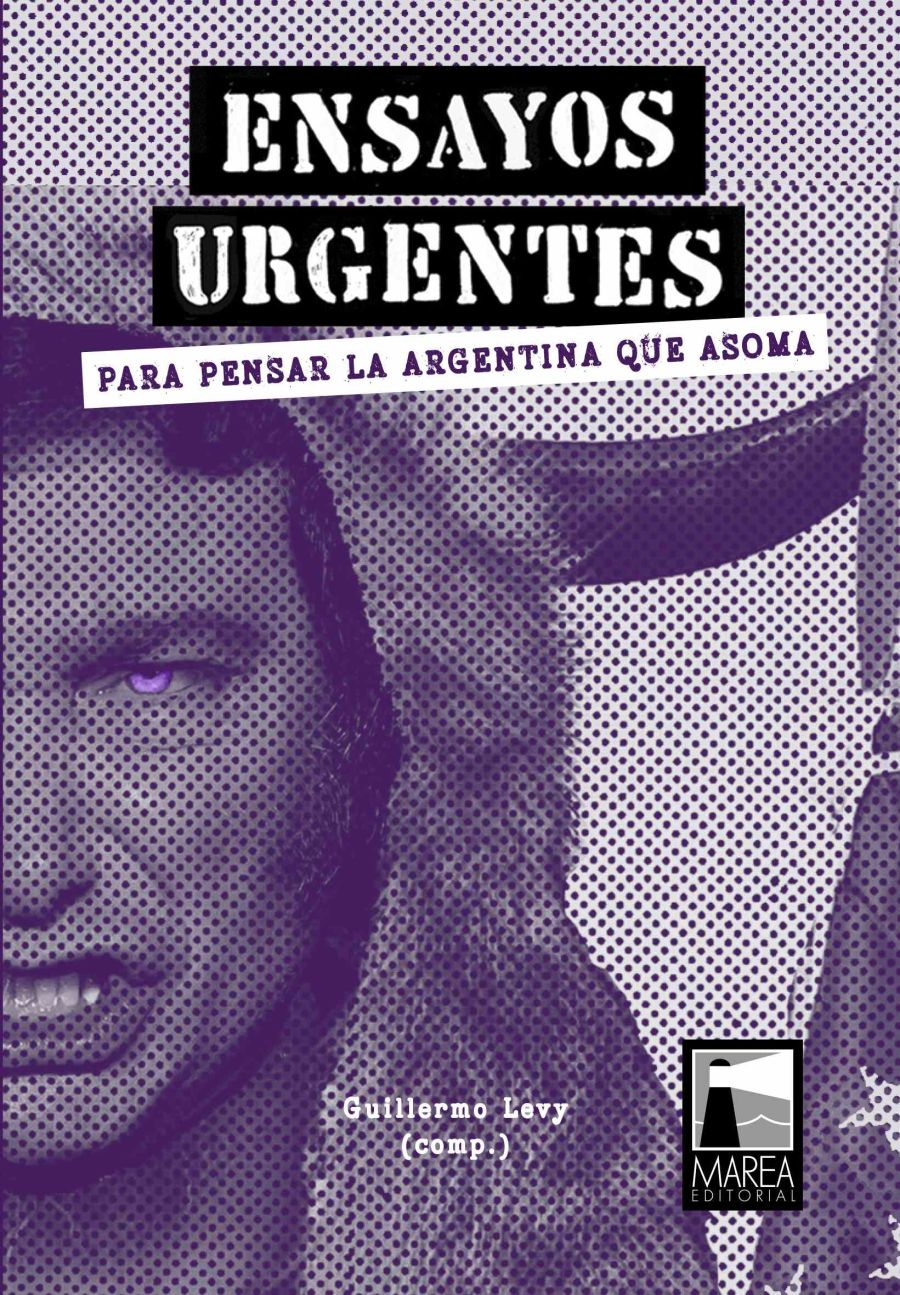
Quienes quieren encontrar un paralelo idéntico de la Europa del siglo XX para animarse a utilizar los conceptos forjados en dicha experiencia histórica (el más importante de ellos el de fascismo) no logran comprender que los fenómenos políticos se constituyen precisamente en formas específicas de articular y dirigir emociones y no en las coyunturales ideologías que asumen esas lógicas en circunstancias específicas, que obviamente cambian a lo largo del tiempo y del espacio. Pensar al fascismo no como ideología sino como práctica social constituye una herramienta más enriquecedora para aprovechar las enseñanzas del pasado en los desafíos que nos impone el presente.
La instrumentación política del odio. El odio es una emoción que todos portamos. Es fácil acusar al otro de ser capaz de odiar, pero cada ser humano alberga el conjunto de emociones posibles y el odio es una de ellas. El diccionario de la Real Academia Española define al odio como “antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. Freud, a su vez, definía al odio como un “profundo deseo de destruir la fuente de la infelicidad”. Esto es, que el origen del odio parte de fuentes reales de malestar e infelicidad y la especificidad del odio es el intento de resolver dichos malestares a través del deseo del mal o la concreta destrucción de aquello que se considera que constituye su fuente. La capacidad del fascismo en tanto práctica social, por lo tanto, reside en:
1) La identificación de malestares profundos que afectan a sectores sociales importantes en contextos de crisis.
2) El señalamiento de ciertos grupos de población como los responsables (fuente u origen) de dichos malestares.
3) Y la propuesta de destruir dicha fuente del malestar como posibilidad de proyección del malestar propio.
Los judíos, los comunistas, los gitanos, los representantes políticos, los homosexuales o los desocupados fueron señalados como las diversas fuentes de los malestares de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Atacarlos constituía un modo de conducir y dar cauce al malestar, a través de su transformación en odio. Es la misma estructura de manipulación la que se pone en funcionamiento en distintos lugares del mundo en este siglo XXI, en algunos casos manteniendo a los mismos grupos como “fuentes” del malestar (judíos, comunistas, gitanos, representantes políticos, homosexuales, desocupados) o agregando a ellos nuevos grupos (inmigrantes de países empobrecidos, beneficiarios de ayudas estatales, miembros de pueblos originarios, mujeres, entre otros). Sean los mismos grupos u otros, el tipo de procedimiento utilizado (técnicas proyectivas) es equivalente y la transformación de los malestares en odio también apelan a herramientas comunes, fundamentalmente las diversas formas de paranoia. La idea de que “alguien disfruta mientras nosotros sufrimos” convoca, en lugar de a articular solidariamente formas de resolución del malestar, a socializar el sufrimiento.

El fascismo no ofrece soluciones a los diversos malestares sociales sino que propone hacer sufrir a quien hasta el momento no sufría, generalizar el sufrimiento como modo de canalizar el odio producido por situaciones generalmente minimizadas, despreciadas o faltas de escucha.
Es por eso que la lucha antifascista no puede articularse meramente en clave de denuncia. Por el contrario, requiere primero conocer los núcleos de verdad que conforman los malestares para ser capaces de ofrecer a los mismos una respuesta diferente a la del odio. No es lo que estamos viendo en las primeras respuestas ante los fascismos del siglo XXI. Y es por ello que suelen resultar más bien inconducentes y se encuentran muy lejos de poder detener su avance.
Capacidad de escucha e identificación de los malestares: los “núcleos de verdad” de los planteos fascistas. El fascismo no inventa malestares sino que logra articular (para transformar en odio) enojos verdaderos y legítimos. Por lo tanto, resulta imposible articular una respuesta política al fascismo que no identifique y reconozca estos “núcleos de verdad” en los que se asienta su acumulación política. Si bien no se agota en ellos, identificaré cinco líneas fundamentales que constituyen el eje de efectividad de muchas de las interpelaciones de los fascismos contemporáneos a grandes sectores de población:
1-Crisis económica, profundización de la desigualdad y posibilismo del resto de las propuestas políticas. Uno de los elementos fundamentales de la crisis contemporánea deriva de las formas que asumen las crisis económicas y el permanente aumento de la desigualdad, así como el aumento de formas de acumulación por desposesión. El fin de la guerra fría y el fracaso o derrota de las experiencias populistas o reformistas de comienzos del siglo XXI han implicado que, en Europa, Estados Unidos o América Latina, las condiciones de fracciones crecientes de población se van deteriorando, generando procesos de movilidad social descendente, contingentes crecientes de población definitivamente excluida del mercado formal de trabajo y, por primera vez en muchos países entre los que se cuenta Argentina, millones de trabajadores con empleo formal que tienen ingresos inferiores al umbral de la pobreza.
Esto ha venido acompañado de una persistente destrucción del funcionamiento estatal, degradación de los servicios públicos (salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros) y un proceso de ajuste fiscal permanente que lleva tanto a la pérdida, destrucción o venta de la infraestructura existente como a la demolición de los salarios estatales de personal de salud, educación o fuerzas de seguridad y al agravamiento de los déficits habitacionales, con el objetivo de bajar el costo impositivo de los sectores concentrados o pagar los intereses de deudas externas muchas veces generadas en condiciones de estafa y desposesión de los países deudores.

La enorme mayoría de las fuerzas políticas (con la excepción de algunas izquierdas radicalizadas que sostienen otras posturas mientras no tienen posibilidades reales de acceso al poder) han reaccionado frente a esta situación con respuestas posibilistas, naturalizando la distribución regresiva del ingreso, planteando la necesidad de ajustar los gastos estatales para afrontar las crisis, saliendo al auxilio de bancos o empresas, pero no así en lo que hace a los salarios, apostando una y otra vez a rebajas impositivas a los sectores más acomodados. Las políticas “focalizadas” de contención (como los planes sociales) han fracturado al campo de quienes sufren los efectos de este proceso, algo que se puso de manifiesto, por ejemplo, en el contexto de la crisis generada por la pandemia del COVID.
Estos posibilismos sostenidos en el tiempo han generado una naturalización de las crisis, los ajustes y las crueldades del funcionamiento despiadado del capitalismo contemporáneo y facilitado la instrumentación política del odio en tanto que no aparece una opción real de transformación por parte de las fuerzas políticas que disputan el poder.
Si la situación de crisis y sufrimiento se naturaliza como inmodificable, aparece legitimado el debate acerca de cómo se distribuyen dichos sufrimientos durante la crisis, siendo que se acepta que los beneficios de los sectores dominantes (nacionales o transnacionalizados) no pueden ser incluidos como parte de la discusión. Queda entonces por ver quiénes son los que todavía no sufren las consecuencias de la crisis. Y hacia allí se orienta la instrumentación paranoica del odio que aprovecha el fascismo, dibujando el contorno de los “privilegiados” que debieran ser atacados para equiparar y generalizar las condiciones de sufrimiento.
2-La corrupción y degradación del funcionariado político. Excluidos los sectores dominantes de la ecuación (como producto de la desaparición de su mención en gran parte de los discursos políticos, como consecuencia de su dilución en figuras jurídicas difíciles de desentrañar y también como consecuencia de los acuerdos de financiamiento de muchas de las estructuras políticas contemporáneas), el debate queda reducido a cómo se distribuyen las consecuencias de la crisis entre el resto de los sectores sociales.
Es allí donde cobra sentido la articulación del fascismo en clave “anti política”. La existencia de un funcionariado (político y judicial) que logra quedar excluido de la destrucción del poder adquisitivo de los salarios pero que, además, cuenta con prebendas que no se aplican al conjunto de los trabajadores, se articula con la participación de algunos de estos funcionarios en distintas maniobras de corrupción (sea que involucren montos importantes de dinero o apenas ciertas conductas o ciertos gestos) en la configuración de un grupo de población que efectivamente funciona al modo de una “casta”, tal como suele ser denunciado por los neofascismos.
Hay también un elemento de verdad en la denuncia y percepción de que los representantes políticos no se encuentran sometidos a las mismas leyes y limitaciones que el conjunto de la población y, desde allí, se activa la estructura paranoica de que “algunos disfrutan mientras el resto sufrimos”. Escenas como la foto del cumpleaños en Olivos han resultado demoledoras en este sentido, al ratificar la validez de estas estructuras paranoicas para otorgar sentido y emoción a los malestares contemporáneos. Pero podríamos pensar en innumerables ejemplos del uso de esta doble vara en gran parte de los regímenes políticos contemporáneos: hay un núcleo de verdad en la percepción de que los funcionarios políticos no sufren la crisis con la gravedad y envergadura con la que la sufre el conjunto de la población.

3-Los modos de esencialización identitaria. Por otra parte, las formas de construcción de identidad también se han transformado a partir de fines del siglo XX en un proceso que, muy guiado por la modificación de los antiguos planteos revolucionarios en miradas post-coloniales han tendido a esencializar los modos de percepción identitaria. De los indicadores dinámicos de clase social se ha pasado a indicadores mucho más estáticos de raza, género o religión. Esto ha tenido una serie de consecuencias.
Si el mal y el bien se distribuyen en categorías estáticas y poco pasibles de ser modificadas (la raza, el género, la religión), conjuntos enteros de personas quedan clasificados en el “eje del mal” de una vez y para siempre y, de tal modo, expulsados de la interpelación política de las fuerzas progresistas. Los hombres, las personas de tez clara, los fieles de las religiones mayoritarias, entre otros, aparecen relegados al rol de “opresores esenciales” que deben pagar en el presente las deudas y culpas de opresiones en muchos casos producidas por sus antepasados (o, en los casos más problemáticos, ni siquiera eso).
El neofascismo estadounidense ha tenido uno de sus núcleos duros entre los llamados “white trash” (sectores blancos de trabajadores empobrecidos o incluso expulsados del mercado de trabajo o de la posibilidad de acceder a una vivienda). Los fascismos europeos logran apoyo entre los trabajadores blancos franceses, italianos o alemanes en Europa o de los fascismos latinoamericanos en sectores urbanos o campesinos que no se sienten identificados con la herencia de los pueblos originarios
Paradójicamente, estos sectores eran parte de las formaciones populares cuando el eje de delimitación pasaba por la clase social. Estigmatizados por su género, color de piel o religión (algo que además no tienen voluntad de cambiar), son arrojados masivamente a los pies de las derechas fascistas.
Al apelar a identidades estáticas y remitir a opresiones pasadas, a su vez, se comete la injusticia de transferir la responsabilidad a quienes no necesariamente fueron parte de dichos procesos de opresión. Esto aparece muy claro en la actualidad en los varones jóvenes, que se encuentran problematizados en su identidad en el momento de descubrimiento de la vida sexual y se los considera responsables de situaciones que han producido otros hombres en otros momentos históricos. La dificultad para construir un proyecto identitario masculino contemporáneo constituye uno de los motivos del alto nivel de adhesión de estos grupos por alternativas fascistas, que les ofrecen tramitar sus malestares transformándolos en odio hacia las políticas de género, las conquistas en materia de educación sexual integral, los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, etc.
Sin embargo, para poder desarticular estas técnicas proyectivas y estos usos paranoicos se requiere reconocer la existencia de malestares legítimos y de problemas importantes en los modos contemporáneos de construcción de identidad por parte de las cosmovisiones progresistas.
4-La minimización y romantización del delito común. Un cuarto problema se deriva de las formas de percepción contemporánea del delito común. Hasta el fin de la segunda guerra mundial esto no constituía un problema. Tanto las derechas como las izquierdas comprendían el daño implicado en el delito común. Es así que las formas punitivas del mismo no diferían demasiado en los distintos gobiernos. Los regímenes socialistas se caracterizaron por un punitivismo muy alto, más allá de acompañarlo de políticas de mejora de la situación de los sectores populares. De este modo lograron reducir los ilegalismos en sectores populares a niveles muy bajos.
Con la reacción ante el carácter represivo de algunos de los regímenes de la primera mitad del siglo XX (fuera en su versión fascista o en las experiencias del “socialismo real”) apareció la necesidad de controlar y denunciar las formas extremas del uso de la violencia estatal y es de allí que surgen numerosas instituciones de control, organismos de derechos humanos y otros espacios que buscan limitar las violaciones cometidas por el Estado en el ejercicio de sus funciones punitivas.
El problema con algunos de estos desarrollos es que, en tanto víctimas del ejercicio de la violencia estatal, se homologaron las formas de confrontación política ante la injusticia con las formas de delito común. Las víctimas de la violencia estatal podían ser tanto miembros de organizaciones de protesta como miembros de organizaciones criminales dedicadas al delito común o incluso simplemente personas que violaban individualmente distintas leyes. Si bien es cierto que todas pueden sufrir por igual la falta de garantías o el ejercicio del poder punitivo estatal, la homologación entre situaciones que producen efectos sociales muy distintos y hasta contradictorios ha llevado a una creciente minimización de las consecuencias del delito común allí donde más se comete: en los sectores populares.
Esta minimización fue incluso acompañada por formas de romantización, sea en materiales artísticos o comunicacionales (novelas, canciones o series) que homologan la figura del delincuente a la del revolucionario. Esto ha tenido un profundo efecto de alienación de las grandes mayorías (que, lejos de adherir a estas figuras romantizadas, son quienes sufren las consecuencias de sus acciones) de estos progresismos (a los que tildan de “garantistas”) y que solo han encontrado escucha en las derechas punitivistas frente al malestar que genera la dificultad diaria de la vida producida por la profusión del delito común en barrios populares. El fascismo solo necesitó llevar al extremo las clásicas propuestas punitivistas como modo de transformar estos malestares en odio, algo que se ve reflejado en el aumento de los linchamientos populares, las quemas de viviendas de los delincuentes o incluso la adhesión a las propuestas de legalizar la tenencia de armas para poder defenderse del delito en aquellos territorios abandonados por el poder de policía estatal.
5-El falso igualitarismo. Las luchas por lograr mayores niveles de equidad han generado, como contrapartida no inevitable pero sí bastante común un engaño generalizado al que podríamos llamar “falso igualitarismo”. El profundo y persistente aumento de la desigualdad ha llevado a que, cada vez más, el capital económico y cultural y las condiciones de acceso a determinados bienes, beneficios o posibilidades se encuentren dificultados. Las políticas de equidad buscan compensar estas diferencias en el punto de partida pero, en muchos casos, han generado formas de engaño al reemplazar la exigencia que requieren determinados procesos de formación o las condiciones para el acceso a determinadas posiciones en formas denigradas bajo el término “meritocracia”. El esfuerzo o el talento, entonces, dejan de ser respetados y, bajo la forma de un discurso de igualación, las discapacidades se transforman en “capacidades especiales”, el analfabetismo en “formas culturales alternativas”, etc. Este desprecio por la exigencia o el esfuerzo se ha transformado en un igualitarismo engañoso para los beneficiarios de políticas públicas que, de la mano de la “facilitación de los exámenes de quienes trabajan”, las “aprobaciones generalizadas para evitar la deserción escolar” y otras formas de justificación de la destrucción de los niveles de exigencia terminan generando formas de estafa de quienes debieran beneficiarse de estos espacios a partir de la transformación de las certificaciones en instrumentos devaluados que no logran jugar su verdadero rol en la movilidad social ascendente, en la reconstitución de capital cultural con el que no se cuenta o en el desarrollo de capacidades críticas de evaluación de la realidad.
Los tiempos que se abren. El fascismo ha logrado articular este conjunto de enojos, interpelando a poblaciones muy distintas: varones jóvenes de sectores urbanos, estudiantes que valoran y reclaman altos niveles de exigencia, sectores sociales marginales que se van cayendo de las posibilidades de asistencia estatal, trabajadores informales, habitantes de barrios populares afectados por el crecimiento y aumento de la violencia en los hechos de inseguridad, entre otros.
Pero la mayoría de ellos no se acercaron guiados por el odio. Muchos son lúcidos. Muchos son entusiastas. Se encuentran preocupados por cuestiones que históricamente no solo preocupaban a las derechas sino también a las izquierdas: el aumento de la desigualdad, el doble discurso, la corrupción, la destrucción de las políticas públicas, las formas cancelatorias en los debates, la igualación valorativa. Enrique Santos Discépolo (que no era precisamente un ideólogo de las derechas sino uno de los artistas peronistas más fecundos del siglo XX) iluminaba algunos de estos problemas como parte de su denuncia de las condiciones de su época: la primera mitad del siglo XX:
“Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor / Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador / Todo es igual, nada es mejor / Lo mismo un burro que un gran profesor / No hay aplaza’os, ¿qué va a haber? Ni escalafón / Los inmorales nos han iguala’o / Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición / Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos / Caradura o polizón / ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! / Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón”.
La transformación del progresismo ha generado una incapacidad para reiterar esta denuncia, en un planteo donde parece que se justifica el “todo es igual, nada es mejor” o se minimizan o desprecian los malestares reales que sufren estos sectores desde un dogmatismo progresista que ya tiene todas las respuestas y que esencializa a los responsables (los hombres, los blancos, los occidentales).
Es ante ello que se rebelan las bases sociales de estas nuevas derechas con un planteo que, no por escéptico, deja de tener su lógica y se articula con otros momentos históricos no necesariamente fascistas: “que el mercado distinga y resuelva aquello que el Estado se niega a distinguir y resolver”. Esto apela a un nivel de crueldad extremo, pero en la convicción de que estamos solos ante el infortunio. Transforma el enojo en odio a través de encontrar grupos a los que culpar por las condiciones de estas diversas crisis.
Sin embargo, para construir con éxito cualquier estrategia antifascista se requiere reconocer estos malestares, como condición de posibilidad de cualquier intento de conducirlos de otro modo. No es cierto que el odio sea la única forma de canalizar el enojo. Ese enojo legítimo puede llevarnos también a articulaciones solidarias, a formas de protesta y rebeldía que propongan una transformación progresiva del funcionamiento social. Sin embargo, esto jamás se logrará minimizando o negando los malestares, estigmatizando y esencializando a los sujetos que los ponen sobre la mesa o negando los problemas reales del funcionamiento político contemporáneo o los núcleos de verdad que sustentan dichos enojos.
Mucho más difícil que agitar el fantasma del “monstruo fascista” es comprender en qué se asienta su estructura de manipulación política del odio para intentar brindar otro tipo de respuesta ante los malestares. En esa apuesta se juega, hoy, el futuro cercano de nuestras sociedades.

Daniel Feierstein es Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del CONICET y director del Centro de Estudios sobre Genocidio. Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Sociales UBA y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Publicó numerosos libros, entre ellos, “Los dos demonios (recargados)” (Marea) y “Pandemia. Un balance social y político de la crisis del Covid-19” (FCE). Este artículo forma parte del volumen “Ensayos urgentes. Para pensar la Argentina que asoma”, publicado por Editorial Marea.
Algo sobre "Ensayos urgentes". El libro reúne ensayos de un grupo de importantes intelectuales argentinos (Ricardo Aronskind, Myriam Pelazas, Lucas Arrimada, Franco Sasso Videla, Yamila Campo, Mariano Juárez, Andrés Ruggeri y Ariel Goldstein), con Guillermo Levy como compilador y con ilustraciones de Sergio Langer. Es de descarga gratuita y puede adquirirse a precio de costo en librerías. Fue realizado en tiempo récord después del éxito de Milei en las PASO. Como explica Constanza Brunet en el prólogo "las elecciones PASO del 13 de agosto de 2023 nos dejaron con la sensación de que se habían 'quemado los libros' con los que nos explicábamos el mundo y leíamos la política. La sorpresa y el desconcierto nos acercaron al vacío de la impotencia que da la falta de lenguaje para explicar algo vital que nos atraviesa. En ese paréntesis recibimos la propuesta de Guillermo Levy de volver a confiar en el libro: pedirles a especialistas en distintas áreas de las ciencias sociales que escriban textos urgentes para ponerle palabras y reflexión a un momento crucial de la Argentina y convertirlo en una publicación que participe en el debate público de cara a las elecciones. En sus palabras: 'Ni llorar ni amenazar, comprender y transformar'”.
También te puede interesar
por Por Daniel Feierstein



























Comentarios